Hay tipos que vienen al mundo para fastidiar, por usar un verbo suave. Gente que se empeña en no adaptarse a ninguna situación, que siempre logra sacar los pies del tiesto. A veces por no saber mantener la boca cerrada, a veces por callarse cuando se espera que hablen. Puede ser por ignorancia, por ambición, por malicia, pero más comúnmente es por mantenerse fieles a unos ideales que no todo el mundo comprende, ni siquiera ellos mismos en muchos casos. Rara vez gozan del aplauso de sus contemporáneos, se les considera outsiders (por usar un término ahora en boga), individualistas, rebeldes. Pueden apoyar una determinada causa, pero no dudarán en sacar a la luz las incongruencias, los trapos sucios, de sus compañeros de aventura. Son almas libres, descreídos, críticos. Sujetos incómodos para cualquier estructura de poder.
Son muchos los nombres que podrían citarse de estas almas libres en el mundo de la cultura española. El del recientemente fallecido Juan Goytisolo es el que nos queda más cerca. Gregorio Morán, en su necrológica en La Vanguardia, lo denominó una «anomalía»; Juan Cruz en la suya para El País lo denominó «escritor disidente». Pero Goytisolo no es más que uno de una larga lista de literatos anómalos, ajenos a los dictados del público y más aún a los dictados de la crítica o los medios. De la misma generación de Goytisolo (se llevaban cuatro años) es Rafael Sánchez Ferlosio, cuyo mal genio es tan legendario como su habilidad para soliviantar al personal casi sin proponérselo, o su negativa a continuar su carrera en la ficción literaria tras el éxito de El Jarama. Ferlosio es, qué duda cabe, el cascarrabias por excelencia de nuestras letras.
No debe confundirse, sin embargo, este ánimo de disidencia, de salirse de la norma, con el simple mal humor, la personalidad complicada o el gusto por la provocación superficial de algunos autores, quizá también brillantes pero que, en última instancia, se encuentran cómodos dentro de los círculos culturales habituales, como fueron los casos de Cela o Umbral (o Dalí, en el ámbito de la pintura). Aquí hablamos de otra cosa. Hablamos de tipos no se plegaron nunca a las exigencias de su tiempo, que descosieron las costuras del sistema en que les tocó vivir.
De todos estos individuos, tal vez el más olvidado de todos sea un tal Jorge Semprún. Los jóvenes es poco probable que hayan oído hablar de él, porque no se le menciona a menudo en tertulias culturales, ni literarias, ni políticas. Los mayores saben de sobra a quién me refiero, y más de uno es posible que acabe de esbozar un juramento en los labios.
¿Quién fue Jorge Semprún? Esa es la pregunta del millón.
Si dijéramos que fue un escritor español, estaríamos diciendo la verdad. Pero a la vez estaríamos incurriendo en una negligencia manifiesta. Y es que Jorge Semprún ni fue principalmente escritor, ni fue principalmente español, aunque sobre el papel estos dos deban ser los apelativos que mejor lo definan. Fue escritor porque alcanzó la fama gracias a sus obras literarias, y fue español porque nació en España y nunca renegó de esta condición. Al mismo tiempo, eso sí, a pesar de ser escritor, fue un dirigente político, miembro del Partido Comunista hasta el 64 y ministro de Cultura de Felipe González a principios de los noventa, y, a pesar de ser español, residió prácticamente toda su vida en Francia, iniciando y consolidando su carrera literaria en la lengua francesa.
Podríamos decir todo esto, y apenas si habríamos dicho nada. No habríamos dicho que se exilió con su familia a los trece años desde Madrid a La Haya y luego París, a causa de la guerra. Que se unió a los comunistas y luchó con la resistencia francesa contra la ocupación nazi. Que sobrevivió tres años en un campo de concentración. Que regresó clandestinamente a España en los 50, llegando a ser el dirigente comunista más buscado por las autoridades franquistas. Que en el 63 publicó en Francia su primera novela, El largo viaje, sobre sus experiencias en Buchenwald. Que en el 64 fue expulsado del PCE por diferencias con el aparato del partido (circunstancia que relataría más adelante en su obra Autobiografía de Federico Sánchez, alias empleado por Semprún en la clandestinidad). Que continuó su carrera novelística (en francés) combinándola con la escritura de guiones para cine hasta ser llamado por Felipe González en el 88 para adjudicarle la cartera de Cultura. Que abandonó el ministerio tras diversas y agrias polémicas con intelectuales de todo signo y sobre todo con el vicepresidente Alfonso Guerra.
Podríamos decir todo esto, y todavía nos quedaría por decir casi todo: que fue estalinista en su juventud, pero se reformó convirtiéndose en demócrata décadas después; que trabajó a las órdenes de Carrillo, con quien llegó a pasar períodos de vacaciones en la URSS, pero se convirtió en una de sus bestias negras durante la Transición (lo acusó de ser responsable por omisión del asesinato de Julián Grimau, y de cambiar los principios por un sillón en el Parlamento y un coche oficial); que fue torturado por la Gestapo; que escribió poemas y loas en honor a la Pasionaria y que esta lo expulsó del partido junto a su amigo Claudín llamándolos (según su versión) «intelectuales con cabeza de chorlito»; que su novela ensayístico-biográfica, Autobiografía de Federico Sánchez, ganadora del premio Planeta (sí, el Planeta) fue respondida con saña en los medios por algunos de sus antiguos compañeros, como Manuel Azkárate, quien lo acusó de mentir o decir medias verdades; que recayeron sobre él las iras de Cela porque este se sintió ninguneado cuando el ministro Semprún habló de presiones para concederle a Cela el Cervantes el mismo año que había recibido el Nobel (el ministro de Cultura en aquellos años formaba parte del jurado del Cervantes, el propio Semprún cambió esto a causa de las andanadas del gallego), un Cervantes que recayó ese año en Augusto Roa Bastos.
Podríamos decir todo esto, y seguiríamos sin comprender plenamente al personaje. Porque nada de esto explica su prosa barroca, densa, cargada de analepsis y prolepsis, sus diálogos ágiles, fugaces, profundos, su humor no siempre atinado.
¿Estamos ante un intelectual o un hombre de acción? ¿Ante un literato o un político? ¿Un provocador o un idealista? Quién sabe. Lo único seguro es que los años no han sentado bien a su memoria. Su nombre se ha ido erosionando en los últimos tiempos, al contrario de los de otros personajes claves de la cultura española del siglo XX. Hoy los jóvenes leen, o al menos conocen, les suenan (porque se incluyen en los currículos escolares, porque hay calles y colegios con sus nombres, porque cada cierto tiempo sale un reportaje sobre su obra, una biografía, un estudio), autores como Cela, Benet, Martín-Santos o Vázquez Montalbán, por poner cuatro ejemplos muy distintos, pero no conocen a Jorge Semprún. Mis años de trabajo en las aulas de Secundaria y mi paso (no tan lejano) por las aulas universitarias en calidad de alumno, junto con mis conversaciones con amigos y conocidos de mi misma generación, confirman este hecho. El porqué es una incógnita, pero me atrevería a aventurar que es el propio Semprún el responsable de este olvido. No se preocupó en vida de dejar a nadie que cuidara de su memoria. No se preocupó de quedar a bien con determinados grupos que pudieran rescatarlo periódicamente en tal o cual aniversario. No serán los comunistas ni los herederos de los comunistas quienes lo reivindiquen, claro que no, ni tampoco los socialistas, de los que nunca formó parte y con los que acabó a malas. Mucho menos los conservadores, contra los que siempre luchó. Y tampoco el mundo intelectual, con muchos de cuyos componentes mantuvo acaloradas y públicas disputas durante su etapa ministerial. Además, ¿quiénes deben reivindicarlo realmente? ¿Los españoles o los franceses, los que compartían su nacionalidad o los que compartían la lengua en que escribía? ¿Cuál era su patria, si es que tenía alguna?
Y sin embargo, es de destacar que precisamente el año pasado, en este mismo medio, Susana Rizo publicó una reseña de una de sus obras, La escritura o la vida. También que el 7 de junio de este año 2017 (sexto aniversario de su muerte) el ayuntamiento de Madrid colocó una placa conmemorativa en su antiguo domicilio en la calle Alfonso XI. Y que unos días antes Juan Cruz había recomendado a Semprún como lectura para la Feria del Libro de Madrid del presente curso.
¿Son esto pruebas de un posible cambio de paradigma? ¿Logrará la memoria de Jorge Semprún sobrevivir a las próximas décadas lo mismo que él sobrevivió en Buchenwald? Imposible saberlo. Todo dependerá del público, de los lectores venideros. Lo único cierto es que murió sin hacer demasiado ruido hace seis años, que desde hacía más de seis había comenzado a olvidársele, que después de su muerte este olvido ha sido y es absolutamente escandaloso. Y que son pocos, cada vez menos, los jóvenes españoles conocedores de que alguien así existió. Sirva el presente artículo para ayudar a paliar esta falta.
-

Vivir, viajar, escribir
/abril 24, 2025/A Marco Ottaiano Tanto me gusta viajar que mientras lo hago no echo de menos escribir, no necesito hacerlo, seguramente porque ya tengo la sensación de estar llenándome por dentro, llenándome para escribir. Como le oí una vez al escritor José Calvo Poyato se puede escribir sin escribir, y yo creo que cuando viajamos ya escribimos, interiormente, y cuando leemos también lo hacemos. De otro modo. Nos estamos preparando claramente para hacerlo. A mí me preguntan mucho cuánto tiempo escribo al día, y yo siempre digo que escribir es la fase final de un proceso, un proceso en el que…
-

Una antología reúne todos los poemas, cuadernos, un guion y las canciones de Jim Morrison
/abril 24, 2025/El libro ha sido editado, según ha explicado Libros del Kultrum, en colaboración con el Estate of Jim Morrison y desarrollado a partir de las directrices que el propio líder de The Doors esbozó en Plan for Book, un documento que se incluye entre las reliquias exhumadas póstumamente de los cuadernos de Morrison. La edición bilingüe de esta antología recopila en un solo volumen la obra del artista en sus diversas vertientes como creador, que hasta ahora estaba dispersa. El volumen se acompaña de una miscelánea de 160 fotografías que incluyen extractos de sus veintiocho cuadernos, escritos todos de su…
-

Escribir desde el margen
/abril 24, 2025/Una mirada sobre la lengua, la exclusión simbólica y la posibilidad de seguir escribiendo sin permiso. Ni siquiera desde un lugar claro. Algunos lo hacen desde una fisura. Una zona intermedia, sin linaje ni blindaje institucional. Sin la promesa de pertenecer. Sin una ciudad que respalde ni un canon que nombre. Escribir desde el margen no es un acto de heroísmo. Es una consecuencia. A veces biográfica. A veces política. A veces simplemente geográfica. Hay territorios que no son centro de nada. Ni cultural, ni literario, ni simbólico. En sus mapas, el idioma se quiebra, la identidad se difumina y…
-

Un problema que nos compete a todos: Adolescence
/abril 24, 2025/Ante los quince minutos de fama warholianos que actualmente se disputan desde el formato audiovisual los distintos programas, surgen constantes propuestas perdedoras y victoriosas que normalmente sucumben al pozo del olvido; sólo algunas permanecerán en la memoria de quienes las visionan, por su indiscutible calidad. Una de las series que actualmente está obteniendo gran éxito de público es Adolescence. Creada para Netflix por Jack Thorne y Stephen Graham, está dirigida por Philip Barantini. Un reconocimiento que ha obtenido gracias al boca a boca y no precisamente a la publicidad desplegada, que ha brillado por su ausencia. Sus creadores han tenido…



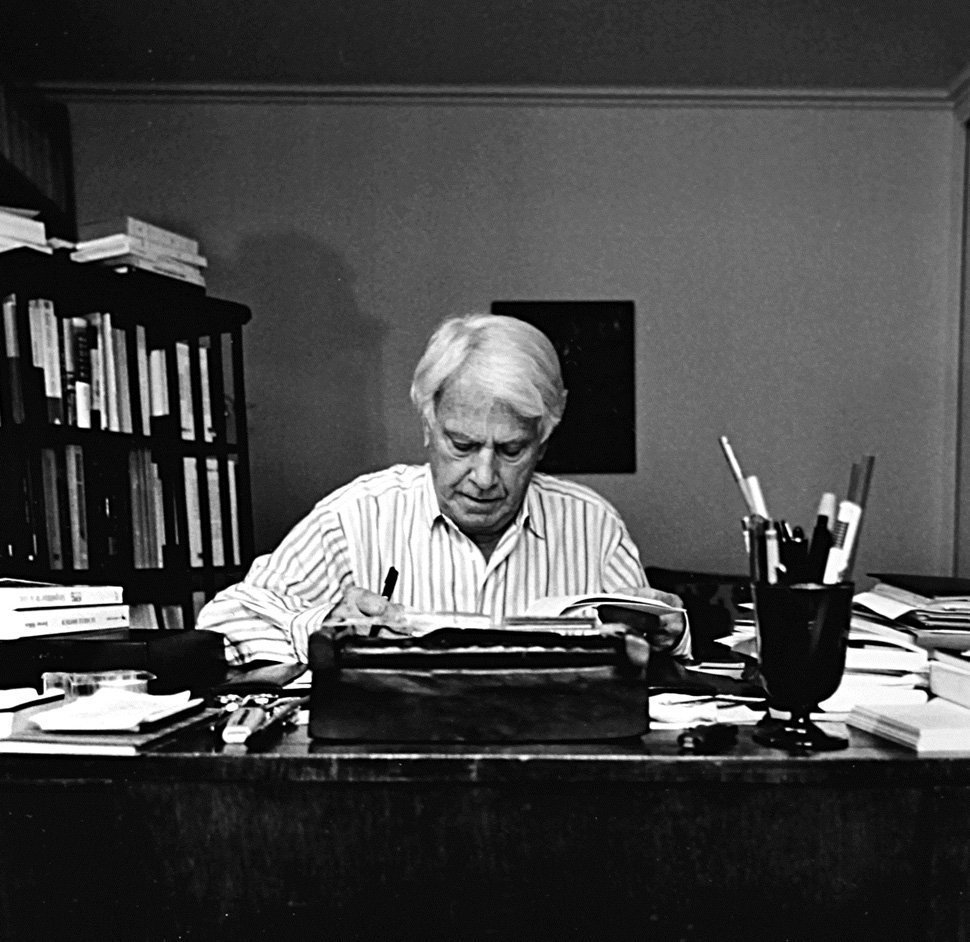

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: