La editorial argentina Fiordo irrumpe en España con un conjunto de cuentos desoladores, descarnados y perfectos. Richard Yates publicó este libro en 1962 y, si Kurt Vonnegut lo describió como “el mejor conjunto de cuentos escrito por un norteamericano”, el New York Times lo consideró “el equivalente neoyorquino de Dublineses”. Ahí es nada.
En Zenda reproducimos el arranque del relato “Constructores”, incluido en Once tipos de soledad (Fiordo), de Richard Yates.
***
CONSTRUCTORES
Los escritores que escriben sobre escritores pueden llevar fácilmente a la peor clase de aborto literario. Todos lo saben. Empiecen un cuento con «Craig apagó el cigarrillo y se abalanzó sobre la máquina de escribir» y ni un solo editor de los Estados Unidos tendrá ganas de leer la próxima oración.
*
Hace trece años, en 1948, yo tenía veintidós y trabajaba como corrector en la mesa de noticias financieras de la United Press. El sueldo era de cuarenta y cuatro dólares semanales y no era un gran trabajo, pero tenía dos ventajas. Una era que cuando alguien me preguntaba qué hacía, yo podía decir «trabajo para la UP», y eso sonaba elegante. La otra era que podía presentarme cada mañana en el edificio del Daily News con cara de cansado, un impermeable barato que ya me quedaba pequeño y un sombrero marrón muy manoseado (en ese momento lo hubiera calificado de «maltrecho», pero ahora por suerte sé un poco más sobre la honestidad en el uso de las palabras. Era un sombrero manoseado, manoseado porque lo pellizcaba y me lo ponía y me lo quitaba, pero no estaba para nada maltrecho). Lo que quiero decir es que durante esos pocos minutos de cada día, mientras subía la leve cuesta de los últimos cien metros que separaban la salida del metro del edificio del News, yo era Ernest Hemingway informando al mundo desde el Kansas City Star.
¿Hemingway había ido y vuelto de la guerra antes de cumplir los veinte años? Bueno, yo también. Y de acuerdo: quizá en mi caso no había cicatrices o condecoraciones al valor, pero el hecho era el mismo. ¿Se había tomado Hemingway la molestia de perder el tiempo y postergar su carrera para ir a la universidad? No, por Dios, y yo tampoco. ¿Se había interesado Hemingway, alguna vez, en el negocio periodístico? Claro que no; así es que, como ven, entre su buena racha en el Star y mi temporada deprimente en la mesa de noticias financieras no había una gran diferencia. Lo importante, y sabía que Hemingway hubiera sido el primero en coincidir, era que un escritor tenía que empezar por algún lado.
«Bonos nacionales corporativos ligeramente en alza en un día de moderada actividad…». Ese era el tipo de prosa que escribía todo el día para los telégrafos de la UP. «El aumento en los títulos de petróleo ha reanimado el mercado después del cierre de la bolsa». «Los directores de la Timken Roller Bearing han declarado hoy…»; cientos y cientos de palabras que en realidad nunca entendí (¿Qué son, por Dios, las opciones de compra y venta? ¿Qué es la emisión de bonos de financiación de deuda? Todavía no tengo ni idea), mientras los teletipos resoplaban y sonaban y los teleimpresores de Wall Street latían y a mi alrededor todos hablaban de béisbol, hasta que por suerte llegaba la hora de irme a casa.
Me gustaba pensar que Hemingway se había casado joven; en eso coincidía con él. Mi mujer Joan y yo vivíamos en el extremo oeste de la calle 12 Oeste, en un estudio grande de tres ventanas en un tercer piso; y no era nuestra culpa que no fuera la Rive Gauche. Todas las noches después de la cena Joan lavaba los platos y en la sala se imponía un silencio respetuoso, casi reverente. Era el momento de retirarme detrás de un biombo de tres láminas que había en un rincón, donde estaban instaladas la mesa, una lámpara de pie y la máquina portátil de escribir. Pero era ahí, claro, bajo la atenta mirada de la lámpara, donde el tenue paralelo entre Hemingway y yo soportaba su máxima tensión. Porque de mi máquina no salía ningún «Allá en Michigan»; ningún «El vendaval de tres días» o «Los asesinos». Con frecuencia en realidad no salía nada y cuando salía algo que Joan llamaba «maravilloso», en el fondo yo sabía que era algo siempre, siempre malo.
También había noches en las que lo único que hacía detrás del biombo era haraganear; leía cada palabra impresa en el interior de un sobre de cerillas, por ejemplo, o todos los anuncios en la contratapa del Saturday Review of Literature. Una de esas veces, un otoño, me encontré con estas líneas:
Excepcional oportunidad de trabajo independiente para escritor talentoso. Debe tener imaginación. Bernard Silver.
Y seguía un número con lo que parecía ser un prefijo del Bronx.
No voy a aburrirlos con el relato del diálogo a la Hemingway, seco e ingenioso, que tuvo lugar cuando salí de atrás del biombo esa noche y Joan se dio la vuelta en la cocina, con las manos que goteaban burbujas de jabón sobre la revista abierta. Y también podemos saltear mi charla telefónica, cordial y poco ilustrativa, con Bernard Silver. Me adelantaré un par de noches hasta el momento en que viajé una hora en metro para llegar finalmente a su casa.
—¿Señor Prentice? —preguntó—. ¿Puede repetirme su nombre de pila? ¿Bob? Bien, Bob, soy Bernie. Pase, póngase cómodo.
Y creo que Bernie y su casa merecen una breve descripción. Tenía cuarenta y cinco o cuarenta años largos, era bastante más bajo y mucho más robusto que yo, usaba una camisa deportiva celeste que parecía cara, por fuera del pantalón. Su cabeza debía ser más pequeña que la mía —la mitad, digamos—, llevaba el pelo negro ralo peinado húmedo hacia atrás, como si se hubiera plantado de cara a la ducha; y tenía una de las expresiones más inocentes y seguras de sí mismas que vi en la vida.
Era un piso muy limpio, amplio, pintado de color crema, lleno de alfombras y de arcadas. En la entrada, cerca del armario («Deme la chaqueta y el sombrero; bien. Colguemos esto en el perchero y ya estaremos listos; bien»), vi un grupo de fotos enmarcadas de soldados de la Primera Guerra Mundial en diversas formaciones, pero en las paredes del salón no había fotos de ningún tipo, solo algunas lámparas con soportes de hierro forjado y un par de espejos. De todas maneras, en la sala a uno le costaba advertir la ausencia de fotos porque un mueble asombroso atraía toda la atención. No sé cómo lo llaman —¿un aparador?—, pero fuera lo que fuese parecía extenderse al infinito, en algunas secciones a la altura del pecho, y en otras de la cintura. Estaba hecho al menos con tres tonos de madera marrón lustrada y pulida. Una parte era un equipo de televisión; otra parte era una radio con fonógrafo; había otra parte, más pequeña, hecha de repisas que sostenían maceteros con plantas y estatuillas, y otra parte, llena de tiradores cromados y engañosos paneles movedizos, que era un bar.
—¿Ginger-ale? —preguntó—. Mi mujer y yo no tomamos alcohol pero puedo ofrecerle un vaso de ginger-ale.
Creo que la mujer de Bernie se iba al cine las noches en que él entrevistaba a sus aspirantes a escritores. La conocí después, de todas maneras, pero ya llegaremos a eso. Como decía, esa primera noche solo estábamos los dos, sentados en unas resbalosas sillas de cuero sintético con nuestro ginger-ale, y fue un encuentro estrictamente comercial.
—Para empezar —dijo—, dígame, Bob: ¿conoce Taxi, señor? —Y antes de que pudiera preguntarle de qué hablaba, lo sacó de algún compartimento del aparador y me lo pasó: un libro en edición rústica que todavía se ve en los kioscos y que supuestamente cuenta las memorias de un taxista de Nueva York. Después empezó a ponerme al tanto, mientras yo miraba el libro y asentía y deseaba no haber salido nunca de casa.
Bernard Silver también era taxista. Lo había sido durante veintidós años, un tiempo que abarcaba toda mi vida, y hacía dos o tres años había empezado a preguntarse por qué una versión levemente ficticia de sus experiencias no podría valer una fortuna.
(…)
—————————————
Autor: Richard Yates. Título: Once tipos de soledad. Traducción: Esther Cross. Editorial: Fiordo. Venta: Todos tus libros.
-

Ecos que el tiempo no acalla
/abril 12, 2025/Hoy hablamos de Edgar Allan Poe (1809-1849), cuyos Cuentos completos (Páginas de Espuma, 2025) acaban de publicarse en la que, con toda probabilidad, es la edición definitiva del titán de Boston: íntegros, comentados, ilustrados, con una traducción especializada, y en un formato de lo más atractivo. El volumen está coordinado por dos pesos pesados de la narrativa en castellano: Fernando Iwasaki (1961) y Jorge Volpi (1968). Además, cuenta con sendos prólogos a cargo de dos auténticas maestras del terror y lo inquietante —las mismísimas Mariana Enriquez (1973) y Patricia Esteban Erlés (1972)—, una traducción reluciente realizada por Rafael Accorinti y…
-

Las 7 mejores películas judiciales para ver en Filmin
/abril 12, 2025/1. 12 hombres sin piedad (12 Angry Men, Sidney Lumet, 1957) 2. Testigo de cargo (Witness for the Prosecution, Billy Wilder, 1957) 3. Anatomía de un asesinato (Anatomy of a Murder, Otto Preminger, 1959) 4. Algunos hombres buenos (A Few Good Men, Rob Reiner, 1992) 5. Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute, Justine Triet, 2023) 6. Saint Omer (Alice Diop, 2022) 7. Veredicto final (The Verdict, Sidney Lumet, 1982)
-

Gombrowicz: La escritura imperecedera
/abril 12, 2025/No debemos olvidar a quienes, haciendo novela o ensayo, no dejan de escribir en torno a sus íntimas pulsiones y avatares, tal es el caso de Proust, Cansinos Assens, Canetti, Pavese, Pitol, Vila-Matas, Trapiello… Dado que los escritores no son gente de fiar, eso que se nos ofrece como «diario» con frecuencia no es tal cosa, pues hay sobrados ejemplos de obras presentadas como tales cuando en realidad no hacen sino mostrarnos, sin ataduras, el atelier donde el autor se refugia para crear. Por no hablar de los textos auterreferenciales como, por ejemplo, los Cuadernos de Paul Valéry —trabajo inconmensurable…
-

5 poemas de Ferozmente mansa, de Amelia Lícheva
/abril 12, 2025/Dice Gema Estudillo que la voz poética de Amelia Lícheva filtra, analiza y comprende la vida y que es necesaria para traducir el mundo. Y añade: “La vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los problemas sociales o la incomunicación son algunos de los temas para los que Lícheva debe conformar ese lenguaje nuevo. Sus logros no pasarán desapercibidos para el buen lector”. En Zenda reproducimos cinco poemas de Ferozmente mansa (La tortuga búlgara), de Amelia Lícheva. *** Último tango La tarde trata de recordarse a sí misma ligero el viento y blancas nubes, pero el sol no se rinde y brillando…


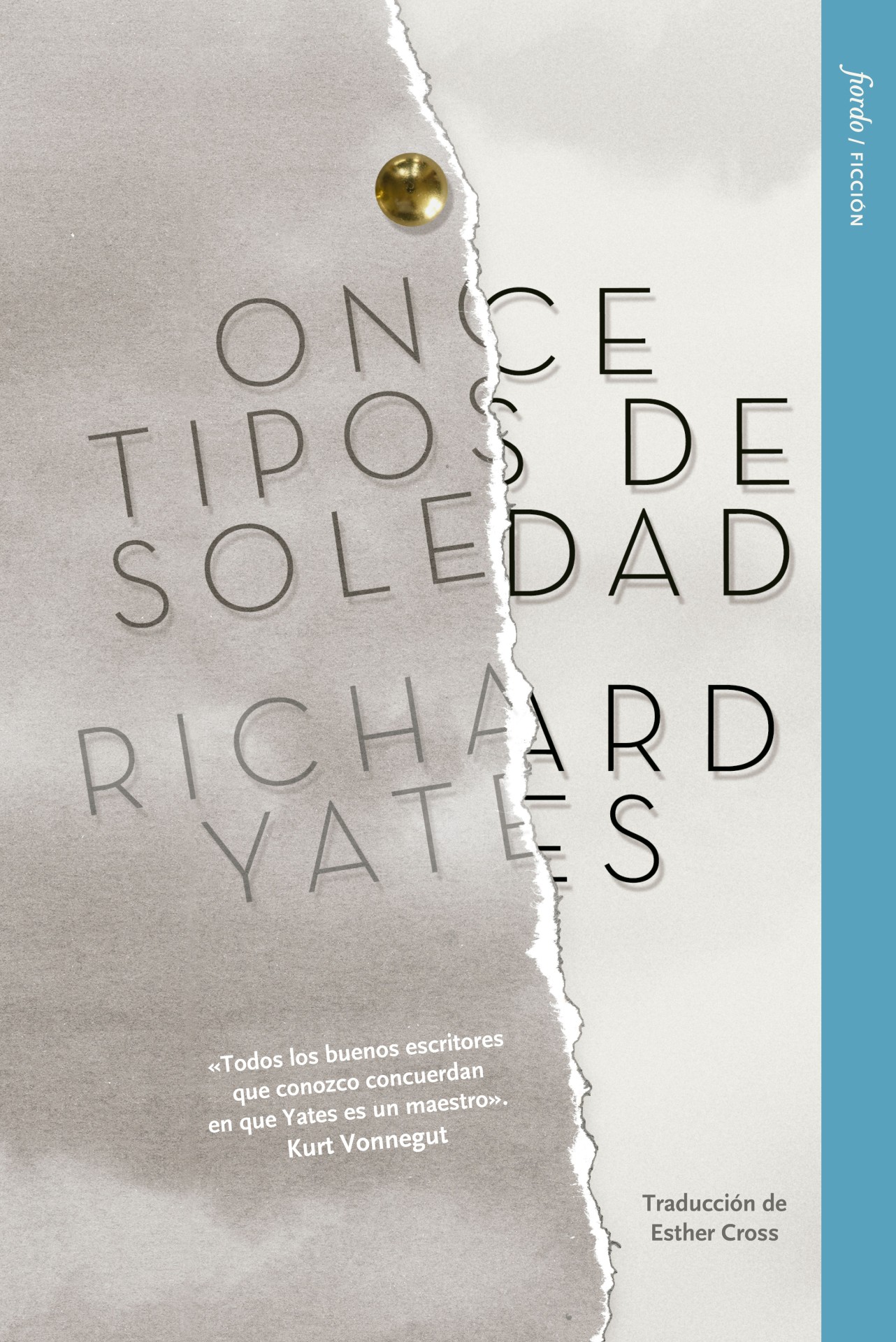

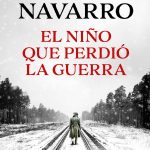

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: