Relato de José María Merino publicado en Cuentos del Barrio del Refugio, obra publicada en 1994 por Alfaguara.
Con los años, el perfil de aquellos grandes edificios se había ido convirtiendo a sus ojos en la figura de una masa montañosa, sobre todo al filo del anochecer, cuando aún no estaban encendidas las luces de las habitaciones y las dos moles se recortaban contra el brillo rosado del crepúsculo, una muy oscura, dividida en cuatro confusos bloques verticales que remataban los afilados pináculos, la otra alta y algo más clara, con su contorno marcado por las protuberancias erizadas de las terrazas.
Asomada al balcón, lanzaba su mirada hasta la calle de los Reyes, la hacía flotar al fin sobre los intermitentes fulgores y los brillos movedizos de los coches, relumbres del torrente que descendía entre las paredes sombrías del angosto tajo, y la alzaba luego con lentitud para observar una vez más las enormes estructuras de aquellos edificios. Acaso cuando transcurriesen millones de años aquellas moles quedasen convertidas en auténticas masas montañosas. Muchas veces había sospechado que las montañas que se levantaban tras el inerte desarrollo de las llanuras no eran otra cosa que el resto petrificado, muerto y deforme de rascacielos levantados en una antigüedad sin medida, entre calles de enormes ciudades de las que apenas quedaba señal en las líneas difusas de las vaguadas, y en alguna ocasión en que contemplaba en la televisión una perspectiva montañosa, tan lejos ya de las montañas verdaderas que había tenido cercanas en su infancia y juventud, y escuchaba acaso la voz de un locutor exaltadora de la grandiosidad originaria de la naturaleza, ella sentía renovarse la inquietud de su sospecha, pues en los perfiles quebrados y los volúmenes carcomidos de aquellas aglomeraciones creía adivinar los signos de una perdurable descomposición: ciertas grietas que serían la huella definitiva de las ventanas y las manchas en la roca en que habría venido a parar la implacable metamorfosis de los óxidos, e intuía que ya estaba definitivamente transformada en el cieno de los arroyos y en la tierra de los montes la materia que compuso los cacharros, la madera de los muebles, los envases y los trapos de infinitas fatigas caseras.
Aunque los había visto construir muchos años antes —los cuerpos diminutos de los albañiles pululando como insectos entre las desnudas estructuras y los abigarrados andamiajes, hasta dejar para siempre transformado el horizonte del oeste— aquella era la primera vez que entraba en uno de ellos. Atravesó con aturdimiento el gran vestíbulo, desconcertada por la afluencia de gente, temerosa ante las innumerables placas que, cubriendo las paredes, anunciaban la localización de empresas de nombres escuetos y sonoros, cuya simple tipografía parecía proclamar que ocupaban en el mundo un lugar seguro y sólido, como una burla de la vulnerabilidad e insignificancia del lugar anónimo y frágil que ella estaba obligada a ocupar.
Tras entrar en uno de los ascensores apretó el botón del piso de la vidente y, cuando salió al gran pasillo silencioso, consultó una vez más la dirección en el papelito donde la había apuntado y buscó la puerta con parsimonia, para ceñir su ánimo a la serenidad solemne con que pretendía marcar el compás de sus pisadas. Cuando encontró la puerta permaneció unos instantes quieta, observando la placa con insistencia, imaginando que el simple número grabado en ella era la cifra de una información que, inescrutable, anunciaba sin embargo la probable liberación de su ansiedad. Llamó al fin y la puerta se abrió enseguida.
El apartamento estaba dividido por una larga cortina morada y entre la cortina y la puerta de entrada había una zona de espera donde se apelmazaba el olor a tabaco. Una mujer mayor con el pelo recogido en un moño asimétrico, cuyo rostro le pareció reconocer, la miraba inquisitivamente. Ella dijo su nombre y la mujer, que era al parecer la encargada de recibir a los clientes, lo buscó en un cuaderno rayado y marcó con un bolígrafo una señal desmañada.
—¿Trae el dinero?” – preguntó la mujer.
Ella buscó en su bolso y le alargó los billetes, que ya había preparado antes de salir de casa.
—Siéntese —añadió entonces la mujer, que se acomodó enseguida tras la pequeña mesa oscura en que se encontraba el cuaderno y una labor de ganchillo de aspecto sobado, sin duda el último recurso para el entretenimiento de las esperas.
Desde el otro lado de la cortina llegaba el rumor ininteligible de palabras enhebradas con lento y oscuro tono de confidencia. Parece que rezan, pensó ella, acomodándose mejor en su asiento, y al descubrir el fanal que, junto a la entrada, encerraba un nazareno de tres palmos de alto atado a una columna, con el cuerpo cruzado por numerosas líneas sanguinolentas, se le ocurrió que la cortina que se alargaba de un lado al otro de la estancia era el borde inferior de la túnica de alguna imagen gigantesca.
—¿Amor o futuro? —preguntó la mujer del moño mientras sus dedos, sin demasiada destreza, se afanaban en el manejo del hilo y la aguja.
Ella se encogió de hombros.
—Mi hijo ha desaparecido —contestó al fin, sintiendo que sus palabras recrudecían en ella la beligerancia del horror que nunca se apaciguaba.
La tejedora, tras contemplarla unos instantes, volvió la mirada a su labor y carraspeó.
—Tenga confianza —exclamó—. Ella puede ayudarla, tiene poder, hasta un ministro viene a escuchar sus consejos.
Cerca del nazareno, sobre la pared, colgaba un diploma que no era capaz de leer desde el lugar donde se encontraba, pero se obligó a intentarlo para escapar de la curiosidad acechante de la mujer y para apartar también la mirada de la imagen del cristo flagelado en cuyos ojos desorbitados encontraba un reflejo de la angustia que, como un parásito, sentía palpitar y hasta moverse continuamente dentro de sí.
Había comprendido que la mancha en la parte superior del diploma era una estrella, cuando el turbio murmullo proveniente del otro lado de la cortina fue aclarándose hasta convertirse en las breves frases inteligibles de una despedida que concluyó con el ruido de una puerta al cerrarse. La recepcionista dejó el ganchillo, se levantó, cruzó la cortina a través de la claridad relampagueante de una inesperada abertura que los pliegues disimulaban, para regresar enseguida e invitarla a entrar con un gesto.
Al otro lado de la cortina, sentada ante una mesa camilla de faldas negras, de espaldas a una puerta, había una mujer regordeta, de melena corta y oscura y piel muy blanca, con ojos azules un poco saltones que componían un gesto permanente de asombrada acogida. La mujer la recibió sin levantarse, diciendo su nombre con tono confianzudo:
—Dolores, cariño, siéntate, percibo tu inquietud, pero el muchacho aparecerá. Ahora, cuéntamelo todo.
Le describió entonces aquel miedo por el chico, un miedo que venía del tiempo mismo del embarazo. Rememoró cuando soñaba que algo terrible podía sucederle, una parálisis, una infección. Cómo temía que se lo robasen, que fuera a tener un accidente. Desde que nació, intuiciones y pesadillas se entremezclaban en su imaginación y ella vivía en el permanente sobresalto de temer su desgracia o su pérdida, esperando lesiones y dolencias. Una vez el niño le dijo que le gustaría ser un pájaro, para poder volar, y ella le miró figurándose que aquellos brazos delgados eran las endebles alas y que sobre los hombros tenía una cabecita de ave, y lo vio tan indefenso que se puso a llorar. Así, procuraba tenerlo cerca el mayor tiempo posible y sentía sus ausencias —cuando el niño fue creciendo y debió empezar sus estudios— como un sumidero de malos presagios.
El niño fue haciéndose muchacho y los miedos de ella se hicieron mayores: temía por su futuro, que resultase poeta y fuese un muerto de hambre, que se le ocurriesen malas ideas y acabase atracando bancos o colaborando con los terroristas. Lo protegió con un ahínco en el que empleaba casi todas sus energías, y sin embargo su tutela no había servido de nada y los malos símbolos de los sueños del embarazo, hechos de alcobas sucias donde gemían sin cesar unas figuras pelonas, vagamente humanas, acabaron cumpliendo la amenaza de su fealdad: el niño se hizo adolescente y se fue apartando con amigos raros, con muchachas pálidas y escurridizas, se ensimismó, enflaquecía. Los estudios iban cada vez peor y solo parecían animarlo algunos concursos de la tele y aquella música estridente que retumbaba en toda la casa. Luego comenzaron las ausencias, contrajo la hepatitis, empezaron los hurtos en la casa y en la guarnicionería donde su padre trabajaba, que era de un pariente, y al fin llegaron las detenciones y las advertencias de la policía. Pero ella había creído que todo seguía siendo la secuencia de los episodios de su pesadilla, hasta que vio al chico con un ataque de aquellos y, tras una semana en la que todas las noches, sentados uno frente al otro, su marido y ella lloraron sin hablar, comprendió que sus sueños e intuiciones habían sido solamente los vagos augurios de un sufrimiento irresistible, el verdadero dolor de la vigilia.
No le contó que había tenido al chico cuando ya era mayor, cuando había conocido de cerca la vista de la muerte, ese terrible fulgor que decolora las pinturas y las maderas de los cuartos por donde asoma, dejando para siempre un aire aterido en las lámparas y los espejos, cuando ya sabía que la vida era apenas la sospecha de que las montañas podrían haber sido edificios y la tierra el puro detritus de vulgares objetos domésticos, y que al recibirlo en sus brazos, tras el parto, sintió culminar en ella un inesperado episodio de victoria frente a la inmovilidad final con que lo pétreo acaba estableciendo su dominio, un sentimiento que siguió manteniéndose durante los primeros años del hijo y que hacía aún más desasosegantes sus infaustas premoniciones.
La vidente preguntó si había traído la foto y ella se la dio.
—El chico es guapo —dijo la vidente, y ella afirmó obedientemente con la cabeza—.¿Trajiste también alguna cosa suya?
Ella le alargó la medalla de oro que tenía en el anverso el Sagrado Corazón y en el reverso la fecha en que el chico había hecho la primera comunión, salvada casualmente de las laboriosas rapiñas del muchacho en busca de dinero y cosas de valor.
—Ahora me vas a dejar y vuelves mañana a la misma hora. Necesito concentrarme y rezar.
Se había levantado por fin y era muy baja, y su largo hábito morado estaba ceñido por un cinturón del que colgaban varias llaves. Antes de despedirse hizo que se acercase a la ventana y ella descubrió de pronto la dilatada perspectiva de edificios que se extendía hasta el horizonte y buscó instintivamente su casa para encontrarla enseguida, como una isleta de color rojizo entre los cauces, al borde de aquella hoz que se abría cruzando San Bernardo y descendiendo violentamente entre el instituto y el ministerio. En un tiempo del futuro remoto aquello vendría quizás a ser una ladera cubierta de guijarros.
—¿Ves aquel árbol? —preguntó la vidente, señalando el gran patio detrás del instituto, a las espaldas de la antigua universidad—. El oscuro, el más grande, el que está separado, en la parte de acá, la encina. Me tienes que traer una ramita suya. Es fácil, porque cuelgan, no tienes más que extender la mano.
Entonces ella identificó el rostro de la otra mujer, la que la había atendido al llegar, descubriendo que era una de las gentes que llevaban comida a los gatos de los patios. La veía muchas veces, a primera hora de la mañana, cuando regresaba de hacer la compra en el mercado de Los Mostenses, mientras aquella mujer colocaba entre los autos estacionados bandejas de cartón, hojas de periódico o pedazos de papel de plata con puñados de galletitas y tajadas sanguinolentas que debían ser trozos de bofe.
—Mañana a la misma hora —repitió la vidente cuando estuvieron frente a la puerta—. Y no tienes que pagar más que la mitad, ya lo sabes. No te olvides de la rama de encina, por pequeña que sea.
Al otro día, ante aquella misma mesa redonda, la vidente sostenía el péndulo entre los dedos de la mano derecha y lo iba moviendo sobre un gran mapa de la capital. Tenía en la otra mano, alzada en el aire, la foto del chico, la medalla de la primera comunión y la rama de encina, y sus ojos saltones se fijaban con absorta quietud en el pequeño cono dorado. Ella contemplaba con ansiedad el rostro de aquella mujer que era ya su única esperanza, después de que todas las pesquisas policiales hubieran resultado inútiles y aquel comisario hubiese aventurado una suposición que ella se negaba siquiera a recordar.
Contemplaba el rostro blanco y relleno esperando descubrir en el gesto un presagio feliz, pero la vidente continuaba en silencio, con los labios fruncidos como señal de su intenso ensimismamiento. Murmuró algo al fin y luego dijo:
—Ya se mueve, ya parece que se mueve, muy cerca de aquí, está muy cerca de aquí, sin salir del centro.
La vidente desprendió por fin del péndulo la mirada y la depositó en ella con lento parpadeo.
—Esta medalla casi no vale nada —dijo—. Necesito algo que el chico haya llevado encima hace poco, algo que se haya impregnado de su aura, pero creo que está vivo, Dolores, vivo, y no muy lejos de aquí, entre San Bernardo, la Moncloa, el puente de Toledo, Atocha, más o menos. Tráete mañana una cazadora, o un zapato, o un cinturón, ropa reciente del chico. Mañana a la misma hora, para estar bien seguras.
Cuando salía miró con timidez a los demás pasajeros del ascensor, convencida de que estaban escuchando los fuertes latidos de su corazón. Está vivo, pensaba, reteniendo con esfuerzo el grito con que quería proclamarlo. El gesto de derrota de su marido al desplomarse en una silla de la salita, tras la última visita al comisario, le parecía propio de esos equívocos grotescos que hacen reír en el cine y en las comedias. Las fúnebres premoniciones no tenían ningún sentido y todo iba a resultar sólo una ausencia larga cuyas causas quedarían al fin aclaradas. Claro que el chico seguiría mal, con lo suyo, y habría que intentar curarlo, pero estaba vivo, y además en el centro, no muy lejos de casa, pensó jubilosa mientras atravesaba el enorme vestíbulo y salía a la luz del mediodía.
Aquella misma mañana inició la búsqueda, tras atravesar la plaza donde los africanos deambulaban en silencio o dormitaban entre sus paquetes, reclinados en los bancos. Cruzó la plaza y subió por Leganitos, y después merodeó en los alrededores de la cuesta de Santo Domingo, cerca del Niño del Remedio, a quien había ido a rezar en los primeros días de la desaparición. Todo lo observaba con mirada escrutadora, sin dejar fuera de su pesquisa ningún lugar en el que se percibiese el bulto de la gente: asomándose a las tiendas, a los restaurantes, buscando en los callejones y en los portales, si los encontraba abiertos.
En su ir y venir llegó a la plaza Mayor cuando en el reloj sonaban las campanadas de las cuatro de la tarde. Recordó entonces que no había preparado la comida y regresó con prisa a su casa, pero su angustia sombría de los días anteriores se había aplacado y descubría en todos sus sentidos y miembros la llegada de la serenidad como un calor grato.
En casa se encontró con su marido, que no había bajado aun a la tienda. Él no dijo nada de la comida, ni mostró extrañeza alguna ante la hora de su regreso. Con aspecto todavía más abatido que los días anteriores, ni siquiera se había quitado el guardapolvo que vestía en la tienda y estaba sentado otra vez en aquella silla de la salita que había elegido para los momentos de amargura.
—Lola —musitó— me han avisado para que pasemos por comisaría, te he estado esperando pero ya me iba.
Lo decía y sin embargo permanecía allí, hundido por el peso de la estupefacción.
—Pero qué pasa, qué quieren ahora —preguntó ella.
—Dicen que han encontrado cosas, algo, que tenemos que ir a verlo.
Recorrieron con apresurado caminar la cuesta que separaba su casa de la comisaría, para encontrar al fin sobre una mesa, junto a papeles y objetos oficinescos, la chupa del hijo, rasgada y manchada de barro, y sus botas marrones. También había unos vaqueros llenos de manchas oscuras y el marido lanzó un sollozo hondo como un mugido. Se les acercó entonces el policía, que seguía sosteniendo en la mano el documento de identidad que había aparecido entre la ropa, y les dijo que, si todo estaba identificado, lo tenía que guardar otra vez después de que firmasen los papeles. Añadió luego que sin duda se trataba de un ajuste de cuentas y que estaban buscando el cuerpo en el pantano, pues las ropas habían aparecido en un lugar de la orilla.
—Pero si el chico está vivo —exclamó ella después de que hubieron salido a la calle—. Anda por ahí, cerca de casa.
El marido negaba con la cabeza sin decir nada, con una oscilación insistente que, más allá del gesto de negación, parecía propia de alguna debilidad nerviosa.
Aquella noche no durmió, acuciada por un desasosiego en el que todos los temores de sus pasadas vigilias y los embelecos de sus pesadillas se confrontaban con la segura afirmación de la vidente. Se levantó pronto y, sin despertar a su marido, se arregló, cogió la foto del chico y salió a la calle. La luz inicial iluminaba oblicuamente las cumbres de las torres, y de la boca del metro salía una lengua innumerable de gente apresurada. Descendió por el sombrío desfiladero de la calle de los Reyes y llegó a la plaza, donde los africanos, casi todos levantados ya, mostraban la actitud taciturna de la gente sin lugar ni destino. Algunos de los parterres olían fuertemente a orines y sobre los otros se extendían los grandes cartones que habían servido para el descanso nocturno de los inmigrantes. Sacó entonces la foto del hijo y, manteniéndola a la altura de la cabeza, la fue enseñando mientras buscaba en los ojos de los transeúntes un gesto de reconocimiento.
Durante todo el día, infatigable, recorrió las calles, plazas y callejas que se extienden entre la puerta de Toledo y la glorieta de Atocha, pero ninguna de las personas a las que preguntaba —y que no dejaban de mirarla con cautela— declaró identificar la persona de la fotografía. Solamente en la plaza Mayor una muchacha flaca y ojerosa que estaba sentada en un rincón junto a otros jóvenes desastrados sobresaltó sus ojos con un gesto ambiguo, entre la extrañeza y la familiaridad, y ella creyó reconocerla como una de aquellas amigas de ojos apagados y pelo lacio que a veces había visto en compañía de su hijo, pero cuando comenzó a interpelar a la chica todo el grupo se puso de pie, uno de los muchachos le arrancó la foto de la mano y se alejaron corriendo hasta desaparecer, mientras ella intentaba seguirles, llamándolos a voces.
De pronto se dio cuenta de que se había hecho de noche, se encontró empapada por una lluvia intensa y fue regresando a casa, arrimándose al cobijo de los aleros, hasta recorrer la calle de Bailén y quedar guarecida bajo la calzada voladiza. Las aceras estaban llenas de bultos humanos y aunque había muy poca luz descubrió que eran los africanos que vivían en la plaza, que habían buscado también allí abajo el resguardo de la lluvia. Muchos estaban tumbados —asomaban bajo sus cuerpos los cartones de embalaje que les servían de lecho— pero otros se mantenían sentados o en cuclillas, la espalda apoyada contra el muro.
Un cansancio casi insoportable venció en ella la desconfianza que habitualmente sentía al ver aquellos rostros negros y aquellos cuerpos largos vestidos de ropas descoloridas, aquellas manos en las que brillaban súbitamente las palmas como las panzas de las carpas en las aguas opacas de un estanque. Se agachó también y buscó en su bolso un pañuelo, para secarse el rostro chorreante. Luego fue recuperando la plena conciencia y sintió bastante frío.
Cerca de ella estaba sentado, con la espalda contra el muro, un negro de aspecto menos joven que el resto, que se envolvía en una manta de borra desflecada. Tenía junto a él dos grandes bolsas de plástico que debían de guardar sus pertenencias y, con los ojos cerrados, musitaba palabras cuyo sonido apenas llegaba hasta ella, pero que no eran españolas. Al final de la manta asomaban los roídos zapatones que cubrían sus pies. En el aspecto miserable y repelente del hombre había, sin embargo, un anonadamiento pacífico, y ella sintió que su dolor se amansaba un poco, como si aquel abandono ajeno tan mudo y falto de dramatismo se vinculase familiarmente a su cansancio y a su frío, formando parte de algún hilo invisible que la enlazaba con el hijo desaparecido.
Entonces notó ciertos movimientos bajo la manta del hombre, alrededor del cuerpo. La luz era demasiado escasa para percibir claramente las cosas, pero luego creyó ver que, sobre el regazo, en la confluencia de los picos de la manta, el hombre sostenía entre las manos algo que también se movía y que parecía el destinatario de sus murmullos. El gesto del hombre y la disposición de su rostro dejaban traslucir que sus palabras eran cariñosas, como si estuviese festejando a un niño. Cada vez más interesada, ella alzó la cabeza todo lo posible, intentando saber qué era lo que el hombre mantenía entre sus manos, y consiguió al fin atisbar unos bultos muy pequeños. Con sorpresa, creyó ver primero algunas figuras humanas, aunque luego también la de un elefante y la de una jirafa, y comprobó que aquellas figuras se movían. El hombre hablaba incesantemente en su misterioso lenguaje, mostrando la confianza que sólo se manifiesta en la intimidad familiar.
Está hablándoles, les cuenta cosas, pensó ella. Eran los suyos, su gente, sus animales, y los llevaba con él, escondidos entre los harapos oscuros que constituían su patrimonio, y por la noche los sacaba para comunicarles secretamente sus pensamientos, para charlar con ellos, como si estuviese en el hogar, para recuperar quizá un poco de seguridad en sí mismo en la ciudad extraña que sólo se dirigía a él mediante la hostilidad de sus habitantes o los golpes de sus guardias. Volvió luego la vista hacia los otros africanos que se guarecían también bajo aquel tramo volante de la calzada y encontró parecidas actitudes, similares monólogos, y entre las manos de los embelesados habladores atisbó, también vivas, otras figurillas de seres humanos y animales de la selva.
Cuando llegó a casa, su marido estaba muy nervioso por aquella ausencia que había durado tantas horas.
—Estuve buscando al chico —explicó ella mientras él la ayudaba a despojarse de las ropas empapadas y le hacía beberse un tazón de leche caliente con un chorro de licor.
—Pero Lola, sabes lo que ha dicho la policía, al chico deben haberlo… —repuso él y la voz se le enredó en un sollozo.
—Qué van a, qué van —contestó ella, casi gritando—, el chico está vivo, yo lo sé muy bien, lo ha marcado el péndulo de la vidente, la cosa está en buscarlo y buscarlo. Yo lo encontraré, vaya si lo voy a encontrar.
Salió otra vez al día siguiente muy temprano, con un café con leche en el cuerpo por todo desayuno, aunque protegida por el paraguas. Bajo la lluvia incesante las calzadas se habían convertido en ríos navegados por infinidad de naves cárdenas. Cruzó la Gran Vía y empezó a callejear nuevamente por los alrededores de Santo Domingo, Arenal y Mayor, en una meticulosa inspección de portales, rincones y tiendas.
Sería el mediodía cuando, al subir lentamente hacia la calle de Preciados, encontró el cartel del Acuarium, recuperando con enternecimiento el recuerdo de las muchas veces que, siendo su hijo niño, había ido con él a visitar aquel lugar. Al niño lo fascinaban las grandes peceras luminosas en que nadaban las pintarrojas y los sargos y mostraban los pulpos sus ventosas fijadas en el vidrio, y era capaz de quedarse mucho tiempo sin moverse, absorto en la observación de las enormes serpientes que envolvían con su cuerpo los troncos secos, bajo el humilde sol de las bombillas caloríficas.
Subió las escalinatas y le pareció que la disposición del lugar se había modificado. Ciertamente la taquilla había desaparecido de la entrada, trasladada al final de un pequeño vestíbulo que servía como tienda para la venta de peces y animales pequeños. Antes de la entrada a aquel vestíbulo se alzaban las vidrieras de un gran escaparate. Fue entonces cuando lo descubrió. Estaba entre otros, en una de las jaulas. Tenía los ojos tristes y la cabeza un poco inclinada.
Ella pronunció su nombre pero el grueso cristal del escaparate debía impedir el paso de su voz y golpeó el cristal con los nudillos. Él no mostró reconocerla, ni siquiera haberse enterado de la señal, y ella comprendió que debía mantener la calma. Entró en el vestíbulo y se acercó al mostrador con pasos decididos, apartando a unos chicos que estaban apiñados enfrente.
—Mi hijo—exclamó—, lo he encontrado.
La muchacha la contempló con aire confuso y ella le agarró de un brazo con firmeza.
—Ven, anda, ven —dijo, y la llevó a la parte exterior, para señalar la jaula.
—¿Quiere un periquito? —preguntó la chica.
Ella la miró con malhumor, pero comprendió que no debía alterarse y puso el dedo sobre el cristal.
—Ese es. Dámelo. Deprisa.
Y cuando la muchacha, desde la parte interior del escaparate, la interrogaba con gestos para asegurarse de la elección, siguió señalando al tercero del pequeño grupo de la izquierda, hasta que la chica pudo atraparlo, suscitando en la jaula un aleteo bullicioso. Estaba llena de júbilo pero se obligó a mantener la serenidad y, tras esperar a que la muchacha lo guardase en una pequeña caja agujereada, pagó lo que le pidió —agotando todo el dinero que llevaba encima— y regresó corriendo a su casa.
Se pasó el resto del día en la habitación de él, contemplándolo y acariciándolo con arrobo, sintiendo la felicidad de ese modo intenso que solamente se percibe en un instante de algunos ensueños, y en los días siguientes colocó periódicos en la parte superior del armario —que resultó el lugar preferido por el chico— y permanecía en aquella habitación muchas horas, hablando con él. Al principio le costó trabajo entenderle pero al cabo de una semana ya podía mantener largas conversaciones.
Para evitar que el chico recayese en su terrible hábito no le dejaba salir del cuarto y allí le daba de comer, plegándose sin objeciones a sus nuevas preferencias alimentarias.
—Me vas a salir muy barato con tus comidas —le decía bromeando—, aunque comprendo que son muy sanas, con mucha fibra.
Tejió para él, con punto muy fino, un chaleco de lana que le dejaba libres las alas, y poco a poco fue reencontrando las rutinas de tantos años antes, cuando el chico era un niño pequeño cuya vida transcurría bajo su exclusiva tutela.
Su marido se mostraba preocupado.
—Lola, no estás bien, no estás bien —decía, empeñado en llevarla al médico.
—No voy a estar bien —replicaba ella.
Nunca había estado mejor, y en su euforia acabó accediendo a ir a aquella consulta, pero no quiso dejar al chico solo en casa y los tres —el muchacho en una jaula azul que había comprado en El Corte Inglés —fueron al médico una tarde.
Tomaron un taxi que costó casi ochocientas pesetas. El médico tenía la consulta en un sanatorio moderno, construido donde había estado la antigua colonia del Metropolitano, un lugar que era bosque de encinas y jaras cuando ella lo conoció, recién llegada a la ciudad. Era un hombre joven, que usaba unas gafas raras de cristales ovalados, aunque tenía aspecto muy agradable y gesto de gran comprensión. El médico escuchó con atención todo lo que ella le contó sobre su salud y luego se interesó mucho en conocer aquella búsqueda del hijo que había terminado de manera tan feliz. Ella se lo mostraba llena de orgullo, salvado ya de las malas compañías y de aquel vicio que tanto les había hecho sufrir a todos y que a él mismo estuvo a punto de costarle la salud para siempre.
El hijo corroboraba sus palabras entre alegres aleteos y el médico mostraba en el rostro la placidez de quien sabe que no hay motivos para la preocupación. Habló por fin de la conveniencia de que ella se sometiese a unos análisis de rutina, para comprobar que las grandes angustias pasadas no habían dañado su salud y allí mismo, sentada frente a la mesa del médico, con la jaula sobre su regazo, una enfermera le tomó la tensión y luego le puso una inyección con tanta habilidad que ni siquiera sintió el pinchazo.
Cuando despertó se encontraba en una habitación desconocida, que tenía la apariencia inconfundible de los hospitales. Se mantuvo desorientada mucho tiempo, aturdida todavía por el confuso tránsito hasta la plenitud de la conciencia, pensando que acaso estaba allí internada para el parto, sin acabar de localizar las evocaciones inseguras que oscilaban o se cruzaban en su imaginación, donde el rostro del hijo, ya crecido, testificaba lo antiguo de su única maternidad. Pensó que acaso iba a tener otro hijo, aunque no fuese capaz de recordar nada de su embarazo, pero no había en su cuerpo ninguna sensación particular y cuando se palpó el vientre lo encontró liso y salió de la cama para buscar un espejo y descubrir, no el reflejo de las mejillas y cabellos de quien ella había sido muchos años antes, sino el rostro lleno de arrugas y los cabellos canosos de la mujer avejentada que había venido a ser.
Por debajo de sus dudas persistía la convicción de que solo manteniéndose tranquila podría hacer frente a las apariencias de error y de caos con que la realidad se disfrazaba para confundirla. Y aunque había llegado ya a la desembocadura del sueño y, con ello, recuperaba sin error aquella congoja por la ausencia del hijo que durante tantos meses la había atormentado, regresó a la cama, se acostó y cerró los ojos intentando que su espera se convirtiese en sueño. No llegó a dormirse y al fin alguien abrió la puerta y entró una enfermera llevando una bandeja con comida. La hizo incorporarse y, tras hablarle con tono suave, dijo que tenía visita.
—Podéis charlar durante el almuerzo. Luego, una inyeccioncita y a dormir otra vez. Tienes que dormir mucho, Dolores.
Era su marido. Ella fue tomando la sopa con los ojos fijos en el plato, dejando que él hablase.
—No estás buena, Lola, y te tienes que curar. Estarás aquí unos días y a casita. ¿Tú te crees que a mí me gusta verte aquí?
Después de la sopa, ella fue comiendo el pescado con parsimonia, separando los pedazos lentamente para que las hebras se rompiesen, como si preparase los bocados menudos para una boca infantil, y masticándolos también despacio, hasta que se disolvía el sabor original y su masticación acababa revolviendo entre los dientes la masa deshecha e insípida que era la propia sustancia de su pensamiento titubeante.
Dejó al fin el tenedor en la bandeja y le preguntó por el hijo. El marido apartó la mirada y ella sintió una gran zozobra, pero consiguió mantenerse calmada.
—Está bien, cómo iba a estar —dijo al fin él.
—¿En su cuarto? —preguntó ella.
—Claro —respondió él— dónde iba a estar.
El aliento se quebraba en la voz del marido y sus ojos parecían retroceder, buscando el escondite de los pómulos, pero ella disimuló como pudo la preocupación.
—Ya sabes que tienes que cambiarle el agua todos los días —dijo—, la del baño y la de beber. Y no te olvides de rellenar el comedero.
Procuraba que su voz no desfalleciese, que no dejara escapar su inquietud ni entrever lo que pensaba realmente mientras intentaba sonreír.
—Tú lo que tienes que hacer es descansar, no pensar, dormir mucho —contestó él—. Después, a casa, y luego, quince días a la playa, para que vayas curándote del todo. Ya se lo tengo avisado al tío Gerardo.
Al día siguiente conversó bastante con la enfermera y, vestida con su bata, recorrió las habitaciones del pasillo y conoció a otros enfermos. Por la tarde la llevaron al médico y le dijo que se encontraba muy bien, pero que se aburría sin hacer nada, y el médico se echó a reír.
Cuando vino su marido a verla estuvo muy amable con él y habló de las reformas que, desde hacía mucho tiempo, pensaban llevar a cabo en el cuarto de baño y en la cocina de casa. Sentía bajo su aparente sosiego la gran inquietud que seguía pugnando por soltarse, pero lograba sujetarla y los nervios no la traicionaron. Esperaba que su marido le diese noticias del hijo, y aunque no lo hizo, ella pudo aguantar también las ganas de preguntarle por él.
Después de que terminaron las cenas y la ronda de las medicaciones, mucho después de que el sanatorio hubiese entrado en los murmullos de la noche, tras resistir con todas sus fuerzas el sueño con que las medicinas intentaban dominarla, se levantó, se puso la bata y salió sigilosamente al pasillo. Las consultas estaban en la planta baja y daban a un pequeño jardín que separaba el edificio de la calzada. Sin encontrar a nadie, bajó las escaleras y buscó el despacho del médico a la luz de las lámparas de seguridad. La puerta no estaba cerrada con llave y, al entrar, vio brillar las farolas de la calle a través de los cristales de la ventana.
La abrió fácilmente y el frío de la noche apretó sus mejillas como una señal de urgencia. Acercó una silla al alféizar, salió al exterior y se descolgó con lentitud, raspándose las rodillas contra el muro, sintiendo el dolor como un masaje complementario del frío, que la empujaba también a la rapidez. Buscó la entrada y, ocultándose entre la sombra de los árboles que se extendían a lo largo de la verja, avanzó con cuidado hacia la garita que vigilaba la barrera de los coches. El guarda estaba inmóvil, de espaldas a la pequeña entrada peatonal que ella atravesó hasta encontrarse en la calle. Echó a correr para alejarse lo más posible del sanatorio y luego, tras bastantes titubeos, fue encontrando la orientación debida y, bien ceñida la bata a su cuerpo para amortiguar en lo posible el frío y la humedad, fue andando con paso apresurado camino de casa, entre las sombras de las calles solitarias, consciente de repetir el atribulado regreso de alguna niña perdida en los cuentos escuchados en la infancia.
Apretó el timbre con insistencia frenética, hasta oír la voz perpleja y ronca de su marido.
—Soy yo —gritó—, soy Dolores, abre de una vez, condenado, abre ya.
Subió a tientas las oscuras escaleras sintiendo que el crujido de los peldaños de madera iba marcando la sucesión de las invisibles roturas con que se iba quebrando todo su aparente sosiego.
Cuando llegó al último descansillo su marido estaba en la puerta, en pijama, con aire atónito. Sin escucharle, ella lo apartó y se dirigió corriendo a la habitación del chico. Encima de la mesita estaba la jaula vacía. Tanteó con la mano sobre el armario y se agachó para buscar debajo de la cama, pero no lo encontró. Su marido la miraba con gesto consternado y culpable y se enfrentó a él, preguntándole dónde estaba.
—No grites tanto, Lola, mujer —repuso él—. Tú no estás bien. El chico murió, lo mataron”.
—Mentira. Yo lo encontré, bien vivo, lo traje a casa —repuso ella, y señalaba la jaula azul.
—Eso era sólo un pájaro, Lola —dijo él con voz lenta y ronca y gesto vencido.
Ella cerraba los puños y levantaba la voz otra vez:
—Dime dónde está el chico.
— Un pájaro, Lola, un periquito —decía él con dulzura, como si la requebrase—. Lo solté, dejé que se fuera. Voló.
Ella se acercó a la ventana y abrió las hojas. Las plantas del balcón se habían secado y, sobre los tiestos, los ramajes quebradizos se tornaban sanguinolentos a la luz de la habitación. El cielo se iba aclarando, volviéndose ligeramente turquesa, y los cuernos de la luna resplandecían sobre las grandes moles oscuras en que se desperdigaba el brillo de las ventanas de algunas habitaciones iluminadas. Pensó que aquellas luces parecían fogatas entre los riscos. Entonces, en lo más alto del peñón, descubrió un aleteo verdoso y supo que el hijo estaba allí.
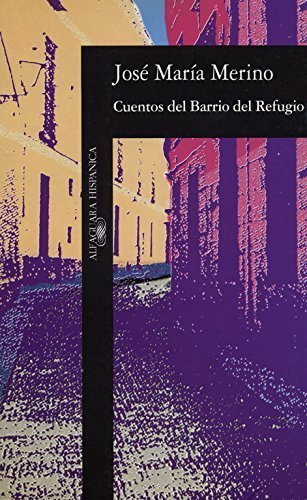
Al fin alcanzó la última cornisa, al pie de un enorme tinglado de antenas. Su hijo estaba allí quieto, mirándola llegar, y ella se posó a su lado.
— Hola hijo —exclamó, sintiendo que toda su congoja desaparecía para siempre.
—Hola, mamá —contestó él, con una sonrisa.
______
-

Paseo de gracia, de Loquillo
/abril 16, 2025/Más allá de una autobiografía, Paseo de gracia es un recorrido por la ciudad de Barcelona, por sus calles y su esencia. Y, sobre todo, por todos los caminos y evoluciones que ha vivido la Ciudad Condal y quienes viven en ellas. Y todo a través de la experiencia personal del gran artista Loquillo. En Zenda reproducimos las primeras páginas de Paseo de gracia (Roca), de Loquillo. *** Con el paso de los años vas tomando cariño a la profundidad del aeropuerto, a cada uno de sus reservados, entresijos y decorados. Si tuviera que diluirme en una charla banal diría…
-

5 poemas de W. D. Snodgrass
/abril 16, 2025/*** La aguja del corazón (fragmentos) 2 Finales de Abril y tú tienes tres años; hoy plantamos tu jardín en el patio. Para prevenir que perros realengos por la noche y los túneles de los topos, dañen tus juegos, cuatro delgados palos hacen guardia levantando su delgado hilo. Pero fuiste la primera en demolerlo. Y después de batir bien la tierra trajiste tu regadera para ahogar a la tierra y a nosotros con ella. Pero estas semillas mezcladas están metidas con leve marga en firmes filas. Hija, hicimos lo mejor que pudimos. Alguien tendrá que sacar las malezas y esparcir los jóvenes retoños….
-

Zenda recomienda: Helada en mayo, de Antonia White
/abril 16, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “Tras su publicación en 1933, Helada en mayo causó un auténtico terremoto en la sociedad británica de la época. Cargada de un fuerte contenido autobiográfico, la historia nos lleva a comienzos del siglo XX, cuando Nanda Grey, hija de un católico recién convertido, es enviada al Convento de las Cinco Llagas, a las afueras de Londres, un lugar entre cuyos muros las estudiantes reciben una severa educación católica, en la que la conformidad y la sumisión son ley. En esta gélida atmósfera, Nanda, de naturaleza extrovertida, encontrará en la literatura y en las…
-

Borges por Piglia, de Ricardo Piglia
/abril 16, 2025/La editorial Eterna Cadencia publica un libro que reúne las cuatro clases magistrales que Ricardo Piglia dictó en la TV Pública argentina en 2013. La edición está a cargo de Daniela Portas, colaboradora de Piglia, y el epílogo es de Edgardo Dieleke, crítico cultural y editor. En Zenda reproducimos el arranque de la primera clase de Borges por Piglia (Eterna Cadencia), de Ricardo Piglia. *** Clase 1 ¿Qué es un buen escritor? La invención del procedimiento. Literatura conceptual. Resonan cias de Macedonio Fernández. Realidad y ficción. Condiciones materiales. El arte de la microscopía. La literatura nacional y la literatura menor….



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: