Tres amigos han fallecido en una semana, el círculo de tiza se encoge.
Mientras bajaba por las escaleras automáticas de los andenes de la estación de Chamartín me gustaba acariciar sus esmaltes rojos, azules, amarillos, negros… Todos tan vivos, tan rebeldes, como caballos encabritados. Esas geometrías asimétricas, tan poderosas de Pepe Lucas tienen algo de subversivo, de pelo sin peinar, una prolongación de un tipo de locuaz, ingenioso, irrefrenable que salpicaba la conversación con ocurrencias y anécdotas de personajes que ya salían en los manuales del bachillerato y de otros de andar por casa. No hacía distingos.
Le gustaba el minotauro, como representación y como alegoría. Qué fuerza en los gestos, qué sosiegos inquietantes, qué mirada aviesa. Son óleos enormes. En una foto del catálogo se ve a Lucas, tan bajito, encaramado a una escalera con un pincel y un bote de pintura en plena faena, ceñudo, retraído en vaya usted a saber qué. A lo suyo. Porque tenía este hombre un aire de joven airado que bullía dentro de su aparente tranquilidad. Muy otro del que conversaba en los veladores del Gijón, pasándose de una tertulia a otra, atendiendo a todo y a todos, un vaivén inquieto de ojos vivaces y sonrisa de muchacho. Como la de su hijo Antonio, siempre enredado entre las acrobacias de las metáforas, en el más allá de las palabras.
Otro catálogo. Lo tituló El retablo de la lujuria. Nada que añadir a esos cuerpos ensamblados, ciegos como animales ciegos, todo dedos, piernas larguísimas en cuerpos elásticos, turbios, procaces. Un allegro que suena a la Suite Vollard pero al modo de ver de la fantasía pícara de Lucas. Lucas, Pepe, qué más da. Lo que importa es que tras doblegar un aire traicionero hace cinco años tuvo el otro día un resbalón a pie de obra, una madera que no debía estar donde tenía que estar; simplemente se trastabilló. Justo cuando tenía un contrato de cuatro años en la nueva Chamartín, entre trenes que van y vienen a ninguna parte, como hormigas ciegas. Y después, silencio. Qué rabia. Cuando acabe esto me voy a pasar por allí, para mirar, para estar. Para no sé ya qué.
Segunda caída. La de Enrique Salabarría. Otro que en vez de darte la mano sonreía. Era de Pasajes de San Juan pero gestionaba ni se sabe los teatros en Madrid por donde desfilaron desde El Brujo a José Sacristán. “Mira, como esos remaba yo”, me dijo mientras contemplábamos a unos muchachos en pleno esfuerzo en unas traineras cerca de la casa de sus padres.
Me enteré tarde, demasiado tarde de que estaba mal. “Llevo cinco semanas en una cama boca arriba contando el gotelé”, me dijo a las dos del mediodía. Esa misma tarde todo se acabó. No consigo que se esfume la última frase del wasap que me envió: “Para primavera floreceré con la naturaleza”. Sólo tenía 62 años.
Tercera caída. Su nombre es Begoña Ruiz, era de Santander y fue profesora de Literatura. Durante medio siglo fue la mujer de un hombre a quien quiero y respeto, el profesor Santos Sanz Villanueva. Cuando llamaba a casa siempre saltaba su voz fresca, entusiasta, de jovenzuela. Una de esas mujeres que nadie recuerda en obituarios.
Hace tiempo que vivía en un mundo de los muchos que hay, un mundo propio, con sus códigos, ni mejores ni peores que otros. La hija, Cristina, profesora que sigue estudiando por París y poeta, extremó su pericia en un libro que todo lo revela, Demens: “Pronto llegará la amnesia / y entonces no podrás / confundirte al rascar mis pies, / equivocarte con mi nombre, / regalarme toallas / (o servilletas / usadas de papel).// Después, otro día,/ tus músculos ya pétreos, / no lograrás llamar / calor al frío, / comer gel de ducha, / o nevar el café / con copos de sal…”.
Y así.


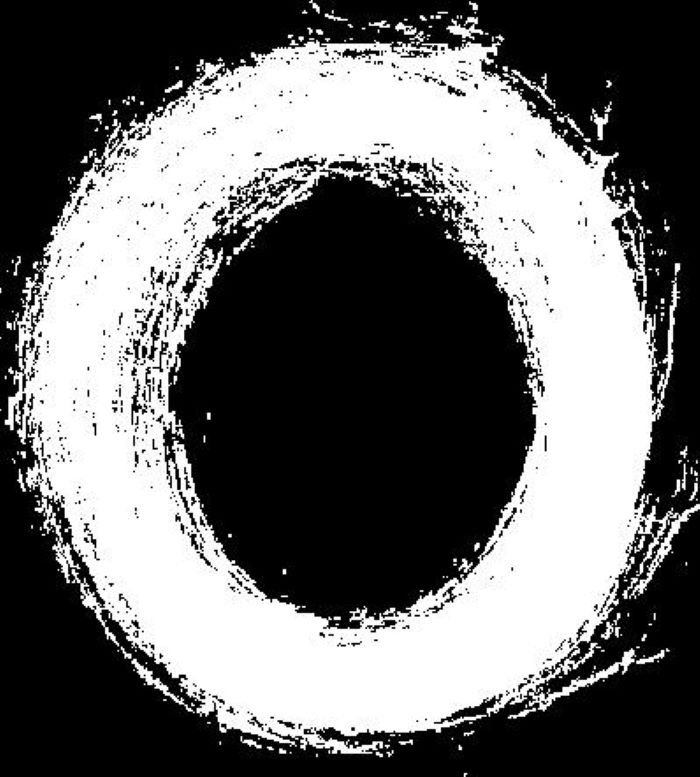



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: