A modo de las memorias de un perro llamado Chindo, Camilo José Cela realiza un impresionista retrato del intersticio entre la vida rural y la urbana.
Pequeña parábola de Chindo, perro de ciego, un cuento de Camilo José Cela
Chindo es un perrillo de sangre ruin y de nobles sentimientos. Es rabón y tiene la piel sin lustre, corta la alzada, flácidas las orejas. Chindo es un perro hospiciano y sentimental, arbitrario y cariñoso, pícaro a la fuerza, errabundo y amable, como los grises gorriones de la ciudad. Chindo tiene el aire, entre alegre e inconsciente, de los niños pobres, de los niños que vagan sin rumbo fijo, mirando para el suelo en busca de la peseta que alguien, seguramente, habrá perdido ya.
Chindo, con la conciencia tranquila y el mirar adolescente, es perro entendido en hombres ciegos, sabio en las artes difíciles del lazarillo, compañero leal en la desgracia y en la obscuridad, en las tinieblas y en el andar sin fin, sin objeto y con resignación.
El primer amo de Chindo, siendo Chindo un cachorro, fue un coplero barbudo y sin ojos, andariego y decidor, que se llamaba Josep, y era, según decía, del caserío de Soley Avall, en San Juan de las Abadesas y a orillas de un río Ter niño todavía.
Josep, con su porte de capitán en desgracia, se pasó la vida cantando por el Ampurdán y la Cerdaña, con su voz de barítono montaraz, un romance andarín que empezaba diciendo:
Si t’agrada córrer mon,
algun dia, sense pressa,
emprèn la llarga travessa
de Ribes a Camprodon,
passant per Caralps i Núria,
per Nou Creus, per Ull de Ter
i Setcases, el primer
llogaret de la planúria.
Chindo, al lado de Josep, conoció el mundo de las montañas y del agua que cae rodando por las peñas abajo, rugidora como el diablo preso de las zarzas y fría como la mano de las vírgenes muertas. Chindo, sin apartarse de su amo mendigo y trotamundos, supo del sol y de la lluvia, aprendió el canto de las alondras y del minúsculo aguzanieves, se instruyó en las artes del verso y de la orientación, y vivió feliz durante toda su juventud.
Pero un día… Como en fábulas desgraciadas, un día Josep, que era ya muy viejo, se quedó dormido y ya no se despertó más. Fue en la Font de Sant Gil, la que está sota un capelló gentil.
Chindo aulló con el dolor de los perros sin amo ciego a quien guardar, y los montes le devolvieron su frío y desconsolado aullido. A la mañana siguiente, unos hombres se llevaron el cadáver de Josep encima de un burro manso y de color ceniza, y Chindo, a quien nadie miró, lloró su soledad en medio del campo, la historia —la eterna historia de los dos amigos Josep y Chindo— a sus espaldas y por delante, como en la mar abierta, un camino ancho y misterioso.
¿Cuánto tiempo vagó Chindo, el perro solitario, desde la Seo a Figueras, sin amo a quien servir, ni amigo a quien escuchar, ni ciego a quien pasar los puentes como un ángel? Chindo contaba el tránsito de las estaciones en el reloj de los árboles y se veía envejecer —¡once años ya!— sin que Dios le diese la compañía que buscaba.
Probó a vivir entre los hombres con ojos en la cara, pero pronto adivinó que los hombres con ojos en la cara miraban de través, siniestramente, y no tenían sosiego en el mirar del alma. Probó a deambular, como un perro atorrante y sin principios, por las plazuelas y por las callejas de los pueblos grandes —de los pueblos con un registrador, dos boticarios y siete carnicerías— y al paso vio que, en los pueblos grandes, cien perros se disputaban a dentelladas el desmedrado hueso de la caridad. Probó a echarse al monte, como un bandolero de los tiempos antiguos, como un José María el Tempranillo, a pie y en forma de perro, pero el monte le acuñó en su miedo, la primera noche, y lo devolvió al caserío con los sustos pegados al espinazo, como caricias que no se olvidan.
Chindo, con gazuza y sin consuelo, se sentó al borde del camino a esperar que la marcha del mundo lo empujase adonde quisiera, y, como estaba cansado, se quedó dormido al pie de un majuelo lleno de bolitas rojas y brillantes como si fueran de cristal.
Por un sendero pintado de color azul bajaban tres niñas ciegas con la cabeza adornada con la pálida flor del peral. Una niña se llamaba María, la otra Nuria y la otra Montserrat. Como era el verano y el sol templaba el aire de respirar, las niñas ciegas vestían trajes de seda, muy endomingados, y cantaban canciones con una vocecilla amable y de cascabel.
Chindo, en cuanto las vio venir, quiso despertarse, para decirles:
—Gentiles señoritas, ¿quieren que vaya con ustedes para enseñarles dónde hay un escalón, o dónde empieza el río, o dónde está la flor que adornará sus cabezas? Me llamo Chindo, estoy sin trabajo y, a cambio de mis artes, no pido más que un poco de conversación.
Chindo hubiera hablado como un poeta de la Edad Media. Pero Chindo sintió un frío repentino. Las tres niñas ciegas que bajaban por un sendero pintado de azul se fueron borrando tras una nube que cubría toda la tierra.
Chindo ya no sintió frío. Creyó volar, como un leve vilano, y oyó una voz amiga que cantaba:
Si t’agrada córrer mon,
algun dia, sense pressa…
Chindo, el perrillo de sangre ruin y de nobles sentimientos, estaba muerto al pie del majuelo de rojas y brillantes bolitas que parecían de cristal.
Alguien oyó sonar por el cielo las ingenuas trompetas de los ángeles más jóvenes.
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Siempre fuimos híbridos
/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…
-

Odisea, de Homero
/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…
-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios
/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…


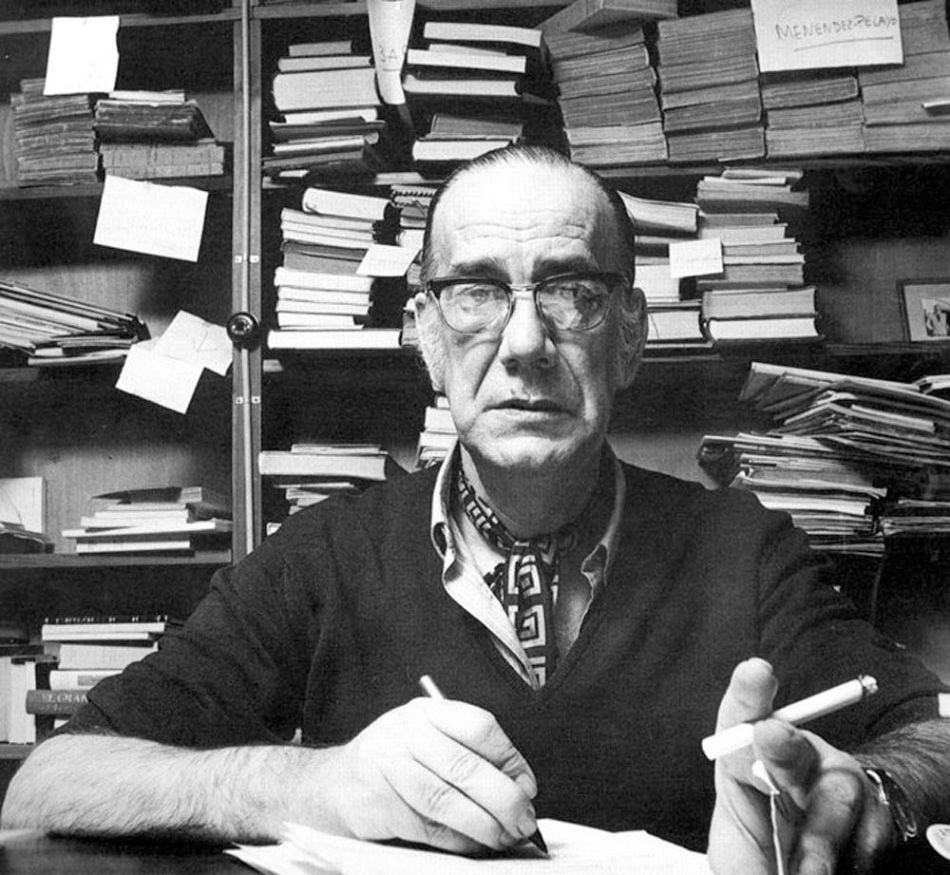



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: