I
Cuentos de Averoigne.
Poseidonis. Poemas en prosa.
Querido Mr. Smith: no he dejado de seguir, como siempre, sus obras en Weird Tales. He disfrutado mucho con “El eidolon oscuro”, “El último jeroglífico”, “Las mujeres flor” y el espléndido poema “Dominio”. No exagero cuando digo que no creo haber leído alguna vez un poema más hermoso que ese. Daría el dedo del gatillo por tener la habilidad de que mis palabras prendieran y ardiesen como lo hacen las suyas.
Este es Robert E. Howard, en una carta dirigida desde la polvorienta Texas a Clark Ashton Smith, que tenía medio abandonado su universo de ficción y se dedicaba a tallar unas pequeñas esculturas en huesos de dinosaurio. Era 1935. La madre de Ashton Smith estaba a punto de morir, un año más tarde se suicidaría Howard, y el padre de Smith fallecería en 1937 tras una penosa enfermedad, nueve meses después de la muerte de Lovecraft. Ashton y sus padres habían pasado toda la vida juntos en una cabaña de Auburn, California, donde ahora Ashton se había quedado solo con sus tallas de dinosaurio y sus poemas, inmensamente perdido y consternado, incapaz de regresar a los reinos perdidos de Averoigne. Auburn y Cross Plains, el pueblo en el que había vivido Howard, eran tierras soleadas, rodeadas de montañas, de bosques y pantanos, y de algunas ciudades dispersas entre torres de petróleo y antiguas minas de oro y de carbón olvidadas en el fondo de las planicies. Ashton había creado en Auburn sus viejos continentes, Howard los convulsos imperios de la era Hiboria en Cross Plains. Tanto Howard, que detestaba la civilización, como Ashton, que nunca quiso dejar del todo atrás el mundo de su infancia, prefirieron armarse de palacios y de torres encantadas allí donde sólo se hacía oír el estruendo de la modernidad. Lovecraft rara vez abandonaba el llamado mundo real, al menos como escenario para sus relatos. Sin embargo, él había decidido plantar cara a una civilización que le resultaba despreciable, y vengarse de sus semejantes despojándolos de su (sedicente) cordura bajo el dominio de unos dioses mucho más antiguos y extraños que nuestro propio universo.
Tras la muerte de Lovecraft, Ashton sólo regresó a sus mundos de ficción en contadas ocasiones, y únicamente encontró fuerzas para escribir poemas y reunir sus relatos en unos libros que sus amigos de letras ―nunca llegó a tratarlos en persona― ya no iban a poder leer. Entre los cuentos que escribió, los que dedicó al ciclo primitivo de Hiperbórea fascinaron a Lovecraft, que llevó a su dios Tsathoggua al panteón de los mitos de Cthulhu ―en la novela corta El que susurra en la oscuridad (1931), donde también aparece el propio creador de Tsathoggua en su rol de Klarkash-Ton―, aunque Ashton prefería con mucho las leyendas de Averoigne, una recreación de la Auvernia francesa, o del Aveyron, que sembró de brujos, hombres lobo, castillos encantados y gárgolas con vida propia, y en la que sentimos que resuena el nombre de su Auburn natal. Difícil encontrar un libro más inmediatamente encantador entre las colecciones de relatos de Ashton ―otra cosa es su poesía, a mi juicio muy superior a sus cuentos, y eso es decir mucho―, y basta con poner medio pie allí para que entendamos por qué el mundo de Averoigne se contaba entre sus creaciones favoritas. Si nos atenemos a una breve sinopsis que lamentablemente Ashton nunca llegó a desarrollar, para un relato que iba a llevar por título “El oráculo de Sadoqua”, el ciclo se inicia con la ocupación romana de Averoigne y, ya dentro del canon establecido por los cuentos publicados ―entre 1930 y 1948, aunque su redaccion completa abarcó poco más de cuatro años―, termina en 1798, en la biblioteca del monasterio benedictino de Perigon (lo que en la cronología conocida representaría la etapa del Segundo Directorio). Es curioso, dicho sea de paso, que un hombre que nunca había visitado Francia ni había salido siquiera de la soleada California lograra impregnar sus cuentos del mismo sentido de lo maravilloso que encontramos en las leyendas gaélicas y el folklore irlandés.
Cuentos de Averoigne, en la edición magníficamente preparada por Valdemar, no sólo relata las crónicas de este reino (entre los que, insisto, se cuentan algunas de las mejores narraciones de Ashton Smith): también añade las historias del ciclo de Poseidonis —la última isla del continente perdido de la Atlántida, mencionada por Algernon Blackwood en su relato “Sands” (1912)— y lo que creo sin duda que es, si no lo mejor del conjunto, sí al menos su mayor descubrimiento: una selección de poemas en prosa, escritos sin pensar en su publicación, y por ello libres de cualquier obligación temática o de estilo. Ashton comenzó, no hay que olvidarlo, como poeta —perteneció al grupo de los West Coast Romantics, y se le consideraba un heredero natural de Swinburne—, y fue Lovecraft quien le animó a desarrollar sus temas en el marco del género macabro. La elección de los poemas de este volumen aborda ese territorio de la poesía de Ashton Smith, y resulta curioso observar cómo afloran, casi se diría que de manera inconsciente, los asuntos que ocuparon a trovadores y románticos por igual incluso en aspectos como el tono y el color de sus escenas. “El mitridato”, que apenas ocupa unas líneas, parece una canción de amor, cantada por cualquier minnesinger alemán del siglo XII y escuchada en sueños por un americano de principios del XX, con ese desolador estribillo final: “Pero cuando no me amas, o me amas mal, me encuentro desvalido ante ellos, e incluso el propio amor se convierte en un veneno incurable… un veneno doblemente letal porque, o mata lentamente, o no mata en absoluto.” Algunos otros poemas, como “La flor diablo” o “Sombras chinescas”, podían haber sido escritos por De Quincey o Marcel Schwob y los seguiríamos reconociendo entre lo mejor de sus creaciones.
II
El demonio del movimiento
y otros relatos de la zona oscura
Hace tiempo (1987) la editorial Planeta publicó una novela titulada El tren fantasma, de un escritor inglés llamado Stephen Laws. En ella aparecen círculos de piedra y monolitos, antiguos sacrificios humanos, druidas, sueños y pesadillas al puro estilo Lovecraft y, naturalmente, trenes fantasma. El estilo de Stephen Laws se asemejaba en calidad al de otro autor, mucho más conocido, que escribió sus mejores obras antes de cumplir cuarenta años, el también inglés Clive Barker. Hay otros cuentos y novelas muy famosos atravesados por trenes y fantasmas, como el célebre relato de Dickens “El guardavías” (aunque Dickens no escribía cuentos de terror, sino historias sobrenaturales: todo es cordial en Dickens, todo es entrañable y cálido, excepto —como en el mundo real— sus abogados). Hay una novelita corta, cuyo nombre no recuerdo, que demuestra que todos los pasajeros del Orient Express en la novela de Agatha Christie están muertos, incluido Poirot. Pero de lo que hay que hablar ahora es de esta extraña antología (extraña en todos los mejores sentidos de la palabra) titulada El demonio del movimiento, y también de su autor, el no menos extraño Stefan Grabinski.
Quizá una definición aproximada de Grabinski sería la siguiente: lo que Maupassant hubiera sido de haber nacido polaco (y tras haber vivido la locura de la Primera Guerra Mundial). Grabinski nació en 1887, murió en 1936. Sus primeros relatos, todos de tema fantástico (Excepciones: el lado oscuro de la fe), los autoeditó en 1909, bajo el seudónimo de Stefan Żalny, sin que ningún reseñador se hiciese eco de su rareza y apenas lector alguno reparase en los encantamientos del estilo. Se dice que aún no eran los grandes cuentos que recogería en La colina de las rosas (1918), y que impresionaron al escritor y crítico Karol Irzikowsky (una especie de Huysmans a la polaca), ni anunciaban todavía a los que darían lugar a la antología titulada El demonio del movimiento (1920). No tengo muy claro a qué se debe esa falta de aprecio por el primer librito de Grabinski: ¿su estilo arcaizante, su manera un poco hiperbólica de narrar? Quizá ni siquiera sea justo expresarse así (que es el tono general al hablar de este libro). He aquí el comienzo de uno de los cuentos de su primera colección:
Sobre el Castro de Brocadero, en una ventosa noche de otoño, colgaban nudos de nubes salvajemente agitados. El viento de febrero, rompiendo las sierras dentadas del Pico Nevado, voló con un silbido infernal entre las copas de los temblorosos árboles, rodeó el castillo en una procesión de silbidos y giró por todas partes con su aullido furioso. A veces, cardúmenes de nubes, apretados con fuerza, se abrían para revelar el disco de celadón de la luna: sólidos rincones emergían por un momento de las cavernas de la noche, bastiones alargados en una línea oblicua, agujas de torres que se erguían audazmente proyectadas hacia el cielo. Y de nuevo todo quedaba empapado en una oscuridad impenetrable. Sólo un grupo de búhos reales asomaba por debajo de los salientes de la pared y golpeaba las rocas con un chillido siniestro…
En la esbelta ventana gótica del rincón hay una luz tenue: el señor del castillo está despierto, don Alonso de Saavedra acecha…
¿Un vampiro andaluz? Así es: de la familia de los Saavedra, como Cervantes. Todo este extraño encantamiento sucede en el mismo territorio mágico no de España, sino de la geografía del manuscrito de Potocki. Sin embargo, la prosa es la de un jovencito de veinte años, que entre las ruinas góticas deja asomar —como los búhos de chillido siniestro— una poesía magnética que atrapa la atención del lector entre tantas (inteligentes) disonancias. “Cardúmenes de nubes, apretados con fuerza, se abrían para revelar el disco de celadón de la luna”. Quizá no hayamos estado ante ningún banco de peces para reconocer un cardumen, ni hayamos tenido en las manos una porcelana china que nos permita distinguir a las claras el color del celadón. Pero esa imagen tiene la misma fuerza que pueda tener para nosotros, intemporales lectores, la alusión de un cielo rojo recortado por las pirámides de Marte.
Si así escribía Grabinski con veinte años, ¿cómo escribiría con treinta? (O en otras palabras: si esto es el ramo, ¿cómo será el anillo?). El estilo conservaba en esa época —la época de El demonio del movimiento— la misma poesía y una bien calculada colección de ruinas. Pero Grabinski ya había abandonado los territorios de Potocki y prefería poner en pie una mitología propia. Puede llamar la atención que un especialista en ocultismo y demonología como era Grabinski decidiera abandonar las casas misteriosas —moradas filosofales como las muchas que hay todavía en Polonia— y situara los avistamientos espectrales en lugares tan modernos como los trenes que atravesaban los bosques de Brzana. Quizá pesó en él la influencia de los futuristas italianos, quizá oyera algo en su aullido que nadie más escuchaba, como el viento en el relato de Le Fanu; o simplemente Grabinski era consciente de que la magia y el misterio no hacen prisioneros, y que una mansión en la montaña es tan propicia a los ensueños diabólicos como un tren precipitado entre gemidos hacia el mismísimo fin de la noche.
Y ahora, una escena clásica: Grabinski murió pobre, olvidado, después de haber escrito muchos otros cuentos, cada vez más hermosos, cada vez más mágicos, cada vez más enigmáticos, de los que Valdemar hace una breve pero cuidada selección en este mismo volumen, como complemento a El demonio del movimiento. Entre los más perfectos relatos de lo poético y lo extraño que se hayan escrito jamás, en cualquier lugar y en cualquier siglo, “Estrabismo” y “La amante de Szamota” (por citar sólo dos de una compleja guirnalda de maravillas) no pueden dejar de ocupar un lugar privilegiado, tan cerca de Lovecraft como de Maupassant.
Ah. Y una notita más, antes de cerrar la losa de este sepulcro gótico. Escuchemos estas palabras de “Vampiro”, el relato medio potockiano, medio andaluz, de Grabinski:
Coros de juglares cantan.
Señoritas adornadas,
de ojos llameantes y de rosas.
Blancas flores marchitas
en sus floreros.
En algún lugar tiembla una melodía rota,
en algún lugar agoniza un torero.
¡Cómo llora, ay!
¡Cómo llora
la canción ardiente del bolero!
¿Soy el único que ve aquí que un joven Lorca se anuncia por el horizonte?
III
Una temporada en Carcosa.
21 cuentos extraños en torno al Rey de Amarillo
Dejo para el final esta maravilla publicada en 2015, una colección de relatos, o informes del subsuelo —¿pero de qué planeta?—, que debería haber tenido un mayor reconocimiento. Empecemos por desplegar el mapa: quien más, quien menos, todos alguna vez hemos estado en Carcosa. La ciudad la descubrió Ambrose Bierce, en 1886, a través del relato de un médium, que a su vez canalizó el espíritu de un tal Hoseib Alar Robardin, posiblemente el último habitante de Carcosa. Procedente de esa tierra, Robert W. Chambers escuchó una canción. (Pregunta: ¿era Chambers o era la canción quien procedía de Carcosa?). Se trataba de un fragmento del Canto de Casilda, que formaba parte de la obra El rey de amarillo (acto I, escena 2), supuestamente perdida para siempre, como “la perdida Carcosa”, o como la voz de la propia Casilda. Para unos, Carcosa, “a orillas del lago Hali”, estaba en otro planeta; para otros en otro universo. De allí trajo Chambers un signo amarillo que pasó a las manos de Lovecraft, y de él a otros investigadores de lo extraño. (¿Sorprende que Carcosa estuviera en otro mundo, cuando tantos habían enloquecido al ver la representación teatral de El rey de amarillo? ¿Y qué había en esa obra para que todavía ejerciera su poder sometida a los sonidos de un idioma, a fin de cuentas, mortal?).
Los veintiún cuentos recogidos en este volumen constituyen un intento de estudiar las huellas que Carcosa ha dejado en nuestro propio mundo y en nuestro propio siglo. No podemos ser ajenos al interés que despiertan las investigaciones arqueológicas emprendidas especialmente a comienzos del siglo XX, que llevó al descubrimiento no sólo de Hali y lo que antiguamente había sido su brumoso lago sino también de otros territorios en Hastur y del misterioso Yhtill, aunque seguimos a la espera de conocer dónde está —y sobre todo qué es— el más enigmático Demhe. Pero ninguna expedición había regresado deliberadamente a Carcosa hasta que Joseph S. Pulver decidió reunir a un grupo especializado provisto de un equipamiento, en general, moderno. Los relatos (por llamar de un modo convencional a esa colectánea de fascinantes informes) abarcan prácticamente toda la extensión de Carcosa, no sólo en su aspecto geográfico sino también en el bibliográfico. Alguien (Edward Morris) ha tenido el atrevimiento de recuperar algunas escenas de la obra dramática que hace perder el juicio a quien asiste a su representación, recurriendo, además, a otro (sedicente) loco, Antonin Artaud: en todos sus juegos, sus espejos y sus alusiones, “El teatro y su doble” es uno de los mejores relatos/informes de la antología y una interesante recreación de algunos pasajes de la obra teatral, particularmente por haber sabido situar a Artaud en la escena. “Manuscrito encontrado en una habitación de hotel de Chicago” no apela del todo a Potocki (Manuscrito encontrado en Zaragoza), ni a Poe (“Manuscrito encontrado en una botella”), ni a Cortázar (“Manuscrito encontrado en un bolsillo”) ni a Lem (Manuscrito encontrado en una bañera… aunque sean “memorias”), pero el título evoca toda una cartografía fantástica cuyo protagonista es un personaje ciertamente singular: el lector así lo constata cuando lee las siglas y el apellido que firman el manuscrito pero lo ha averiguado antes, a la manera en que uno puede imaginar todas las aterradoras identidades del “león con cabeza de hombre” del poema de Yeats. Hay también poemas, juegos con el cine y el teatro, apelaciones —cómo no— a dimensiones ocultas entre pliegues de cuando menos dudosa realidad. Pero voy a destacar aquí los mejores relatos de esta colección de informes: “Noche de cine en casa de Phil”, de Don Webb (con toda su morralla de tecnología ochentera, que lo hace todavía más misterioso y encantador); el excepcional cuento arqueológico (quizá el que mejor ha sabido unir la tradición de Lovecraft, Chambers y Bierce con una, por así decir, “sensibilidad” moderna) “Brillantes huesos negros y tenues estrellas negras”, de Gemma Files, de quien todavía tengo que hablar largo y tendido por esa maravilla titulada Experimental Film; “El pozo de los deseos”, de Cody Goodfellow, que adopta el punto de vista de un antiguo actor infantil, protagonista de un programa para niños que tuvo el valor de grabar unas escenas (nunca emitidas por televisión) de El rey de amarillo… y por último mi favorito absolutamente inesperado: “El hotel Beat”, de Allyson Bird, con diferencia el relato más mágico del conjunto. Todo estaba nevado mientras lo leía. El cielo estaba completamente despejado, brillaba el sol, se oían los crujidos de la nieve deshaciéndose sobre el río que pasa a los pies de mi casa. Eran las ocho de la mañana, o no mucho más tarde. Y como si estuviera sacando provecho de un estado de conciencia muy particular, el relato fue infiltrándome por debajo de sus palabras una sucesión interminable de imágenes (ninguna de ellas vinculada aparentemente al relato en sí) que por unos minutos me hicieron ser consciente de que estaba en otro sitio. ¿París? ¿Carcosa? No lo sé. Quizá lo uno y lo otro. Todavía sigo pensando en esa llave hecha con huesos humanos que alguien me dejó en la palma de la mano, en ese río que desemboca directamente en las escalinatas de una catedral sostenida sobre la bruma: imágenes todas ellas que no están en ese libro. ¿Dónde entonces? París, Carcosa, a saber. Sea como sea, ahora no tengo ninguna duda de que también hay en Carcosa una París. (¿O era una Carcosa en París?).
—————————————
Autor: Clark Ashton Smith. Traductora: Marta Lila Murillo. Título: Cuentos de Averoigne. Editorial: Valdemar. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
Autor: Stefan Grabinski. Traductora: Katarzyna Olszewska Sonnenberg. Título: El demonio del movimiento. Editorial: Valdemar. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
Editor: Joseph S. Pulver. Traductora: Marta Lila Murillo. Título: Una temporada en Carcosa. Editorial: Valdemar. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


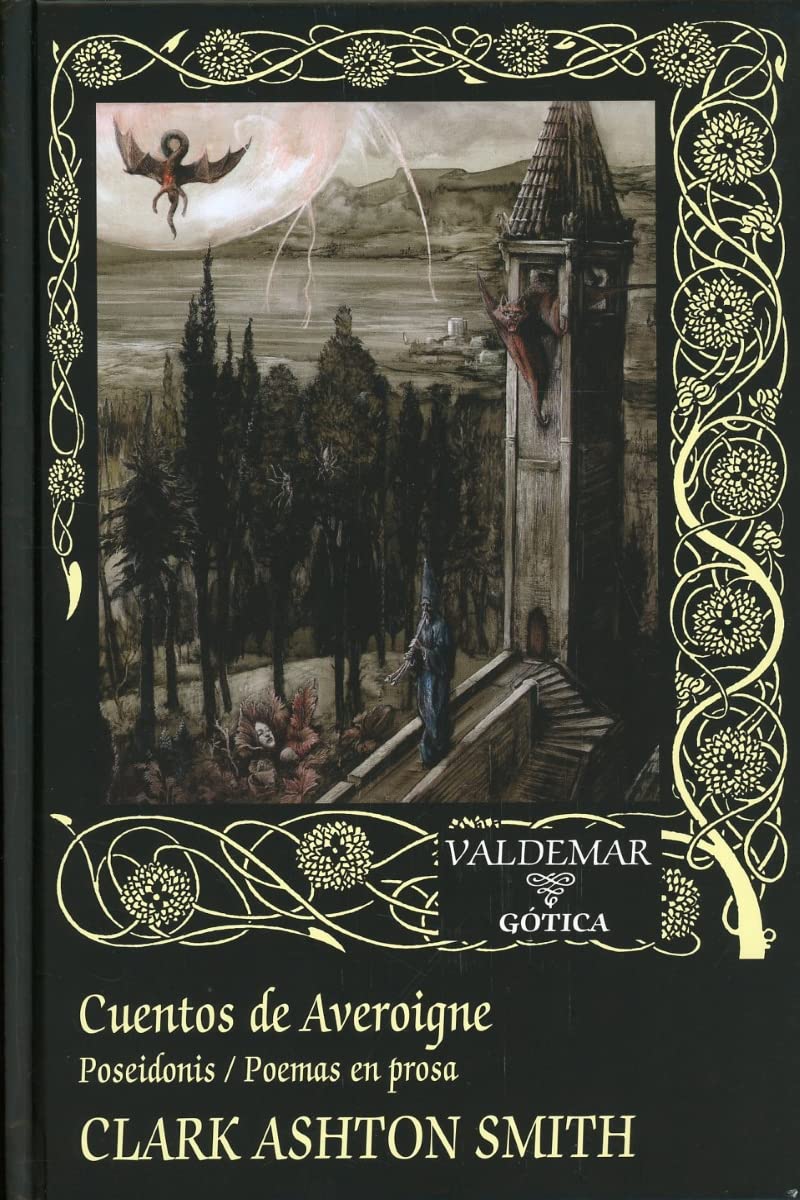
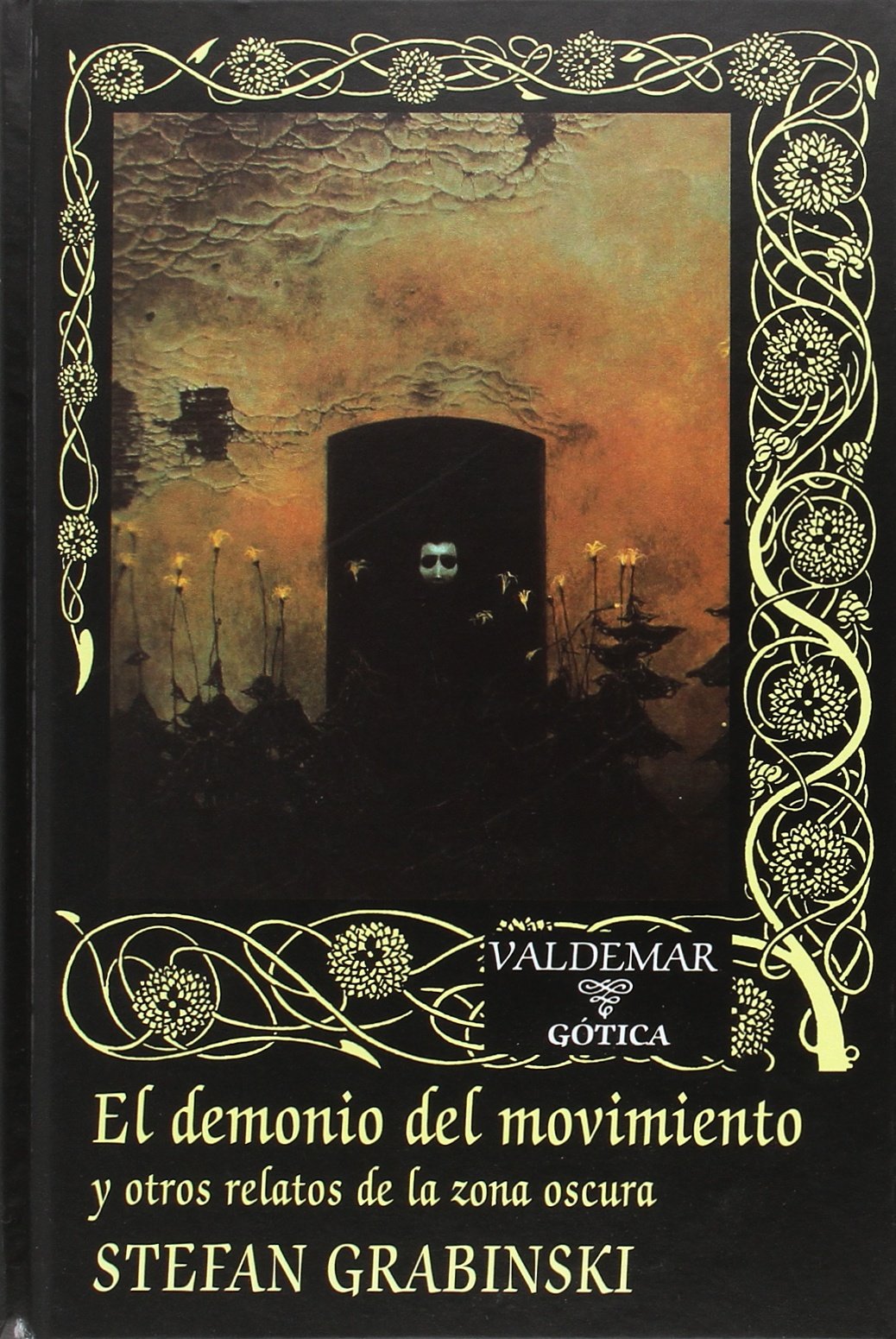
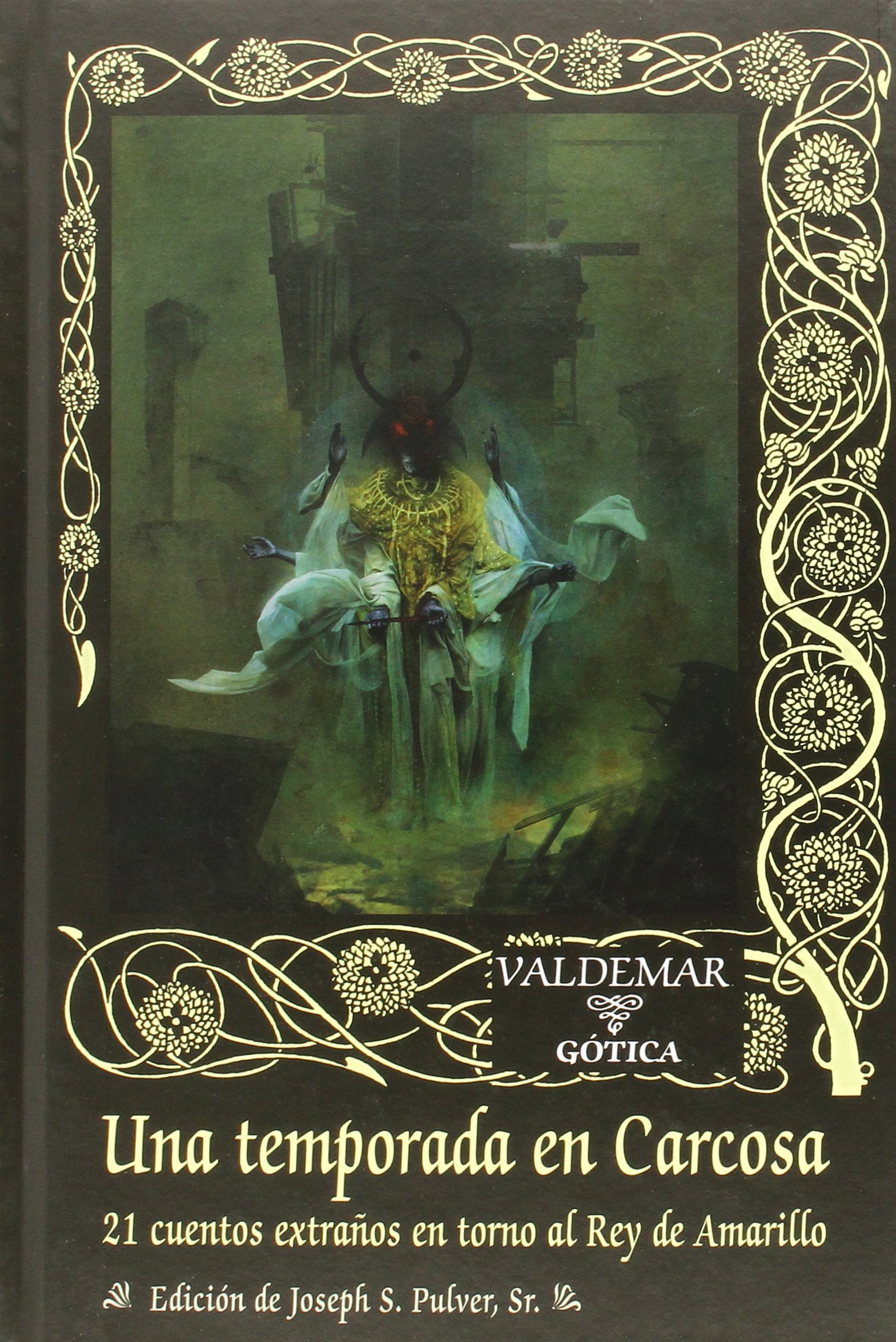



Impresionante. Cálida y movediza descripción de relatos, cuentos, poemas en prosa que, remiten a un mundo fantástico de autores y sus visiones, más allá de sueños brumosos.
Preciosa e inesperada reseña que más bien parece un cuento, una maravilla encontrar sin esperarlo cosas así. Gracias Zenda.
Bravo, bravo, bravo. Suscribo cada letra y aún me sobra locura. Porfa, si no li has hecho ya, en el mismo cementerio, échale un ojo a la Araña y al Vampiro, de Ewers. Gracias, desde un secreto Hali.