Hace poco tenía ante mí, como acompañante en la cornisa de un enorme precipicio que descubrí explorando Castilla, un librito escrito por un “joven y prometedor matemático”, nacido en Pisa, de apenas 23 años, que pretendía aclarar una vieja disputa que se remontaba a Brunelleschi y su discípulo Manetti y, posteriormente, a Vellutello: esa disputa concernía a la ubicación, el orden y la extensión del infierno, tomando como medidas oficiales las que Dante proporcionaba en La divina comedia. El “prometedor matemático” era, cómo no, Galileo, y el título del libro, El infierno de Dante: Figura, lugar y tamaño, publicado por una pequeña editorial llamada Archivos Vola. Lejos, todavía, estaba Galileo de seguirle los pasos a Dante en la dirección contraria al infierno, es decir, la del “Amor que mueve el Sol y las demás estrellas”; lejos, también, de verse confinado en su propio domicilio, arrestado por haber pretendido desmentir, telescopio mediante, ese maravilloso verso con el que se cierra la Comedia, y que hasta la negacionista atención de Galileo ―con honrosas salvedades antiguas, tanto egipcias como griegas― había seguido proporcionando un movimiento circular al sol desde la inercia del relato bíblico. Galileo no dejaba de ser oficialista cuando, en los cálculos a que sometió el infierno, reconocía que éste se hallaba “por debajo de la superficie de la tierra”. Pero restituyó su honor a Manetti y a la Academia Florentina al mostrar los errores de la “prosa oscura” de Vellutello, ayudándose de pruebas tan ajenas a la crítica literaria, aunque propias de esa frágil miniatura a la que Nabokov llamó “lector creativo”, como el lado por el que Dante mantenía el paso cuando caminaba “en el vano de los círculos”.
Leer cualquier cosa de Dante con los pies colgados de un alero, por encima de un mundo desperdigado en piedras y árboles resecos, es una experiencia fabulosa que en momentos muy concretos ―por ejemplo, ante cualquier mención que nos traslade al Malebolge― provoca la momentánea sensación de planear el infinito sobre la espalda de un guiverno. De modo que para aumentar mi sensación probé un experimento diferente y decidí llevarme otro par de libritos de la misma editorial ―El libro de Urizen, de William Blake, y William Blake. La imaginación y el simbolismo, de W. B. Yeats― al lugar más próximo posible al espíritu tanto de Urizen como de aquel par de poderosos druidas. Y fue así como pasé todo un día y una noche extraviado entre calveros en el bosque. Urizen, voluntariamente desprendido de los Eternos, se había convertido, dentro de la cosmogonía ideada por Blake, en nuestro propio universo y en el espejismo de nuestra vida mortal. Los Eternos enviaron a Los a vigilarle, pero al quedar apartado de la Eternidad, Urizen se vio condenado al paso del tiempo y a ver, dispersa en los instantes, la innumerable sucesión de sus transformaciones. Los siente un profundo horror (profundo, además, en la medida incalculable de un dios) al comprender que con su acción Urizen ha inventado la muerte, y de su horror surge el espacio, encarnado en la figura, llena de piedad, de Enitharmon. Entre Enitharmon y Los, entre el espacio y el tiempo, todos somos escamas que centellean, apenas un momento, sobre la piel reflectante de Urizen:
Urizen, con un horror supremo, vio aparecer sus creaciones eternas, hijos e hijas de la pesadumbre, sobre las montañas, llorando, lamentándose. Encerrado en la oscuridad, examinó a toda su raza, y su alma desfalleció. Maldijo a su vez a sus hijos y a sus hijas, pues se dio cuenta de que ninguna carne ni ningún espíritu podría cumplir sus leyes de hierro un solo instante. Se apercibió de que la Vida vivía de la Muerte; el buey gemía en el matadero; el perro a la puerta, en invierno. Urizen lloró y llamó a esto Piedad, y sus lágrimas cayeron en lluvia sobre los vientos.
Yeats, en sus anotaciones, describió a Blake como “el primer escritor de los tiempos modernos que sostuvo el matrimonio indisoluble de todo gran arte con el símbolo”. Al hablar así no se estaba refiriendo a la alegoría, que para Yeats no era más que “diversión”, sino a “una representación de algo que verdaderamente existe, real e invariablemente. El símbolo”, explicó iluminadoramente, “es la única expresión posible de una esencia invisible”. O bien, dicho en pocas palabras, todo símbolo que apunta al corazón de una existencia secreta no se limita a ser una posible representación entre muchas sino que es algo mucho más huidizo y profundo: una “revelación”.
Las notas de Yeats sobre Blake ―“nuncio de la futura religión del arte”― son una delicia las lea uno o no, como hice yo, en un calvero, ayudado por la noche de una hoguera. Yeats escribe como un sacerdote de Blake y como el aventajado apóstol de esa religión del arte que no necesita de un solitario dios en el desierto del éter para descubrir su propia trascendencia. A mí, además, me ha servido para reconocer a un hermanito en el difícil y controvertido asunto de las visiones diurnas, que personalmente me acometen desde hace muchos años ―desde que era, en realidad, un niño― y de las que tantas veces me he servido para orientar mi propia narrativa, por no mencionar las ocasiones en las que he tratado de explicarlas en términos de ensayo. En una de tantas me vi ante un inmenso grupo de individuos arrojados de su tierra (no sé decir qué tierra) que llegaban hasta mí, situado en el centro de la visión, desde el lejano horizonte, caminando sobre arenas amarillas. En ese grupo se encontraban dos hermanas de rasgos orientales, a una de las cuales le habían cortado las aletas de la nariz ”por haberse mostrado contraria a la ley”, según anunció una voz de hombre antes de que el último de los perseguidos me dejara atrás. Recuerdo muy bien a las dos hermanas. La pequeña era muy guapa; ambas tenían el pelo largo, negro y suelto, ondeando al aire, vestían túnicas largas y llevaban los pies descalzos. Quise decirles algo, pero pasaron por delante de mí como si no existiese, con el rostro tenso y unos ojos rabiosos y como cansados de llorar.
Yeats describe en sus notitas una escena que me parece similar:
Hace un momento cerré los ojos y un grupo de personas con ropas azules pasó rápidamente a mi lado, en medio de una luz cegadora, y desapareció antes de que yo alcanzara a ver algo más que pequeñas rosas bordadas en los bordes de sus vestidos; confusamente distinguí ramas de manzano en flor en algún lugar más allá de ellos, y reconocí a uno del grupo por su negra barba cuadrada y rizada. A menudo lo he visto; y una noche, hace un año, le hice unas preguntas, que me contestó enseñándome unas flores y unas piedras preciosas, cuyo significado yo ignoraba: parecía un alma demasiado perfeccionada para cualquier conocimiento que no pudiera expresarse en símbolo o en metáfora.
¿Eran él y sus compañeros vestidos de azul, y los que se les parecen, “las realidades eternas” de las que somos el reflejo “en el cristal vegetal de la Naturaleza”, o un sueño momentáneo? Responder a esta pregunta implica tomar partido en la única controversia en la que vale tanto la pena hacerlo, y la única que quizá no se resuelva nunca.
Realicé otros experimentos con el lugar y el tiempo, con Los y Enitharmon, llevando en un bolsillo o bajo el brazo los libritos de Vola. Leí dentro de una cueva, por la noche, los libros sobre brujas y demonios en los que colaboraron dos especialistas en el mundo de las sombras, Frank G. Rubio y Jesús Palacios; también leí Lo siniestro de Freud (que me hizo regresar a Hoffmann y ese relato encantado, El hombre de la arena… y sigo manteniendo que su narrador es un homúnculo). Leí sentado a la orilla de un río el libro de Griselda Pollock sobre Mary Cassatt, el de Piet Mondrian ―La pureza de la pintura―, las palabras de Mallarmé y Valéry, de Théodore Duret y de Gustave Geffroy, sobre otra pintora impresionista, Berthe Morisot. ¿Dónde va uno a leer sobre pinturas convertidas en destellos, mejor que a la orilla de un río? Junto a otro río distinto leí un cuentecito muy bien tramado, Kuniyoshi, un gato en el mundo flotante, escrito por José Pazó Espinosa, acerca del pintor ukiyo-e Utagawa Kuniyoshi (1798-1861). La voz del gato Kuniyoshi es de las que se acercan al lector, como evitando el menor ruido, para frotarse amistosamente en sus perneras; pero después de todo es imposible no leer hasta el final una historia que comienza así:
Incluso yo, el imprevisible Kuniyoshi,
viviré unos instantes
aun en forma de gato
para luego desaparecer.
Ahora viene la pregunta que no puedo dejar de hacer, con la decepcionante respuesta inevitable: ¿alguien conoce esta pequeña editorial, Archivos Vola, aparte de dos o tres tsundokus que entenderán muy bien por qué hablo tan encendidamente de su catálogo? Yo diría que muy poca gente, en comparación con el número de buenos lectores que la deberían conocer. Tiene a su favor varias cosas importantes: el cuidado de los contenidos, unas páginas de buen color y gramaje, una bonita tipografía adecuada al tamaño del libro, y unas ilustraciones en color que acompañan maravillosamente cada texto; también el hecho de que su director, Frank G. Rubio, sea uno de los mayores conocedores de la llamada cultura underground, de narrativa fantástica y de filosofía oculta que podemos admirar en este país que se ha vuelto tan ominosamente serio. También es un caballero con buen gusto que sabe rastrear artículos poco conocidos y confeccionar con ellos libritos bien equilibrados sobre temas que nunca dejan de resultar apasionantes. Gracias a ese saber y a ese buen gusto he conocido mejor la historia de Josephine Péladan, sobre el que Pedro Ortega ha escrito un libro magnífico: Arte y sociedades secretas. Péladan y los salones de la Rosa+Cruz. E igualmente me ha permitido descubrir la existencia de una ignota (al menos para mí) espiritista, a la que Amelina Correa Ramón ha dado una segunda vida (si es que no tercera) en su libro Amalia Domingo Soler y el espiritismo de Fin de Siglo.
¿Por qué, entonces, no es mejor conocida esta pequeña editorial? Sin duda no es tarea fácil darse a conocer en un mercado ya de por sí suficientemente saturado, pero hay una parte, creo, de responsabilidad editorial: los libros deberían ser bellos también por fuera, y en las publicaciones de Vola falta ese cuidado exterior que llame la atención de los lectores, que los atraiga en vez de disuadirlos en el propio recibidor. Olañeta lo consiguió en su colección Padma, que se inspiraba en la línea más popular de Pre-Textos, y Renacimiento y La Isla de Siltolá, por poner dos ejemplos favoritos, han logrado también ese difícil equilibrio entre belleza y estilo propio mediante una pura y casi transparente sencillez. ¿No sería posible hacer aquí un lavado de cara, que no dejase al lector con la sensación de estar ante un ejercicio escolar, un mero amago de composición? Los libros de Vola, lo repetiré una vez más, constituyen un catálogo verdaderamente fascinante, sus contenidos están muy por encima de su (por así decir) revestimiento: no veo inútil hacer esta modesta petición.
—————



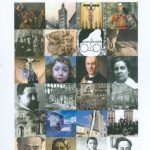


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: