París, marzo de 1943: Alemania e Italia están perdiendo la guerra. Después de la invasión angloamericana del norte de África y la rendición en Stalingrado del mariscal de campo Paulus, se respira la hecatombe militar nazi-fascista, el inminente desembarco de los aliados en Europa. Veinte años antes de resolver los crímenes sobre los que giraba Gran Granada, el comisario Polo se encuentra por accidente en París, temeroso de no poder acabar nunca un viaje que solo iba a durar unos días. En tiempos de guerra no es raro que lo previsto como una excursión de setenta y dos horas se dilate meses, años o décadas, o se convierta en el exilio eterno.
Zenda adelanta las primeras páginas de Petit Paris (Anagrama), de Justo Navarro.
1
Cuando el lunes 22 de marzo de 1943 el comisario Polo llegó a París, el hombre al que buscaba llevaba muerto siete días. Lo encontraron deshecho, arrollado por un tren en la gare d’Austerlitz, en las vías que van al sudoeste de Francia, hacia la frontera con España, y no era ya el individuo de la foto que enseñaba Polo: había cambiado de nombre y de nacionalidad.
No era el primer viaje de Polo a París. Hubo un primer viaje que duró siete meses, empezó apenas sin maletas y acabó en un sanatorio. El 13 de septiembre de 1940 había salido de Madrid en un tren especial: el ministro de la Gobernación y su séquito iban a Berlín a ver a Hitler.
Polo no formaba parte de lo que el ministro llamó personal decorativo del convoy. Acompañaba al general jefe de la policía, y el general le pidió en Hendaya, por sorpresa, que se quedara en París. La estación de Hendaya era impresionante: esvásticas, los soldados de la Ehrenkompanie que rindió honores al ministro, voces de mando en alemán y música mientras la ciudad en silencio cerraba las ventanas. Polo recibió la petición del general jefe como una orden. No iría a Berlín. No vería el autómata eléctrico del Reichssicherheitshauptamt, el organismo central de la seguridad del Reich: la máquina de Best-Mehlhorn, un fichero con 500.000 expedientes sobre individuos interesantes desde un punto de vista policial. Electricidad, velocidad y precisión: el operador dispone del dato requerido con solo pulsar una tecla.
El instinto tecnológico de Polo era notorio. Pero, con estudios en ingeniería de telecomunicaciones, se quedaría por el momento sin verificar empíricamente la potencia real de la máquina de información alemana.
Como si hubiera activado el fichero del Reichssicherheitshauptamt, el general examinó el expediente funcionarial del comisario. Polo tenía más de sesenta años. Se acercaba a la cumbre de su carrera al servicio de la Seguridad del Estado: la jubilación. No estaba a mitad del camino de la vida, sino, como máximo, a mitad del final. En 1936 había guiado en Granada a un enviado especial del Caudillo Generalísimo. La misión cumplida en 1936 seguía siendo secreta, y ese aspecto enigmático añadía intensidad al halo de prestigio que iluminaba al comisario. Con algo de monstruoso (medía dos metros), Polo daba la impresión de amparar a quienes estuvieran con él. Era todo ojos para abarcar el mundo visible e invisible, todo oídos para percibir sus voces, o esa sensación producía. Die Beichtväter-Feinheit, la sutileza de los padres confesores, fue la cualidad que le atribuyó en París el Standartenführer de las SS.
¿Qué misión lo esperaba en la Francia germanizada? De septiembre de 1940 hasta abril de 1941, cuando casi murió de pulmonía, se dedicó a captar soplones, canarios que cantaran como radios, republicanos españoles en fuga, desesperados, acosados por la policía española, la policía francesa y la Gestapo, amenazados incluso por sus viejos camaradas. Buscaba a antiguos burócratas de la Dirección General de Seguridad de la República derrocada, hombres de Estado deseosos de volver a servir al Estado, aunque fuera el Estado del Orden Nuevo, a las órdenes del Caudillo Generalísimo: lo Stato totalitario, lo Stato per eccellenza, il vero Stato, der totale Staat! El italogermanismo estaba de moda.
En el otoño-invierno de 1940 Polo se equipaba de colaboradores en Francia como un miope astigmático y sordo que necesita unas gafas para ver mejor y un audífono para afinar el oído. Empezó a oír voces: fugitivos rojos compraban salvoconductos y pasaportes falsos, visados falsos expedidos en negociados franceses auténticos y verdaderas embajadas centroamericanas y sudamericanas, pasajes en barcos que esperaban en Marsella para pasar a los huidos al otro lado del Atlántico. Vio dinero, joyas, obras de arte en el fondo de las maletas: París era aún más impresionante que la estación de Hendaya.
2
Y al cabo de poco más de dos años, el 22 de marzo de 1943, por la tarde, cansado como si llevara tres días en una ciudad turística, Polo se vio otra vez en París, en un salón demasiado lleno de cosas: floreros sin flores, mobiliario variado, una escafandra, columnas de libros encuadernados en piel, alfombras enrolladas, una armadura, una pantalla de rayos X, doce cajas de botellas de vino, lámparas y estatuas, una vitrina con instrumental médico, cuadros de tres siglos en el suelo y en las paredes; un tesoro, el caos provisional de una mudanza. Hasta en la chimenea había de todo menos fuego. Funcionaba la calefacción. Aquel desorden opulento armonizaba con el excelente traje del inquilino de la casa y le hablaba a Polo de cómo le había ido en París a uno de sus más eficaces colaboradores de 1940 y 1941.
Al abogado Luciano Bernard, antiguo funcionario de la República, su permanente espíritu de servicio lo había llevado en el Orden Nuevo a cooperar con el Consulado General de España en París y, por pura pasión profesional, con la Sûreté, con la Gestapo y con la SiPo. Pero el 22 de marzo de 1943 Bernard estaba triste. El comisario Polo había ido a París a enseñarle unas fotos de su malogrado amigo y socio Matthias Bohle. Bernard y Bohle habían compartido aquel apartamento de seiscientos metros cuadrados en el que cabían todos los tesoros del mundo, y ahora Bohle estaba muerto, un imprevisto absurdo, un tren, al que se había tirado sin ningún motivo un lunes.
A Bohle, según Bernard, todo le iba bien cuando se mató.
Hacía mucho frío en el Hôtel Sport de Grisolles, a treinta kilómetros de Toulouse, el día de noviembre de 1940 en que Polo conoció al abogado Luciano Bernard, un hombre que había sido fuerte y volvería a serlo, se le notaba en el porte, aunque en ese momento tiritara de fiebre y la nariz le goteara como las ramas heladas de los árboles. El comisario invitó a coñac. Y, antes de que Polo le pidiera u ofreciera nada, exigió Bernard, tosiendo, como delirando: quería irse de Grisolles, quería una casa en Toulouse y un salvoconducto para moverse por la zona libre. El dinero, en principio, era secundario. ¿Necesitaba Polo un informante? Nadie va a informar ni a enterarse de mucho recluido en Grisolles, dijo Bernard. Bajo el miedo a ser detenido a la hora menos pensada o a morirse de un enfriamiento, el abogado conservaba una indestructible capacidad de mando y decisión.
Polo no le buscó casa en Toulouse. Se lo llevó a París, donde quedaban algunos refugiados importantes con papeles falsos, y Bernard no escogió mal a sus amigos. Si vestía en Grisolles un traje que empezaba a gastarse y a tomar un tono metálico de mosca de carnicería, en París lo cambió por ropa nueva. Las apariencias son lo único que en principio ofrecemos, pensó, y pronto le cortaba los trajes un sastre de lujo. El traje que llevaba el 22 de marzo de 1943 no podía ser mejor, pero no le caía bien. Es el esqueleto, no el sastre, pensó Polo. Bernard tenía un esqueleto grande, impertinente, incómodo.
Había mejorado con la edad: era dos años más viejo que la última vez que lo había visto Polo, y parecía más joven. Le iba bien. Le sobraba el dinero, por el momento. Tenía propiedades que defender, lo decía el portalón de la casa de tres plantas en la que ocupaba uno de los dos apartamentos del primer piso, vivienda con tres salidas y vistas a la rue du Bac y al patio interior, pasada la rue de Babylone, buen sitio. Pero Bernard seguía estando molesto, como el día que conoció a Polo en el Hôtel Sport, como si hubiera aprendido a vivir en una silla incómoda, torcido y mal encajado en un traje espléndido. No era muy expresivo. Tenía cara de saltamontes, amplias entradas y pelo aplastado hacía atrás con brillantina y fijador.
En noviembre de 1940, en Grisolles, cuando Bernard era el animal que huye de la jauría, Polo le ofreció la oportunidad de metamorfosearse en ave canora, prolongación del cazador, y Bernard convirtió en negocio la necesidad de huir de la policía de tres países: Polo cazaba con reclamo, necesitaba un pájaro que cantara y atrajera a otros de su especie. Bernard cantó. Conocía el juego policiaco. Se ofrecía a sus antiguos correligionarios para prepararles la fuga a América, documentos a cambio de dinero, y a cambio de dinero informaba a la policía española y a la Gestapo, si la policía española y la Gestapo no eran en París la misma cosa.
Era una historia feliz y fácil de imaginar, de noviembre de 1941 a marzo de 1943, en la que Luciano Bernard se había transformado en Bernie. Lo que no sabía Polo era qué grado de intimidad lo había unido al hombre con quien compartió el apartamento de la rue du Bac, el muerto de la gare d’Austerlitz.
3
Si en Granada, una remota ciudad en el sur del hemisferio norte, a aquel individuo le habían llamado Paolo, o Corpi, o el Italiano, en el Petit Paris policial en el que se había movido antes de tirarse al tren lo conocían por Matti, solo Matti, y ni siquiera procedía de Italia, sino de Suiza. Era de Schwyz, y en ese dato coincidían él y su pasaporte, que lo identificaba como Matthias Bohle. Polo ya se había informado.
De la mesa donde apoyaban las manos y los vasos de whisky («Nos lo traen de Lisboa», dijo Bernard) desbordaban papeles prisioneros de tres pisapapeles de cristal con forma de hexaedro y, aunque olía a tabaco en la habitación, de dos ceniceros limpios capaces de fracturar un cráneo. Rodaban entre tanto papel dos habanos en tubos de cristal, llegados de Lisboa como el whisky, y una o dos navajas de relojero propaganda de la marca Moeris (no se sabía si eran dos navajas o una sola que se movía y aparecía cada vez en un sitio distinto y por una cara diferente: Montres Moeris, decía en una cara; Watches Moeris, en la otra), un cuaderno con las tapas de piel verde, un lápiz de metal con manchas de óxido, dos teléfonos, un huevo de piedra, una guía telefónica, una lupa, un abrecartas, un podenco de bronce y una figurilla alada que sostenía un avión, más los periódicos del día, Paris-Soir, Le Petit Parisien, Pariser Zeitung, Le Matin, en lo esencial las mismas noticias que se leían en Granada, en Patria o en Ideal, firmadas por el mismo periodista internacional y único del momento, el Gran Cuartel General del Führer, emitiendo las últimas noticias del frente ruso y el frente africano, con la colaboración del Gran Cuartel General de las Fuerzas Armadas de Italia. En aquella mesa parecía caber cualquier cosa que se le echara encima: nada se movió cuando Bernard añadió al maremágnum las tres fotos que acababa de enseñarle el comisario Polo.
Olía a gato, pero no había ningún gato, o no se veía. Según Polo, las imágenes habían sido tomadas el domingo 24 de enero de 1943, en la Sala Wagram, durante los prolegómenos de un combate de boxeo, el campeonato de Francia de los pesos pesados. La cámara había enfocado a un grupo escogido de público, una alegre hermandad de gigantes, púgiles, guardaespaldas, policías, gestapistas o gángsters o las dos cosas, el orden sagrado de los pistoleros, dientes invictos, eufóricos y risueños, alguna nariz y alguna boca que parecían vistas a través de un cristal imaginario contra el que se aplastaban. Eran hombres muy tapados, con sombrero y sin sombrero, guantes y buenos abrigos cruzados y sin cruzar, para guardar cuatro o más pistolas. Polo señaló al guapo de la banda, un hombre rubio, el más bajo sin ser bajo, lo que le daba la autoridad de un niño caprichoso.
–Sí. Es Matti –dijo Bernard.
Tenían la radio puesta a poco volumen, Bernard lo creía necesario y Polo lo atribuyó a una superstición de vigilante vigilado, temeroso de micrófonos espías: el ruido de la radio perturbaría oídos ocultos en algún rincón o detrás de un calefactor, micrófonos. Tocó una pianista, sonaron canciones para el recuerdo. Radio-Paris lanzó un sermón contra los judíos: Les Juifs contre la France, dijo el locutor. Sonó la fanfarria introductoria. En el altavoz estallaron dos frases. Le han puesto el nombre al revés al programa, pensó Polo: debería llamarse La France contre les Juifs.
La lámpara se volvía más poderosa conforme se iba la luz natural. El comisario no se había quitado el abrigo. El sombrero y los guantes descansaban en una silla, ciegos, sordos y mudos. La armadura, más presente y más pesada cuanto menos visible, parecía toda oídos, toda ojos a través del yelmo vacío: tenía una cerradura a la altura del corazón y el ojo de un enano podía estar en ese momento detrás del ojo de la cerradura. La mano derecha de Polo volvió al interior del abrigo y salió con otra foto: dos individuos se sentaban en la terraza de un café ante dos vasos. Los miraban un camarero y los clientes de las mesas vecinas, y todos disfrutaban con lo que veían: dos señores felices.
–¿Reconoce a este señor? –preguntó Polo, y apoyó el dedo índice de la mano derecha en uno de los dos hombres, alguien que podía ser el propio Polo.
–Si no me equivoco, es usted, señor comisario.
–¿Conoce a la persona que está conmigo?
Bernard no tocó la foto. Solo acercó la cara a la imagen, para ver mejor al acompañante de Polo, un hombre rubio y joven. La barba casi adolescente no lo envejecía. Llevaba el pelo muy corto por los laterales y la nuca, como los pilotos de la Luftwaffe que se veían en Armilla, en el aeródromo de Granada. El nudo de la corbata y el traje primaveral eran perfectos.
–¿Dónde se hizo esta foto? –preguntó Bernard, como si cambiara de personaje y el antiguo jerarca de la Dirección General de Seguridad de la República reviviera. Polo vaticinó que en un plazo máximo de diez años, si seguía vivo, Bernard ocuparía la subsecretaría general de algún ministerio en Madrid.
–8 de junio, Granada, Corpus Christi, 1939, Año de la Victoria, si lo prefiere.
–Si no me engaño, Matti estaba en Argentina en 1939, en Buenos Aires. Así que, por mucho que se parezca, ese individuo no es Matti, perdón, Matthias Bohle.
–¿Está seguro?
–Era mi socio. Me atrevería a decir que era mi amigo. Compartíamos esta casa.
Había otro problema. Paolo Corpi, cuando Polo dejó de verlo en septiembre de 1940, podía tener veintisiete o veintiocho años, pero en 1943, en la foto del boxeo, parecía ser más joven que en 1940. ¿Corpi no era Bohle? París sentaba bien a sus habitantes ocasionales: el Bernard de 1940 había sido cinco años más viejo que el de 1943. Ahora Bernard hablaba de un tal Matthias Bohle, pero Polo veía en la foto a su amigo traidor, Paolo, Paolo Corpi. ¡En París il bello Corpi se había convertido en il bello Bohle, der schöne Bohle! Y ahora estaba muerto, se había ido como se fue de Granada, de repente, como se va la juventud: un instinto especial lo movía a desaparecer en el momento en que sus socios ponían en él la máxima confianza.
Bernard miró el reloj. Ahora eran más intensas las sombras y más viva la luz de la lámpara sobre las fotos. El ojo mágico-ciclópeo indicador de sintonía de la radio brillaba verde en la habitación cada vez más oscura. Se acercaba la hora del camuflaje de luces, las siete y treinta y cuatro de la tarde: cada día la Kommandantur fijaba una hora distinta con variación de pocos minutos, todo París atento a las órdenes militares y a los bombardeos aéreos. Pronto habría que correr las cortinas, cubrir las ventanas con telas azules a la espera del toque de queda.
–¿Me permite asomarme a la habitación de Bohle? –preguntó Polo después de beberse de un trago el whisky que quedaba en el vaso.
–Ya ha estado la policía –dijo Bernard, y no se movió. Casi no había tocado su whisky, pero entonces se mojó los labios y aprovechó el gesto de acercarse el vaso a la boca para volver a mirar el reloj.
–Si es tan amable… –Polo se había puesto de pie y se dirigía a la puerta que comunicaba con las habitaciones interiores, como si conociera la casa y buscara un dormitorio donde echarse un rato. Parecía cansado. Sus movimientos recordaban los de esa gente que ha paseado durante horas por una ciudad mal conocida.
–Como quiera –dijo Bernard.
Encendió la luz. Estaban en un salón que era una réplica del salón donde habían mirado fotos como quien participa en una reunión familiar en torno a una mesa y una lámpara recordando a los desaparecidos y a los difuntos. Y los difuntos, todos los que se habían abrazado, evitado y peleado en aquella casa, se ocultaban ahora entre la multitud de cosas que poblaban las habitaciones.
Era un piso grande en el que todo se duplicaba. En vez de atravesar un pasillo iluminado por tulipas amarillentas, con cuatro cuadros en el suelo y vueltos contra la pared como en un desván o un anticuario, se diría que habían atravesado la luna de un espejo, y dentro del espejo habían encontrado un mundo a primera vista menos anárquico, más limpio, sin papeles encima de una mesa sobre la que reinaba un podenco de bronce entre tres pesados ceniceros, y contra la pared otra radio RCA Victor, pero apagada, y otra vez el mismo pandemónium de mobiliario inútil, el desorden profesional de un guardamuebles o una trapería, el botín de una plaga de desvalijamiento de casas ricas, el tesoro del emperador de la chatarra. Qué desagradables los candelabros de iglesia que no están en la iglesia, pensó Polo. Había cuadros en las paredes y en el suelo, amontonados contra la pared y dentro de la chimenea apagada, y en las paredes la marca de otros cuadros que ya no estaban allí, y el omnipresente olor a gato invisible, y una bombona de oxígeno. El caos provisional de la habitación paralela donde había hablado con Bernard alcanzaba en el segundo salón el nivel del caos definitivo, lo que desmentía que Corpi pudiera ser Bohle. A Corpi le gustaba la gente que acaba lo que empieza, y Bohle se había tirado al tren dejándolo todo manga por hombro.
Pero en cuanto Bernard encendió la lámpara del dormitorio de Bohle, Polo reconoció el carácter funcional y práctico de l’ingegnere Paolo Corpi, un hombre de negocios al fin y al cabo: buenas maderas, racionalidad rectilínea, tonos marrones y verdes, teléfono a mano, cerca de la cama. ¿No había ni un papel? ¿Ni un tubo de pastillas para el dolor de cabeza? En aquel cuarto el olor a tabaco era más intenso. Alguien había vaciado los cajones de la mesita de noche y del escritorio, sobre el que quedaban dos paquetes empezados de un tabaco marca Raleigh, rubio americano, y un cenicero que imitaba una bañera con una etiqueta roja estampada: Byrrh. Pero el armario conservaba la ropa blanca, las camisas, las cajas de zapatos y sombreros, unas ochenta o noventa corbatas, nueve trajes. La corpulencia invernal de los trajes vacíos del muerto se extendió al dormitorio como un olor.
–¿No tenía abrigo? –preguntó Polo.
Sonó el teléfono en ese instante y Bernard dio dos pasos para descolgarlo. ¿Esperaba una llamada a esa hora exacta?
–C’est Bernie –dijo Bernard al aparato, y ya había colgado sin despedirse cinco segundos después.
A través del auricular taponado por la oreja, Polo creyó oír muy lejanas tres palabras y, si acaso, solo distinguió la mitad. Insistió:
–¿No tenía abrigo?
–Lo llevaba puesto cuando murió –dijo Bernard.
Las etiquetas de seis de los trajes pertenecían a un sastre de Buenos Aires, a un sastre de Zúrich y a un sastre de París, de la rue Marbeuf, que había hecho cuatro ternos completos, chaqueta, chaleco y pantalón. A los otros tres trajes les habían descosido las etiquetas. Polo hundió el brazo en un estante que parecía vacío y sacó la caja de una pistola. No había que abrirla para saber que estaba vacía.
–Buena tela y buen corte –dijo Polo–. ¿Y la Walther?
–Matti la llevaba encima. La tiene el juez. La he reclamado.
–¿Siempre llevaba la pistola?
–Hay guerra, ¿no?
–¿No tenía más armas?
–No que yo sepa.
–¿Y el gato?
–Se lo llevó Nicole hace dos días.
–¿Nicole?
–Nicole Dermit, la novia de Matti. ¿Me permite una curiosidad, señor comisario? ¿A quién está buscando?
–A uno que no se llevó un gato. Se llevó cuatro kilos de oro. Y una pistola que era mía, una Ruby, no valía mucho. Estoy en el Hôtel Barbicane para lo que usted necesite. Ah, antes de que me diga dónde he dejado mi sombrero, ¿sería posible ver las navajas de afeitar del señor Bohle?
—————————————
Autor: Justo Navarro. Título: Petit Paris. Editorial: Anagrama. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


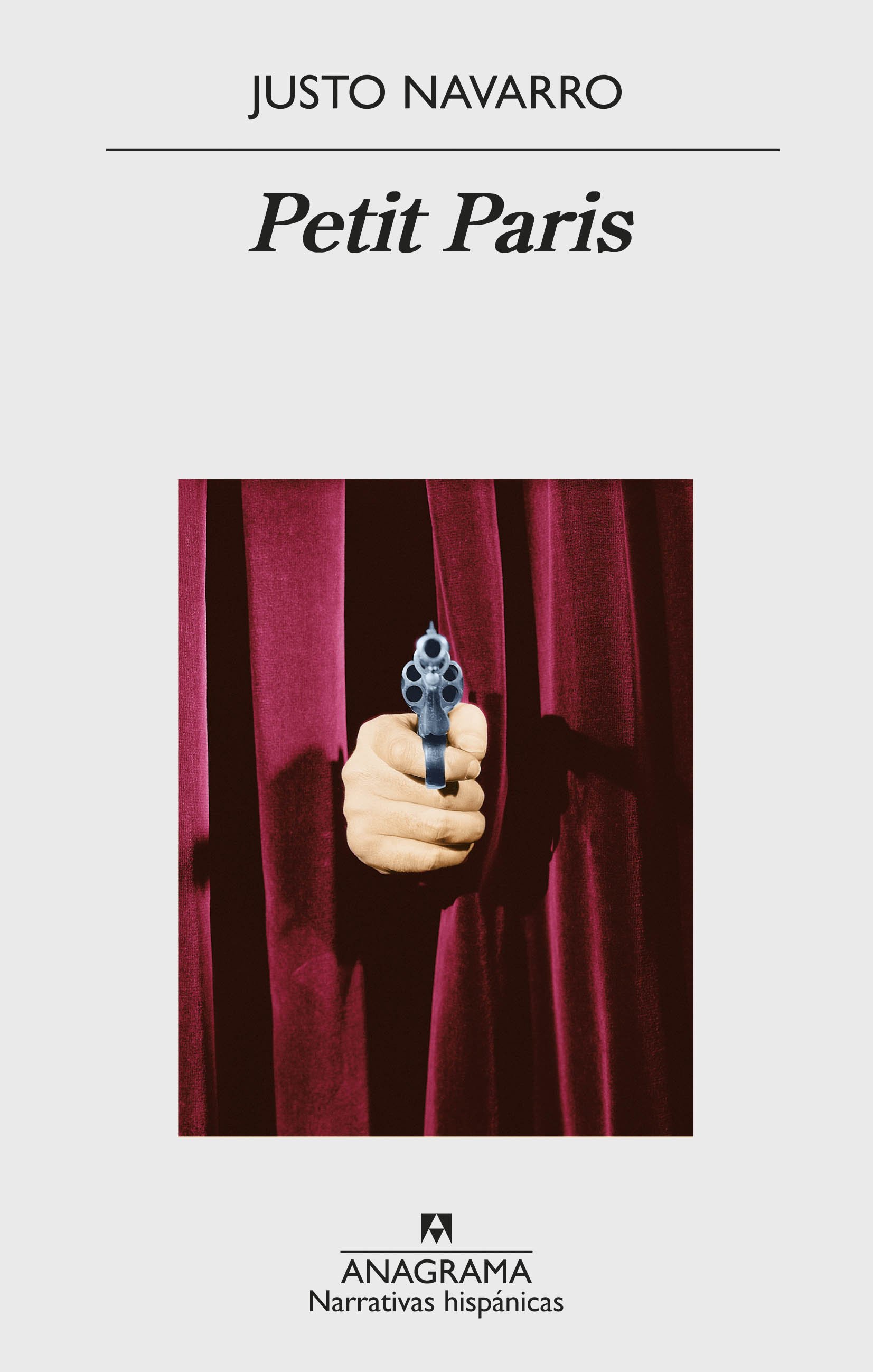



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: