¿Puede la historia ayudar a comprender las vicisitudes a las que se enfrenta la ciencia española en la actualidad? ¿Hasta qué punto asumieron los sucesivos regímenes políticos españoles el «que inventen ellos» unamuniano? Sobre todas estas cuestiones versa Ciencia y política en España (Plaza y Valdés), de Antonio Francisco Canales Serrano, que pretende ofrecer al lector un recorrido por las complejas relaciones entre ciencia y política en la España de la primera mitad del siglo XX.
A continuación, ofrecemos un fragmento de la introducción a esta obra.
******
Este libro ofrece al lector un recorrido por las complejas relaciones entre ciencia y política en la España de la primera mitad del siglo XX. Su origen se encuentra en la investigación más amplia dirigida por Amparo Gómez Rodríguez en el marco de varios proyectos nacionales; una línea que llega ahora a la fase de recapitulación del trabajo realizado tras el fallecimiento de su directora.
El examen de lo publicado en estos años da cuenta de un corpus sólido y coherente de investigaciones históricas publicadas en diferentes medios que este libro ha querido reunir en un único volumen accesible al público no especializado. Estas aportaciones se hilvanan en una secuencia histórica que ofrece una visión global de lo que podríamos denominar la política de la ciencia en la primera mitad del siglo pasado. Pero, más allá de ofrecer este recorrido general, este conjunto de trabajos presenta también un acusado perfil historiográfico al plantear hipótesis interpretativas que aspiran a rellenar los huecos que presenta la actual historiografía sobre la ciencia en España y a refinar las interpretaciones ya existentes, además de darles esa coherencia de longue durée de la que los estudios de periodos concretos necesariamente carecen. No se trata de líneas interpretativas cerradas, pues el trabajo ha quedado inesperadamente interrumpido como se ha indicado, pero sí de un conjunto coherente de hipótesis que apuntan a elementos relevantes a tomar en consideración en un futuro.
En este sentido, el volumen ofrece, en primer lugar, un marco teórico para reinterpretar la política de la ciencia en el primer tercio del siglo XX: el Contrato Social para la Ciencia. Este modelo teórico, inédito en nuestro país, permite reordenar en un todo coherente y lógico los conocimientos sectoriales y puntuales disponibles para este periodo y sobre todo conferirles una inteligibilidad más allá del relato predominante, básicamente valorativo. Desde este marco, lejos de la excepcionalidad, España constituiría más bien un caso paradigmático del modelo de relaciones entre ciencia y política que se ha teorizado bajo la denominación de Contrato Social para la Ciencia; un caso, además, sorprendentemente nítido y precoz a escala internacional. No cabe duda de que los impulsores de una institución mítica como la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) sabían muy bien lo que se traían entre manos y habían pensado mucho sobre ello. Por esa razón, precisamente, definieron un modelo que bloqueaba otras opciones y no podía menos que generar notables suspicacias. La política de la ciencia española apostó por un modelo altamente centralizado, por encima de las universidades —de las que se desconfiaba—, cuya dirección se entregaba a un grupo de hombres ilustres a los que se garantizaba una amplia discrecionalidad. Esta apuesta está en el origen de la sempiterna confusión entre la JAE, un organismo estatal, y la Institución Libre de Enseñanza (ILE), una asociación de la sociedad civil cuyos miembros prácticamente eligieron y encauzaron ese grupo directivo. Esta superposición de redes estatal y privada no era probablemente el punto de partida más prometedor para enfrentar los problemas inherentes a cualquier Contrato Social para la Ciencia: la tentación de los políticos de ampliar su control sobre la ciencia y la tentación de los científicos de separarse de esas normas ideales que habrían de regir su comportamiento y vulnerar los principios de integridad y productividad.
Este marco teórico completamente novedoso en España nos permite separarnos del relato valorativo dominante en la historiografía, basado en la proyección retrospectiva de la Guerra Civil, para contemplar las fricciones y debates del primer tercio de siglo bajo una nueva luz. Los ataques a la autonomía de la JAE de los sectores más conservadores no serían una manifestación más de ese carácter cerril y ultramontano de parte de la derecha española, sino una constante en el modelo; paradójicamente, irían más en la línea de los sectores críticos, renovadores y progresistas de hoy en día que perfilan a las posiciones que defendían los liberales como propias de un conservadurismo periclitado. La demanda de un control social sobre los científicos parece tener en la actualidad muchos adeptos más allá del espacio político de la ultraderecha española, de la misma manera que su cuestionamiento de la idea de neutralidad de la ciencia. Por otro lado, acercar la lupa a los comportamientos de esa élite que se colocó al frente de la ejecución de la política de la ciencia saca a la luz comportamientos que difícilmente encajan en los ideales de neutralidad y desinterés de la ciencia, ni siquiera en su concepción más discrecional. De todo esto da cuenta el primer capítulo, en el que Amparo Gómez Rodríguez aplica el marco teórico del Contrato Social para la Ciencia a la JAE para reinterpretarla en función de los dos puntos débiles inherentes a este modelo: el control político y la integridad de los científicos.
La cuestión es que un instrumento tan importante como la JAE se colocó en manos de una élite restringida que procedía en buena parte de la red preexistente de la ILE, que siguió desarrollándose en paralelo, y a la que se concedió una amplia discrecionalidad… para bien o para mal. A nosotros no nos cabe duda de que fue para bien, pues a la vista están los logros de la JAE. No obstante, este resultado no puede ocultar la situación objetiva de base, la estructura del juego, por así decirlo. Resulta lógico y comprensible que aquellos que no fueron considerados por estos hombres ilustres se sintieran molestos e incluso resentidos; en todo caso, que se mostraran críticos con el proceso. El capítulo de Francisco A. González Redondo da cuenta de la compleja conformación de esta red a través de la noción de generaciones mentoras y tuteladas a partir del cual se aporta una novedosa e integradora revisión del concepto de Edad de Plata de la cultura y la ciencia española. Este esquema interpretativo subraya el fracaso inicial, al margen del entramado institucional oficial, del grupo reformista que inspiró la ILE y el trágico reconocimiento para unos liberales como ellos de que su proyecto de modernización no podía sustentarse sobre la sociedad civil, débil o indiferente. De ahí, la reorientación estratégica hacia posiciones en el aparato estatal que favoreciera la conversión del programa modernizador en una política pública y la formación de nuevas generaciones comprometidas con su implementación.
En este punto, una línea de investigación clave para la historia intelectual de nuestro país sería estudiar la manera en que la estructura del juego a la que esta estrategia dio lugar se articuló históricamente en el juego más amplio de oposiciones ideológicas y políticas, como dejaron meridianamente claro los vencedores en la Guerra Civil… si es que esto fue así, o si lo fue en el grado en que solemos aceptar, pues, en realidad, el alineamiento nunca fue tan nítido, y caemos una vez más en la proyección retrospectiva de la Guerra Civil. Son precisamente los alineamientos en la guerra los que desmontan este juego comúnmente aceptado de oposiciones. No es cierto que los directores de la política de ciencia de la España liberal y después republicana se comprometieran con la República agredida. Por el contrario, hombres ilustres como Blas Cabrera o José Castillejo se apresuraron en abandonar el país y su discurso en el extranjero solo puede considerarse leal a la causa republicana en el marco de la distorsión hagiográfica a la que lamentablemente parecemos acostumbrados. No es casualidad que María de Maeztu, la pieza clave femenina del grupo, pero a la vez hermana del mártir franquista, sencillamente se esfume historiográficamente a partir de julio de 1936. El capítulo de Francisco A. González Redondo y Rosario E. Fernández Terán sobre la actividad de la JAE durante la Guerra Civil resulta especialmente relevante en este sentido, pues pone sobre la mesa el hecho, a menudo olvidado, de que la institucionalidad científica republicana no solo no fue barrida de un plumazo en julio de 1936, sino que se constituyó en una materialización singular del Contrato Social para la Ciencia: significados científicos, cuyos puestos se mantenían en ámbitos desde los que ningún papel podían desempeñar en el conflicto bélico, se ponían al servicio de la República como escaparate científico de cara a la cultura y la ciencia internacional. La JAE siguió funcionando hasta la derrota republicana, por mucho que los franquistas la abolieran desde el otro bando. La cuestión es que no todos permanecieron en sus puestos, unos por voluntad propia, otros por necesidad. Demasiada complejidad, pluralidad y diversidad en la España del primer tercio de siglo que no pueden reducirse a dos bandos. En verdad, una simplificación tal solo la consigue una guerra civil, como lamentablemente todos sabemos en este país.
La victoria de los sublevados en la guerra giraba radicalmente las tornas. Pero el proceso no fue tan automático como podría parecer en un principio, o como al menos cabría deducir de las palabras del ministro Sainz Rodríguez, quien convertía el plano de la JAE en guía para los bombarderos nacionales. La JAE fue suprimida nominalmente en 1938 desde el bando franquista, pero el capítulo de Rosario E. Fernández Terán y Francisco A. González Redondo muestra que, en lapráctica, siguió funcionando tras la guerra bajo el paraguas del Instituto de España y de la dirección de uno sus científicos más destacados: el físico Julio Palacios, quien, precisamente por esa tarea de continuidad con los planteamientos de la JAE, fue apartado inmediatamente de las fuentes del poder académico e investigador, hasta inducirlo a un semi exilio en Portugal tolerado por el régimen. Este capítulo arroja luz sobre uno de los periodos más desconocidos de la historia de la ciencia española y lo hace además desde una sólida base documental inédita o poco trabajada por la historiografía.
Ahora bien, esta continuidad estructural no empaña la radicalidad de la intervención de los vencedores. Los enemigos de la JAE habían ganado una guerra y había llegado la hora de ajustar cuentas, y de ajustarlas a fondo, hasta el tercer decimal cabría decir. El capítulo de Amparo Gómez Rodríguez y Antonio Fco. Canales sobre la depuración de la JAE supone la aportación más destacada en el ámbito de la investigación empírica de este volumen. Se ha hablado insistentemente del impacto franquista sobre la ciencia, pero hasta el momento nadie había cuantificado el proceso. No cabe duda de que la cuantificación es solo una de las posibles aproximaciones y no quizás la más lucida (no mide, por ejemplo, fenómenos tan etéreos como el exilio interior), pero establece el marco factual que cualquier consideración ulterior debería tomar en cuenta. Obliga además a estrictas precisiones metodológicas que no están de más en la laxitud en que tienden a moverse los estudios sobre la JAE. Sea como fuere, un 40 por ciento de científicos sancionados es una verdadera barbaridad sin correlato en los regímenes totalitarios del momento, máxime cuando esta intervención se concentró en la cúspide. Nos encontramos ante el atroz desmoche del que hablaba Laín Entralgo o, en términos más técnicos, ante la dilapidación de la mayor inversión en capital humano realizada hasta el momento por este país a lo largo de regímenes tan diferentes como la monarquía constitucional, la dictadura y la república democrática. En este sentido, la historia de la ciencia, como la de la educación, sub raya el carácter radicalmente rupturista del régimen franquista y de su hiperventilación ideológica.
El talón de Aquiles de los hiperventilados es que construir algo nuevo no resulta tan fácil como demoler lo existente. De ahí, las vacilaciones iniciales de los vencedores en el ámbito de la política de la ciencia. Iniciales, porque pronto, como cabía esperar del delirio irracional que se extendía por toda Europa, la radicalidad ideológica acabó imponiéndose para dar a luz al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
El CSIC es la segunda institución central en la historia de la ciencia de nuestro país que clama por una interpretación historiográfica, una tarea que aborda el capítulo de Antonio Fco. Canales. A pesar de su importante papel y de todo lo publicado sobre la institución, la historiografía sobre la ciencia española no ha encarado la tarea de ofrecer una interpretación general de la institución y en su ausencia oscila titubeante entre dos planteamientos implícitos. De un lado, la consideración del CSIC como la continuidad de la JAE bajo otro nombre; de otro, la concepción del CSIC como un instrumento al servicio de la política autárquica del régimen. La primera obvia, entre otras cosas, que la premisa fundacional del CSIC era, precisamente, el radical rechazo a la JAE, a la que pretendió incluso enterrar físicamente bajo nuevos edificios, y a su inequívoca apuesta por la europeización. La segunda toma la parte por el todo, pues buena parte de los institutos de investigación del CSIC, creados por analogía a la Obra del Creador, en poco podían contribuir al desarrollo material del país. Paradójicamente, ninguna de estas dos interpretaciones parece tomar en serio las razones que esgrimían para dar cuenta de su obra los propios creadores del CSIC: el ministro José Ibáñez Martín y su secretario permanente, José María de Albareda. Objetivos como el retorno a la ciencia imperial o la superación de la dicotomía entre fe y razón abierta en el siglo XVII con la revolución científica, que Ibáñez y Albareda publicitaban sin descanso, quedan reducidos en la historiografía sobre el CSIC a ornamentos discursivos, cuando no directamente obviados. Sin embargo, los objetivos declarados por quienes ostentaban un poder sin precedentes sobre la ciencia y los científicos no eran en absoluto un recurso retórico; por el contrario, eran la aplicación a la ciencia de un programa muy coherente y ambicioso de redefinición de la sociedad española en todas sus facetas: el proyecto nacionalcatólico. La configuración del CSIC de posguerra solo adquiere inteligibilidad desde su concepción como un formidable aparato de control destinado a encuadrar el saber y ponerlo al servicio de los objetivos de la nueva España.
Ciertamente el proyecto fracasó; ni se construyó una forma de conocimiento alternativa a la herética ciencia occidental, ni mucho menos Occidente sucumbió deslumbrado ante la propuesta nacionalcatólica. Ahora bien, ese fracaso no borra los años en que la política de la ciencia en España estuvo regida por semejante desvarío. De nuevo resulta crucial evitar la interpretación retrospectiva. Deberíamos ser mucho más prudentes a la hora de asignar racionalidad a quienes precisamente se enorgullecían de actuar al margen de ella. Pero, además, este fracaso del proyecto no suprime su resultado, pues la formidable estructura a la que dio lugar le sobrevivió incólume. De la supervivencia de esta estructura en las siguientes décadas trata el capítulo de Antonio Fco. Canales que cierra el libro. En los cincuenta, el principal desafío para el régimen fue cómo rellenar esa enorme carcasa vacía que había construido, en términos crudos, cómo abandonar el control y la fanfarria y empezar a investigar. Fue este un proceso vacilante y contradictorio que no se ajustó al plan inicial. En los sesenta, el cambio fue mucho más radical, pues el CSIC fue expulsado de ese espacio fronterizo ambivalente desde el que había cimentado su hegemonía sobre la ciencia española como diseñador y a la vez ejecutor de la política científica. Este último proceso, ciertamente, excede el marco cronológico de este volumen y aparece simplemente esbozado. He aquí, pues, un fresco histórico que abarca la primera mitad del siglo XX, aunque incluye pinceladas de los años anteriores y posteriores. La selección de las contribuciones y la redacción de estas líneas constituyen un ejercicio de toma de conciencia de la coherencia y sistematicidad del trabajo realizado, de su calado historiográfico y de las potencialidades que contenía, mucho más allá de la percepción parcial de cada uno de los investigadores enfrascados en sus ámbitos concretos. Todo ello es mérito de la directora del equipo de investigación, Amparo Gómez Rodríguez, quien siempre tuvo en mente esa visión compleja y global que aporta la filosofía. Este libro es, por tanto, el resultado historiográfico de un proyecto de reflexión filosófica mucho más amplio sobre esa actividad fundamental en nuestras sociedades que es la ciencia. Subraya, por tanto, el papel central que tiene la filosofía en el ámbito del saber. No cabe a nuestro entender mejor tributo a una filósofa.
—————————————
Autor: Antonio Francisco Canales Serrano. Título: Ciencia y política en España. Editorial: Plaza y Valdés. Venta: página web de la editorial.


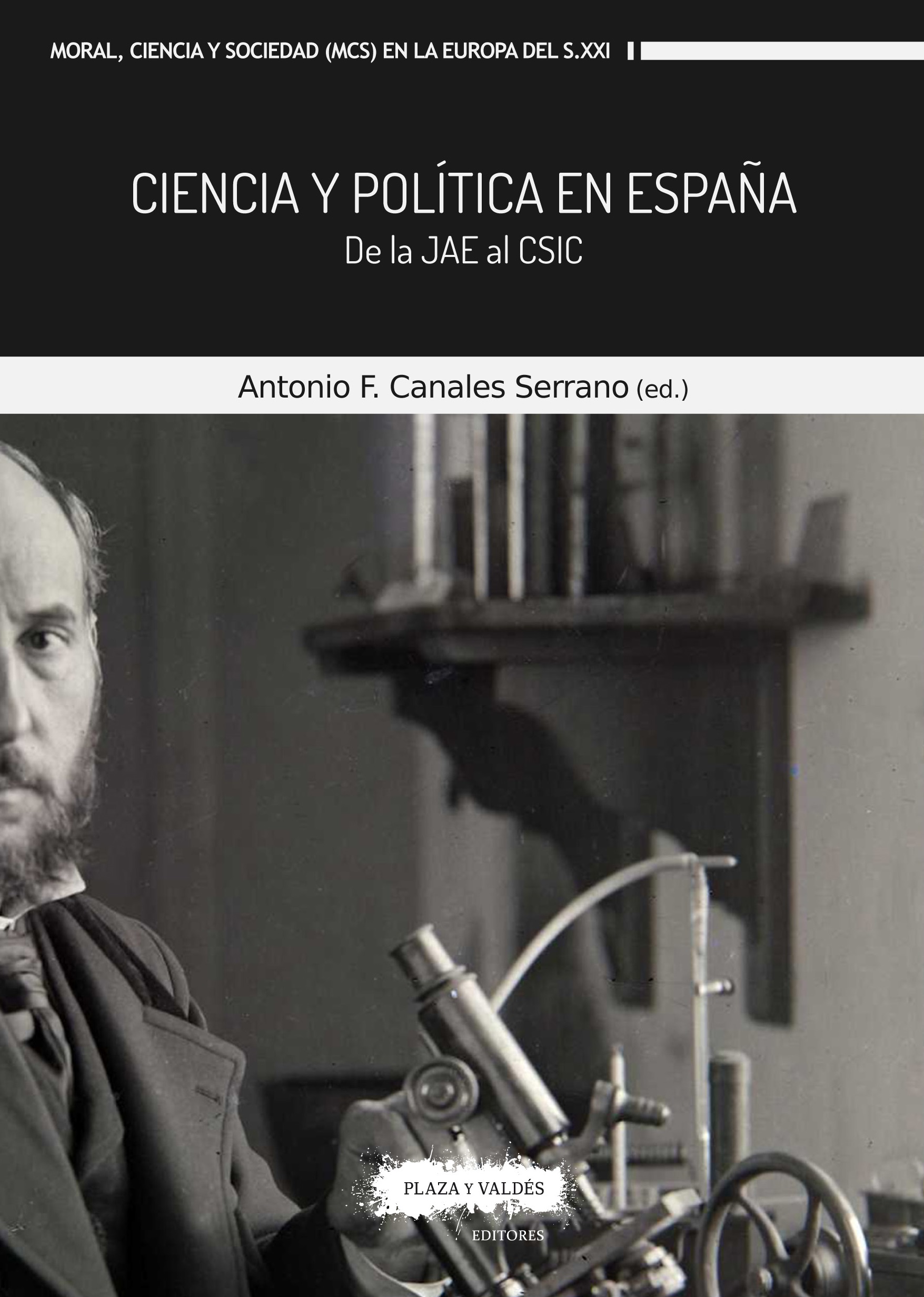


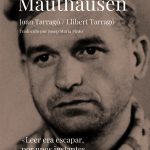
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: