Se cuenta que Pirrón de Elis acompañó a Alejandro Magno en su campaña hasta las orillas del Indo. Allí habría conocido a los gimnosofistas, o “sabios desnudos”, Calanos y Dandamis, que pertenecían a un grupo de ascetas indios cuyas ideas acerca del conocimiento y la ética acabarían influyéndolo. Inesperadamente, el primero de aquellos sabios, Calanos, o Kalyana, que significa (me aseguran) “el virtuoso”, decidió abandonar su Punjab natal para acompañar al ejército griego de regreso a Occidente. Agotado por el viaje y la vejez, y arrepentido quizás, como diría Pascal, por haber salido de su habitación, Calanos decidió adelantarse a la muerte, a la que no temía. Corría el año 325 a.C., cuando, tras informar a Alejandro, se inmoló sobre una pira, sin proferir queja alguna. Fue en la ciudad de Susa, donde hoy se levanta la ciudad iraní de Shush. Las prédicas y el ejemplo de Calanos habrían calado en Pirrón, quien, a su regreso a Atenas, fundó la escuela escéptica o pirrónica (no importa ahora el matiz). Resulta fascinante pensar que la filosofía escéptica, que durante más de dos milenios ha operado como el gran revulsivo de esa filosofía que llamamos “occidental”, con figuras como Sexto Empírico, Guillermo de Ockham, Erasmo, Montaigne, Hume o Borges, pueda ser, en parte, un desarrollo de aquel primer y casi olvidado contacto con lo que llamamos “Oriente”.
¿Cómo no iba a disfrutar tanto con La luz que cae (Galaxia Gutenberg, 2021), de Adolfo García Ortega, una novela que inventa el género de la ucronía filosófica, donde se imaginan las influencias, los diálogos y las mezclas que no pudieron darse en la realidad. Y es que en esta novela (y aviso de que, como dirían mis hijos, voy a hacer spoiler), Adolfo García Ortega inventa a Hiroshi Kindaichi, un filósofo japonés del siglo XVIII, que reúne lo mejor del escepticismo, el epicureísmo y el spinozismo “occidental”, con lo mejor del sintoísmo y el taoísmo “oriental”. Kindaichi habría escrito un Tratado de sintoísmo herético, que será parcialmente transcrito y comentado en la novela, y habría sido el protagonista de una biografía escrita por Jochen Akkersdijk, el presunto comerciante holandés con el que habría trabado furtivamente amistad en el Japón del sakoku, o “país cerrado”, y que se lo habría llevado un tiempo a Amsterdam, donde habría leído y asimilado a su primo segundo (por línea pirrónica directa): Baruch Spinoza.
A partir de aquí todo es disfrutar de la inventiva, el estilo y la sabiduría del autor. La doctrina de Kindaichi, que recibirá el nombre de “sintoísmo herético” (“Lo que hizo Kindaichi fue liberar al sinto del sinto mismo”), tiene algo del escepticismo festivo, pirrónico o taoísta (“¿Qué es el sintoísmo?” No lo sé”. “El sinto ha de definirse primero por lo que no es”); del panteísmo celebratorio, epicúreo, spinoziano o sinto (“Todo está fragmentado y a la vez cada fragmento es el todo”); y del asentimiento metafísico, estoico o budista (“Habito en lo que soy, mi casa está en mí y no temo la intemperie, porque no existe”).
Pero no se trata de una mera quimera filosófica, conformada por retazos de diversas filosofías, sino de una auténtica creación, que deberíamos leer como leemos cualquier otra propuesta filosófica. Según el narrador, “una de las claves de la herejía de Kindaichi fue su reflexión acerca de que el sintoísmo no es una religión, sino un sistema perceptivo de la realidad”. No se trata, pues, de nostalgia neorreligiosa (ni de orientalismo exotizante). Al contrario, se trata de un intento de recuperar aquello que le corresponde de pleno derecho a la filosofía, esto es, la reflexión acerca de qué modo podemos salvarnos en el reino de este mundo en términos de felicidad, individual y colectiva (y en este contexto “felicidad” significa serenidad, libertad, inteligencia o hedonismo), mediante un esfuerzo existencial dirigido de forma racional. En esta línea, el autor propone, entre tantísimas otras cosas, secularizar la figura de los kami, término que significaría “manantial” o “divinidad”, una creencia sintoísta en deidades o espíritus que formarían parte de la naturaleza, pero que será reinterpretada por Kindaichi en tanto que “seres o entes a los que se les da una naturaleza de superioridad, mitificada en tanto autoridad moral por el asombro causado, asombro que se prolonga en un diálogo íntimo con ellos como fantasmas personales”. Los kami conformarían, pues, una especie de panteón laico personal, no muy diferente del de los “ateos virtuosos” de Pierre Bayle, los “enclaves naturales” de Wordsworth o las ejercitaciones panteístas de Whitman.
El libro, como el París de Enrique Vila-Matas, no se acaba nunca, pues hay de todo: decenas de aforismos atribuidos a Kindaichi (“Para hacer el camino hacia delante, primero hay que hacerlo hacia atrás.” “Penetrar los prodigios no supone entenderlos, basta con admirarlos.”); una teoría y una práctica del asombro, en la línea del thauma de Aristóteles, el “asombro agradecido” de Chesterton o el “sentimiento de lo fantástico” de Cortázar; varias reflexiones sobre la idea de una “modesta sabiduría”, que armonizan con la “santa ignorancia” de Nicolás de Cusa, el Elogio de la locura de Erasmo o el romance en el que Sor Juana Inés de la Cruz critica “la hidropesía de saber”; numerosos diálogos filosóficos entre el narrador y Sayoko, su amiga e informante japonesa, y entre el propio Kindaichi y Norinaga, su maestro; varios cuadros histórico-culturales, como el que hace referencia al movimiento filológico revisionista japonés del siglo XVIII, donde destaca la figura de Mabuchi, quien habría considerado, como nuestros humanistas, que la cultura japonesa debía ir ad fontes, puenteando las injerencias confucianas y budistas, para recuperar sus orígenes sintoístas; anécdotas deliciosas, como la de que el general estadounidense Douglas MacArthur obligó al emperador Hirohito a reconocer radiofónicamente que no era ningún dios; y microensayos suculentos, como la explicación de la colección de grabados de Hokusai, titulada Treinta y seis vistas del Monte Fuji o las reflexiones sobre la traducción, Arthur Rimbaud o Kenzaburo Oé.
Al final de la novela, el narrador se pregunta qué pudo ver en el sintoísmo herético de Kindaichi. Y se responde:
“Un modo de pensar hedonista. Una ritualización lúdica y formal. Una mentalidad abierta y ambigua. Unos valores universales y positivos. El asombro ante lo maravilloso, lo misterioso, lo escrito como tal. Una energía vital vinculada a un sentido moral y cívico de lo colectivo sin perder la fuerza primigenia del individuo. Un afecto creativo y una racionalidad emocional. Una elección subjetiva de naturaleza panteísta-animista concebida como un juego. Una ausencia de marco normativo, regulativo, legislativo o punitivo, sin tabúes sagrados ni principios dogmáticos. Una polisemia de los símbolos. Un vértigo de los sentidos. Una luz que cae sobre las cosas”.
Yo lo quiero.
Hasta ahora, siempre que veía un rayo de sol, me acordaba de Leucipo, padre de Demócrito y abuelo de Epicuro, que engendró la teoría atomista al ver caer unas motas de polvo en un rayo de sol. A partir de ahora me acordaré también de Kindaichi, que junto a esta novela de Adolfo García Ortega, se ha convertido en mi kami. Gracias por el clinamen.
—————————————
Autor: Adolfo García Ortega. Título: La luz que cae. Editorial: Galaxia Gutenberg. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.





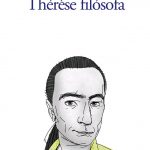
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: