En Preludio (Galaxia Gutenberg), de Jesús Ruiz Mantilla (Santander, 1965), el pianista León de Vega, ambidiestro y ambisiniestro, lleva un tiempo peleándose con los Preludios de Chopin. Sobre esa obra y al ritmo de sus veinticuatro movimientos, va tejiendo los claroscuros de una vida en la que se siente presa de paradojas imposibles de superar y sobre las que cabalga en una desmedida ambigüedad que lo transporta a una constante y desesperada bipolarización. Bisexual, tradicional y ultramoderno, delicado y excesivo, unísono y desarmonizado, salvaje y tierno, encara cada pulsión existencial absolutamente solo y desnudo en sus contrapuntos.
El autor es periodista en el diario El País desde 1992. En 1997 apareció su primera novela Los ojos no ven, seguida de Preludio. Con Gordo consiguió el premio Sent Sovi, de literatura gastronómica, y la siguieron Yo, Farinelli, el capón (reeditada por Galaxia Gutenberg en 2017), el ensayo Placer contra placer y la trilogía sobre el siglo XX radicada en Santander y Cantabria compuesta por Ahogada en llamas, La cáscara amarga y Hotel Transición. En 2015 Galaxia Gutenberg publicó Contar la música, libro que recoge su experiencia como cronista musical en el diario El País, y en 2018 el diario Al día, en el mismo sello.
Zenda publica las primeras páginas de Preludio, que constan de los capítulos Agitato, Lento, Vivace y Largo.
Ésta es la historia de León de Vega,
pianista español obsesionado por la perfección,
ambidiestro y ambisiniestro,
que cayó preso de su arte al ritmo
de los 24 Preludios de Chopin.
1
AGITATO
Tengo las manos anquilosadas esta mañana sucia, negra, casi negra, gris oscura, gris como el lomo de ese libro que se enfrenta a mí y que no he sido capaz de engullir, como esa sartén en la que ya se pegan los huevos y debería cambiar mi interina. Calla ya y estudia. Calla ya y pon tus manos al piano. Mete tus dedos en lo que te da de comer aunque vaya a volverte loco, aunque vaya a volverte más loco. Agarra esa pieza de Chopin que quiere acabar con tu paciencia de genio, con tu aureola del santo niño prodigio que fuiste antes de convertirte en un monstruo del piano. Calla ya… Deja de pensar en las musarañas y métete con ese coño preludio de Chopin que te va a proporcionar un dinerito para comprar vicios después de que mañana demuestres en Barcelona que puedes con esa pieza de mierda, este Presto con fuoco que ahora no me entra ni me sale. Tengo las manos como inmovilizadas por un cemento fresco a punto de secarse que detesta a Chopin. Por eso no hay quien me traspase a los cartílagos el preludio. No hay quien engañe al hormigón armado. Debo saltar por encima, hacer que ocupe mi mente primero y luego baje a mis manos. Ser más cerebral, menos temperamental. Me lo echan en cara algunos críticos. Una parte de mí es cerebral y otra, temperamental. ¿Cuál de las dos quiere dar por el culo a este preludio? Ambas. ¡No! La cerebral. Sí, la cerebral, porque esta música, por el contrario, es temperamental: carne roja. Llanto. ¿Y si fuese Bach? Pues si fuese Bach, le traería al fresco la parte temperamental. Porque su música sale del puro cálculo, busca la exacta arquitectura. Pero no estoy con Bach, estoy con Chopin y mi parte cerebral desea conflicto, quiere guerra. Necesito una tregua. ¿Me levanto? ¿Me levanto del piano y me frío un par de huevos? No, por Dios. Aguanta. Aguanta ese pulso infernal con el preludio de los cojones y véncelo. Do, do, fa, mi, re, do, do, fa, re, mi, sol. No compongas ahora. Métesela doblada a Chopin y somételo a tu repertorio. Sigo teniendo las manos anquilosadas. Hace frío y no han encendido la calefacción todavía con este día negro, gris, gris oscuro, que hace. No había caído hasta ahora en la temperatura. Eso es que ya he perdido la concentración. ¿Me levanto? Me levanto. Voy para la cocina a fisgar. A servirme un café, un café con leche caliente, calientito, que me ponga otra vez en guardia. Presto, como nuevo para enseñarle a ese preludio quién soy yo y no al revés. Porque no me dejaré vencer, anularme, hacer que me minusvalore más en este día aciago, malhumorado, nostálgico, mientras acompaño las notas tristes y sulfuradas que estoy a punto de tirar por la ventana. He entrado en una mala racha. Ves, ese preludio inmisericorde te está llevando a su terreno. Maldita la hora en que lo escribió. Puto Chopin. Maldita la coño hora en que se le vino a la mente. Si Ivo Pogorelich y Marta Argerich, con sus rarezas, han podido, ¿por qué yo no? Porque te dan cien vueltas, te dan mil vueltas, un millón de vueltas. Tú eres español, tú eres una mierda de pianista español. ¿Acaso haber alternado con las mejores orquestas del mundo y los directores de referencia en las grandes salas no te vale de nada? Sí, tiene que valer. Puede que hoy no asimile las notas de un preludio de Chopin que apenas sobrepasa los dos minutos. Pero guardo críticas insuperables de los más prestigiosos periódicos, aunque luego vaya por ahí diciendo que las reseñas ni las leo, así, en plan despectivo, con mi punto soberbio. Yo soy León de Vega, pianista español de fama internacional, caballero de la Legión de Honor, Premio Nacional de Música, cuarenta y tres años. Soltero. Todavía joven y ya triunfante, pero incapaz de asimilar un preludio porque tengo las manos en coma y parecen esas nueces que se niegan a salir de la cáscara, enjauladas en un resquicio de piel marrón y a punto de partirse para no asomar enteras. Temo que vaya a ser algo peor que la falta de concentración, que se deba a la ausencia de sol, por efecto de este día de perros, con el cielo como una moqueta de sucursal bancaria. Ando por irme ya a Barcelona, porque necesito un poco de humedad con la que engrasar mi ánimo y hacer correr mis manos por el teclado. Llamaré al Palau para decir que llego esta tarde en el primer avión y así pruebo el piano para sacar allí esta mierda de preludio que me va a matar. Hace tres años que no toco en el Palau. Deberían contratarme más. ¿Qué digo? Por ellos aparecería temporada tras temporada. Me adoran porque les cuento que soy del Barça. Y es verdad, lo soy. Lo debo a un resquicio de mi progresismo. Pero debería pensar que les gusto por mi manera de interpretar. Si hace tres años que no piso el Palau es porque yo me he empeñado en no hacerlo hasta que fuese capaz de tocar allí esta obra de corrido. Los 24 Preludios de Chopin. Y así estamos. Con estas notas revueltas en tu cabeza, aprisionando mis manos y con la garantía de hacer el ridículo si no superas la situación. Hacer el ridículo en Barcelona me va a costar muy caro, así que no te acuestas si no cae este maldito preludio. Ahora parece que estoy más tranquilo. Realmente el café caliente ha logrado su efecto. Te ha calmado los nervios. Te ha aclarado la mente. Ya sólo tienes miedo.
2
LENTO
En Barcelona el mar está en calma, como un plato, como una bañera de asilo, como él mismo. El Mediterráneo descansa en azul, como se le supone tras ver las postales. El agua, esta mañana clara, me acompaña como un tópico del que no puede escapar. Miro al Mediterráneo y tarareo en la mente los tres carriles del Presto con fuoco que casi me quita la vida y ayer rematé en el ensayo. Tres carriles, uno encima de otro. Una discusión a tres bandas, una gresca de teclas, un guirigay tabernario de cuerdas. Tuviste que recurrir a Bach, no puedes dejar de volver a Bach para vencer a los Preludios. Lo mismo que Chopin. Para él, Bach era una tarea diaria y un placer cotidiano, como un trabajo con nómina o como un buen desayuno. Los Preludios son un homenaje a las obras del alemán, maman de él. Y por ese camino, por ahí, se les vence. Yo siempre he querido atajar y no darle importancia a su maternidad/paternidad. He deseado hablar directamente con Chopin sobre ellos, sin intermediarios, sin intérpretes, porque creo que son obras únicas, que valen por sí solas. Sin embargo, cada vez que he tenido alguna traba, he acudido a Bach para que me socorriera. ¿A lo mejor te crees más válido que Chopin? ¿A lo mejor piensas que vas a enmendarle la plana? Es ya muy tarde para dar ese paso. Me he quedado tranquilo y hoy voy a triunfar en el Palau, como de costumbre. No estoy preparado para fracasar. Vivo un momento de paz, pero no debo bajar la guardia, no voy a abrir los ojos hasta que no pasen una a una las notas de mi cabeza a las manos. Ya. Abre los ojos. El Mediterráneo cuesta sacárselo de la mente, de los recuerdos. Hacia ese símbolo ha mirado Chopin más de una vez y de dos y de tres. Por eso, quizás, suena tan bien en las ciudades que baña este mar del imperio: agua culta, sabia, condescendiente, caritativa, luminosa y cruenta con sus hijos. El salitre me regala paz, sosiego, contacto con Chopin, porque lo rodeó durante una de las etapas más extrañas de su vida. La que pasó junto George Sand y dos hijos suyos, Solange y Maurice, en Mallorca, aquel invierno de 1838. Precisamente en la isla retocó algunos de estos preludios. Algunos entre sueños, pesadillas, confusiones entre la realidad y la ficción, con lágrimas inesperadas, necesitado de calma, de compañía. Le entiendo. Eres un pianista único, un intérprete reconocido. Aunque estás solo como una piedra. Yo controlo mi vida, dirijo la orquesta de mis sensaciones, pero no las muestro a nadie más que a los pianos, íntimamente. También en público las he podido disfrutar dentro de algunos auditorios, pero creo que no es lo mismo. Carga con tu soledad dignamente, sin un ápice de rencor hacia las circunstancias que te han dejado exiliado entre las teclas de tu instrumento, sin reproches hacia las partes de ti que te hacen odioso e incapaz de saber compartir tu vida con alguien, ya sea hombre o mujer, ya sean cualquiera de los hombres y mujeres que has amado apasionadamente. Lento, así, lento, delicadamente, rehago en mi mente los Preludios que van a conseguir que muchos se rindan ante mis pies esta velada. Le voy a dar un poco más de gloria al polaco histérico, al polaco paranoico y enfermo, al polaco genial que me da un poco de comer, al polaco único e insoportable, como yo, a aquel artista niño. No conozco nada más generoso que escribir música. Nada más grande. La música se concibe para los demás, para los que la escuchan después y para los que la interpretamos y vivimos de ella. Por eso debemos tocar con respeto y teniendo presente a quien ha parido las notas porque, sin ellas, el mundo sería todavía peor. Por eso hay que saber perdonarlos y soportarlos a veces. Decía George Sand de Chopin que era un ser, cito, «incapaz de comprender nada que no fuera idéntico a sí mismo». Pobre mujer. Tuvo que tragar mucho. Pero seguro que lo hizo para pasar a la historia: ella y sus obras. ¿Qué hubiese sido de su nombre sin él? A lo mejor estoy siendo injusto, puede que yo también me vea incapaz de comprender nada que no resulte idéntico a mí mismo, a mi manera de entender las cosas, a lo que me place. ¿Pero conoces a alguien que no viva de esa forma? Ni el mayor de los tolerantes es capaz de soportar la intolerancia. Ni la más abierta de las mentes está preparada para tragar un ápice de primitivismo intelectual. Somos muy especiales. Lento, así, lentamente, caen las olas sobre la costa, de esa manera delicada. Las olas del Mediterráneo hoy se convierten en una caricia para esta playa y para tus ojos. Lento, artesanalmente, lo mismo que Baltasar me cuida el piano. Con sus manos firmes, sin tembleques, con esa aspereza que hace huir a la artrosis. Baltasar, mi afinador, es mi más severo crítico. Sólo me reserva a mí sus opiniones sobre lo que ocurre en el escenario. Me sigue fiel como nadie y guarda sus objeciones entre los bolsillos de su bata blanca, digna de médico de mis cuerdas, de veterinario comprensivo pero determinante. Lleva afinándome en todos los sentidos quince años. Se ocupa de trasladarme el piano que más me conviene. Mantenerlo a su temperatura ideal. Ni frío ni caliente. Sin sobresaltos. Él también, ahora que lo veo, no suda ni tiembla. Nunca le he oído quejarse del frío o del calor. Su fortaleza espiritual le resguarda de los elementos. Ha querido convertirme más de una vez. Me ha regalado una Biblia, pero yo me limito a admirarle la fe cuando me predica. A él le metió la doctrina en la cabeza Franz Mohr, el más grande afinador de pianos que ha pisado la Tierra. Un técnico de Steinway que viajó con Horowitz, con Rubinstein, con Glenn Gould, con Benedetti Michelangeli. Mohr era un alemán emigrado a Estados Unidos que cuenta su existencia de meapilas predicador en Mi vida con los grandes pianistas, sus memorias. Las he leído por indicación de Baltasar. Él le convirtió durante un curso que dio él en Nueva York para afinadores de todo el mundo. A veces creo que, sobre ciertas cosas, más vale ahorrarse rebeldías y entregarse a la sumisión de la búsqueda del perfeccionismo técnico. Los manitas deben tener mucha fe en algo, si no lo dejarían todo manga por hombro, como haces tú. Así que Baltasar representa un colchón en el que te arrojas sin miedo y de espaldas al vacío. Porque sabes que te lo ha dejado todo a punto con su fe y sus instrumentos perfectamente engrasados y envueltos en paños blancos, como su bata, tras la que esconde impecables camisas y corbatas discretas, sin una mancha. Las gafas que le cuelgan sobre el pecho son el indicativo de los estados de ánimo que se atreve a mostrar. Cuando afina las cuerdas, se las coloca a media altura. Así deja campo de visión por encima, para poder ver de lejos quién entra a la sala mientras trabaja. También se las quita cuando decide regañarme con un juicio severo después de una actuación importante. Nunca son sentencias artísticas. Él sabe que lo tolero mal. Pero si entra al camerino y me dice que la cuerda no hace falta revisarla, que está más desafinada de lo normal, yo me hundo en la miseria porque sé que todo ha resultado una catástrofe. Que la culpa es mía, no del piano. Si me anuncia que se va y que ya ha mandado trasladar el instrumento, significa que ha ido bien, que no siente necesidad de intervenir después de un maltrato, que me he mostrado delicado, sutil, preciso… Baltasar ha llegado antes que yo a Barcelona y lo ha dejado todo a punto. Cuando he entrado a ensayar, ya se había ido. Volverá esta noche para verte sufrir. Ahora estará leyendo la Biblia frente al Mediterráneo, acompañado de su asqueroso dios. Tú, en cambio te revuelves aquí solo, en su brisa fresca, ésa que espabila los recuerdos más gozosos y más terribles de tu vida solitaria e irreconciliable con los episodios de su propia felicidad.
3
VIVACE
Miro por la rejilla de la puerta cómo entra el público. Lleno. Me excitan los llenos. No es lo mismo tocar ante cien que ante dos mil. Calla, hombre. Date la vuelta y atiende lo que te dicen. Te preguntan que si está bien colocado el piano. Saben que sí. No es la primera vez que toco aquí. Hemos medio llenado la sala y quedan diez minutos escasos para que Chopin y tú les deis la noche. Entrecruza las manos, que las tienes bloqueadas, como tontas, como lelas. Chasquea los dedos y muévelos para que se vaya la tensión, para que se alivie la presión que sientes. Recuerda que prometiste no volver al Palau hasta que no dominases los Preludios. Quítate de la mente ese Presto con fuoco. No vuelvas a pensar en él hasta que lo ataques. Concéntrate en el primero y después los demás fluirán como ríos de sangre, como ríos de placer, de dolor, de alegría, de melancolía. Melancolía es una de las mejores palabras que uno encuentra para definir a Chopin. Ponte melancólico, que ruja tu melancolía, que el llanto la preñe. Eso, concéntrate en Chopin y en esas mujeres jóvenes que has conquistado cuando entres al cuarto, que es el que entusiasmaba a más de una, el que quitaba el habla para transformarlo en un llanto callado y sonriente. Era entonces cuando mejor te las follabas, como a la bella Helena. Sí, a la hermana pequeña de uno de tus mejores amigos, Pierre Breton, a la que primero enseñaste a jugar con muñecas para que luego se convirtiera en tu muñeca hinchable más dulce, tu puta predilecta, nata bien ligada para esa boca de sátiro. Ahora no es el momento. Menos mal que la esquizofrenia me ayuda a concentrarme, a estar a lo que celebro, porque si anduviera cuerdo me largaría con mis pensamientos a otra parte, con mis ensimismamientos por ahí. Menos mal que el psiquiatra me ha enseñado a ver el lado positivo de esta dualidad y aprovecharla para convertirme todavía en alguien más grande. No hay mal que por bien no venga. No tires de tópico, imbécil. Mediocre. No te consueles con lugares comunes. Tampoco te fustigues… Es normal que en tu cabeza las palabras ahora se abaraten. Debes dejar brillo para las notas. Las palabras no cuentan en este momento. No importan. Calma. Distráete. Ahí entra ése, que seguro que lleva escondido un teléfono móvil del demonio, el último invento para destrozar nuestra concentración y que sonará cuando menos me lo espere, en el cuarto, cuando me haya excitado pensando cómo nos comíamos Helena y yo no hace más de tres, de cuatro años o en el Presto con fuoco, para dejarme en ridículo. Ése no viene a escucharme, ése viene a que le vean y a que oigan sonar su aparato de los cojones. Ese patán, con su gabardina color caca carísima, su traje azul impoluto y su corbata de colorines naranja, no, rosa chillón, no, no se distingue muy bien desde aquí, seguro que con animalitos o con planchas o con motos vespa o con cualquier chorrada, vete a saber, ¿con quién viene? ¿Con su madre? Bah. Otro, otro. En el que me estoy fijando ahora tiene pinta de fan, tiene pinta de estar en quinto de piano, ya casi al final de la carrera y de no haberse apareado como Dios manda en su vida, más bien de salir de clase de lo que sea y meterse al piano en un conservatorio escu char música clásica y no saber lo que significa perderse de farra con unos amigos, ni de haber tocado en la vida un buen par de tetas, el pobre. Ése, sí, llega con su madre o con su tía soltera y sesentona ya, seguramente la que le descubrió el buen oído o el sentido musical y aconsejó a los padres que llegaría a convertirse en un monstruo de la tecla. Pero para eso hay que conocer, experimentar, sentir, y haber vivido. Sólo así se transmite. Si no, mira Richter. Sí, mucha técnica; sí, mucho virtuosismo, pero nada de chicha, nada de nada. A Richter le podías ver mover las manos y dominar a Prokófiev como nadie, pero quedarte helado. Ya sé que atento contra un Dios. Me la refanfinfla. ¿Para eso tanto estudio y tantas horas al piano y tanta monserga? Al chaval no se le van a caer las gafas en ninguna pieza, no se le va a mover la caspa del jersey gris de cuello en pico que lleva, tan sobrio, tan hijo de la caverna rancia, del orden, de las buenas costumbres, seguidor de esas revistas especializadas malolientes, que me odian, que me detestan. Ése no es de aquí, ha colado su beatería de meseta entre la burguesía nacionalista catalana, piedra angular del Palau y del Liceu. Ojo, son lo mismo, pero en otro idioma. Ése ha venido a verme tocar expresamente, seguro que me lo encuentro más tarde, al final, en la parte del camerino para que le firme el programa, para que le dé algún consejo. Ya sé qué le voy a decir: que viva, que disfrute de la vida. Quedan cinco minutos, cinco minutos escasos. Han venido todos. Se llena. Las entradas, agotadas. Fíjate en lo que te están diciendo: que si quieres agua al lado del piano, que si te ponen un vaso y una botella de agua mineral. Ya saben que no. Ya saben que detesto las situaciones indecorosas y beber en público me lo parece. Sorber un vaso con dos mil personas alrededor fijándose en si se te cae una gota al suelo es darles ventaja, mostrar síntomas de debilidad. Que me lleven whisky al camerino, eso sí. Que me lleven whisky y una cubitera, ya saben cuál, ya saben qué whisky. Ahí entra la vieja con abrigo de visón, ahí llega la bruja con su hermana menor. Las ancianitas sí me hace ilusión que vengan; ahí es nada, con sus noventa años que tendrá. El visón no le luce apenas porque lo lleva arrebujado y encogido, pero ella entra como una reina. Se quedará dormida, o, quién sabe, a lo mejor la traslado a otras épocas, cuando era niña y se sentaba al piano a tocar cualquiera de estos preludios, uno facilito –¿cuál de ellos?, ¿cuál es facilito?–, o algún vals, de esos que el polaco escribía a medida para los salones parisinos y que tanta fama le dieron. Aquella niñez dorada con lacitos y vestidillos de modista en la que un piano en casa era una televisión de ahora o una radio de hace cincuenta años. El caso es inventar cosas para que la gente no pueda hablar, no pueda comunicarse. El caso es jodernos, lo digo tanto por el piano como por la radio y la televisión. Da lo mismo. Lo único que el piano era más real. Es más real. Te podías acercar luego al que amenizaba la velada y discutir con él, hablar con él, acostarte con él. Lo que parece una redundancia es un concierto de piano o un recital de piano por la radio y por la televisión. Eso sí que me parece perder la magia, tirar el encanto por los suelos. ¡Qué mierda, la televisión! ¿No habíamos quedado en que resulta lo mismo que el piano? No. No tiene nada que ver. Me acabo de dar cuenta. Llega el nenito repipi, llega el pimpollo al que por obligación hay que aficionar a la música. Le han plantado corbatita azul marino y pantalón bombacho. Y es que aquí, en Cataluña, cuando se ponen pedantes, no hay quién supere el listón. Seguro que ha llegado con su mamá en un Mercedes y se encontrarán dentro con papá, que se retrasará por culpa de una reunión, en otro Mercedes, o en el Jaguar, o en el Audi. Ya se sienta el nenito repipi de unos diez u once años pero con gesto de mayor, con gesto de marisabidillo, con gesto de haber recibido más de siete guantazos a lo largo de la semana en el recreo, propinados por un compañero espabilado, de buena familia, pero con genes de antepasados delincuentes o piratas. No me extraña que se le haya soltado la mano porque el infante en cuestión tiene cara de bofetada, tiene cara de torta, de sabelotodo, de metomentodo, de jaimito. Se sienta el niñito repipi, cruza las manos y se las lleva a la boca para taparse la corbatita azul debajo de la chaqueta con el escudo de la familia bordado en el bolsillo. Me dan ganas de salir y darle un meneo. Pero no puedo. No estaría bien. Un poco de ironía para conmigo mismo, un poco de ironía antes de cada recital calma, relaja la cosa, aplaca los nervios, te dibuja una leve, una ínfima sonrisa blanca en los labios. Qué crueldad vestirle así, a imagen y semejanza de su padre, sin caer en la cuenta de que un niño con atuendo de cuarentón es un esperpento, faltarle el respeto al chiquillo y colocarle de diana para que le arreen, porque los chavales son muy crueles. Tienen muy mala intención y aprovechan para soltar en pocos años la adrenalina o las coces que van a tener que tragarse después, hasta que se mueran. Por eso, quizá yo he decidido no tener hijos: para ahuyentar la tentación de educarlos y repetirlos como si fueran mi estampa, mi fotocopia. Por eso y por no meterme en camisas de once varas, también. Ya es hora, ya toca. Me voy a dar una vuelta al camerino para acicalarme, a quitarme el sudor de la frente antes de salir al ruedo. Entro. Me miro. Perfecto. Vamos para allá. Salgo ya. Aplauden.
4
LARGO
Irrumpo con una relajación extraña. Con una calma que desconoces. Una paz que no sé hacia dónde nos va a llevar. Puede que a la gloria. Puede que directamente a una sima imposible de remontar. Ahora, cuando vas a entrar en la plenitud de tu carrera, en la madurez, que es la etapa más grande del pianista. Saludo. Aplauden. Aplauden mucho, aplauden con ganas, con expectativas. Aplauden las viejas con visón, aplaude el niño repipi, aplaude el gilipollas del teléfono móvil y el estudiante de piano meapilas. Su generosidad no me inquieta. Al contrario: tranquiliza. Me aportan más seguridad en mí mismo, justo lo que he echado de menos las últimas semanas. El Palau resplandece entre sus virguerías modernistas. La madera brilla y las flores del escenario, siempre las justas, no atosigan con pestes que puedan distraerme. Como aquel día en Moscú, cuando despedían un mareo de tanatorio y me vi incapaz de disimular los estornudos hasta contagiar al público, que tampoco dejó de toser, carraspear y sonarse. Aquellas flores perfumadas no pudieron hundir mi naciente buen nombre en la entonces Unión Soviética, pero sí acabaron con la carrera del director del Bolshoi, que por aquel entonces era, ni me acuerdo del nombre, Alexei algo, da igual. Yo recuerdo que intercedí porque en aquellos años, principios de los ochenta, teníamos la impresión de que lo iban a mandar a Siberia hasta que se pudriera. Esas cosas que se decían. Pocas veces el público ha entendido tan bien el esfuerzo de un artista. Cuando abrí la veda de los estornudos en medio de aquella sonata de Mozart, la gente comenzó a desfogarse de forma liberadora y a aplaudir al tiempo. Las flores apestaban. Llevaban veneno. Quizás alguien quiso gastar una broma pesada, porque en aquellos tiempos se imponían ciertas formas de joder al sistema y, ya que no veían manera de cambiar, se entretenían con esas sorpresas, pequeñas cosas, memeces con las que endulzar los recuerdos que en el futuro iban a guardar del pasado y así aliviar el rencor. Cada vez que caigo por Rusia ahora no hay periódico que se ahorre la anécdota. Pero, mira, eso te ha dado fama, te ha hecho simpático. Siguen aplaudiendo… Habían pasado cinco años ya sin pisar este escenario, uno de los que más me gustan del mundo. El público aquí tose lo justo. Si tosen mucho, malo. La última vez no pararon, por eso nos hemos castigado mutuamente. Yo, por soberbia, por no reconocer que estuve flojo, flojísimo y ellos, ellos también por soberbia, por chulería, porque les sobran primeras figuras. En Madrid tosen más; en Madrid se aburren más. La tos es síntoma de amodorramiento. Un arma de doble filo. Algunos se abstraen porque no les interesa y vienen con la entrada regalada. Otros tosen como forma de protesta y luego quedan algunos que les sale porque andan acatarrados o porque padecen alergia. Me siento y hago volar la cola del chaqué por fuera de la silla. Adaptas el banquillo y amenazas al piano con las dos manos. Espero a que llegue el silencio, lentamente, con algún que otro chisteo solidario y colaborador. El chisteo de los impacientes. Schhh, Schhh… La calma y el silencio son totales. Empiezo. Preludio uno, Preludio dos, Preludio tres, Preludio cuatro… Largo. Detente. Regodéate en el cuarto, que te trae a la memoria la piel sofisticada y fresca de Helena, el torso de Rafael, dos de tus últimos grandes amores. Este Largo, lento, romántico, triste, pleno, trágico, pausadamente trágico, determinantemente trágico, es tu himno en los días negros, en los días sin vuelta atrás ni marchas hacia adelante, en los días perdidos, tenebrosos y aciagos. Me lo regalo, no para consolarme, porque en ese estado los brazos cálidos del teclado no pueden protegerte de nada. Lo interpreto para acompañar la borrosa angustia de mi predestinación. Me lo inyecto en tardes de lluvia y soledad, sin estas dos mil personas a mi alrededor y sin un duro del dinero al que asciende mi caché. Me lo entrego con alma, lejos de la profesionalidad que se interpone con el público algunas tardes. No es el caso de esta velada limpia de abril, porque el Largo, hoy, va saliendo con esa elegancia nostálgica que debo transmitir. Ese encaje con el que acepté que Rafael agarrara sus cosas y se marchara de casa un domingo frío del febrero anterior a este año. Fue la última vez que me regalé este Preludio, la última vez que lo toqué para mí. Las demás han sido después por dinero, para ganarte la vida. Si estos que han pagado la entrada hoy te hubiesen visto y oído por una rejilla, te tirarían con algo al finalizar ahora, porque va saliendo bien, pero no igual que entonces. Los que no han pagado me inspiran otra cosa. Los periodistas, los críticos, los cargos, las mujeres de los cargos, los hijos de los cargos que no han soltado la pasta, no deben protestar igual; la hermana del banquero patrocinador que ha conseguido una entrada por la cara no tiene derecho a decir ni mu. Los del gallinero sí, a los del gallinero sí que les tengo respeto, para ésos sí que le echo profesionalidad, pero no me pidan que les meta personalidad. Bueno, hoy, un poco. Un poco, sí. Se trata de mi reaparición en el Palau. La mañana invisible de aquel domingo infernal en que me dejó Rafael yo aguanté el gesto, soporté la compostura como pude mientras planeaba, mezclando mi mente y mi corazón martilleado, los siguientes años de mi vida en soledad. Juraste que no te volverías a enamorar. Lo juraste aunque tu existencia fluye como una sucesión de traiciones a ti mismo y sabes que lanzas un órdago que no podrás cumplir. Lo sé y lo temo porque aquel día me convencí a mí mismo de que soy incapaz para el amor eterno. A esa sinfonía de certezas sobre mi forma de ser la acompañé con este Largo que disfrutan ellos y yo no porque estoy más pendiente del próximo que del que me ocupa las manos ahora. De la izquierda, en este instante, fluye la confirmación de que todo es negro, de la queja que va marcando tu mano derecha. Tus dos manos, cosa rara, en este preludio se hacen coherentes, te vuelven coherente. Es la única vez en tu vida que ejecutas un acto con sentido, con armonía, sin enrevesarte. Pasa sólo con esta pieza. Todo resulta sencillo, todo se explica, todo se alza con claridad. Casi absolutamente. Largo, larga se me hizo aquella tarde. Rafael dijo, simplemente: «Me voy». No pedí explicaciones, ya lo he contado. Encajé una condena a muerte por dentro. Pero no busqué argumentos, ni excusas, no demandé segundas oportunidades. Yo entiendo en el fondo a quienes se alejan de mí. Un buen día pasa. Un buen día se van. Tu bella Helena, esa pasión pecaminosa, tierna, adolescente, de jugo fresco, se fue porque era puro fuego: joven, enérgica. No podías pretender que dejara pasar sus mejores años pudriéndose con tus altibajos, con tus caprichos. Rafael huyó de mí. Él era demasiado bueno, demasiado tierno, y yo no puedo aparcar mi crueldad ni mis celos. Eso acaba arrasando una relación. Ellos no aguantan a un egocéntrico y no puedo soportar desconsideraciones. Noto un llanto. Noto silencio. Debo estar fingiendo bien este preludio. Es señal de que los intérpretes somos eso, intérpretes. Interpretamos en todos los sentidos. Manipulamos, actuamos. A veces nos mostramos sinceros. ¿Te sientes hoy de esa manera? ¿Extraes verdad de estas teclas? Si no es así y alguien lo siente, da lo mismo. Alguno debe andar engañándose a sí mismo porque tú impostas este preludio, este Largo, estas notas que aprendiste poco después de morir tu padre, a los doce años. Desde aquella edad edulcoro mis días negros con este preludio infinito, sosegador y no con otro. Nada más que junto a este Preludio nana, compañero del llanto. Debo estar fingiendo porque no se me saltan las lágrimas, pero en cambio sí consigo rememorar los episodios trágicos de mi vida. ¿Una incoherencia más? No y sí… Debo haberme transformado en un iceberg, en una roca. Un muñeco de hielo. Un patético muñeco de hielo. No lloro. Soy incapaz de llorar. Buena señal, porque así diferencio cuando toco para mí y cuando trabajo por dinero. Eres un frío profesional del piano, un gélido pianista. Está bien, así podré decirle a mi agente que me organice una gira mundial con los Preludios y una grabación memorable. Nunca me he atrevido con estas criaturas de Chopin por miedo a derrumbarme precisamente en el cuarto, en este Largo, en esta pieza sencilla, conmovedora, humilde; esta poca cosa que te ha salvado tantas tardes; este pequeño dios tuyo; este momento de poco más de dos minutos en los que cabe un repaso a la vida y el encuentro con la esperanza, cuando no un sufrimiento placentero o también alguna que otra declaración de amor. Sigo sin soltar una lágrima y el silencio es total. Algunos esperarán que me trastoque, que me confunda. Es difícil. Otros habrán llorado ya. Muchos tendrán la cabeza en otro sitio, varios andarán ocupados pensando en los recados que deben hacer mañana o con quién se deben reunir, quizás en el lío que les han organizado para después del recital: cenas, compromisos… Una porción se estará lamentando de no haber dejado programado el vídeo, porque justo a las nueve y media emiten cualquier tontería que les tiene enganchados. Gran parte se estará cagando en tus muertos porque no te muestras fiel a la versión que ellos creen la mejor. Todas esas impresiones se pasean entre los asientos, entre los pasillos de la sala, pero el silencio sigue siendo total, lo que viene a decirme que la gran mayoría se traga este Largo profesional, tu Largo distante, que algún crítico encumbrará o denostará mañana. La gran mayoría acepta esta visión de Chopin, esta oferta, y es seguro que, si ya hubiera grabado la obra, mañana se agotarían en las tiendas de discos. Pero hasta hace poco no he sido un pianista calculador y era incapaz de lograr visión del negocio. Ahora ya lo sé. Primero voy a grabar el disco y después saldré de gira. Con el dinero me reservaré un año sabático. Acabo de marcar la última nota del Cuarto y me meto ya en el Quinto, luego en el Sexto, Séptimo, Octavo… Veo el momento del Presto con fuoco… Llega ese Presto con fuoco y pasa como uno más, como el Primero, el Segundo, el Tercero, el Cuarto: no, como el Cuarto, no. Como en el Cuarto no ha ocurrido nada que se pueda equiparar. He afrontado el trance riguroso pero, aun así, he sentido un pellizco especial, una frialdad en la que no he despachado las tragedias de mi vida como si nada, en la que se han colado todos mis fracasos. Llorarás en el camerino y después firmarás autógrafos en los programas y en las entradas o en los discos que te traigan. Después discutiré lo de la gira con Daniel, mi agente, mi secretario, mi mano derecha. Vive de mí, de mi arte, y siempre ha tenido el buen gusto de no tirarme los tejos. He pensado que se convierta en mi heredero. Pero quizá es un poco pronto para plantear esas cosas. Los dos estamos condenados a pasar la vida el uno junto al otro. Pero solos. Nos resultamos rentables. Una gran sociedad, un buen dúo, un equipo imbatible, etc. Cuando salgas de estos Preludios, ya triunfante, lo notas, te estará esperando Daniel con una toalla a la puerta del escenario. Una toalla y un whisky para afrontar las propinas, los aplausos, el sudor y a la gente que no se marcha porque pretende que te desgañites regalándoles bises, cuando uno acaba muerto, cuando a uno le revienta el cansancio de golpe al recuperar su mano tras la última nota. Eso la gente no lo sabe. Eso a la gente la trae sin cuidado. Se creen que resulta tan fácil como elaborar un triste informe. Voy por el Veinte. Veinte, Veintiuno, Veintidós, Veintitrés, Veinticuatro: Allegro appasionato. Todo ha salido a las mil maravillas. Nadie parece haberse aburrido y los que se han aburrido se han comportado. Pocas toses en las pausas largas, entre pieza y pieza. Ya he dicho que aquí se tose menos que en Madrid, pero es que esta vez apenas lo han hecho. Creo que me van a ovacionar, que voy a tener que darles lo menos tres propinas para que queden contentos. Fin. Esto se cae. Antes de aplaudir, se oyen bravos. En vez de tres van a tener que ser cuatro propinas. Me retiro. Daniel te espera con la toalla. Ciertamente. Te sonríe. Me felicita. «Bravísimo maestro», dice. Le doy las gracias. He sudado mucho, como un pollo. Chorros. Salgo. Más bravos, más aplausos, alguno ha salido en espantada. Entro, salgo; entro y salgo. Un bis. Bach, precedente de los Preludios, inspiración de Chopin para construir su obra. Más bravos, más aplausos, más bises (Schubert, por ejemplo), otra toalla: la primera pringa, la primera está empapada. No puedo más.
—————————————
Autor: Jesús Ruiz Mantilla. Título: Preludios. Editorial: Galaxia Gutenberg. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


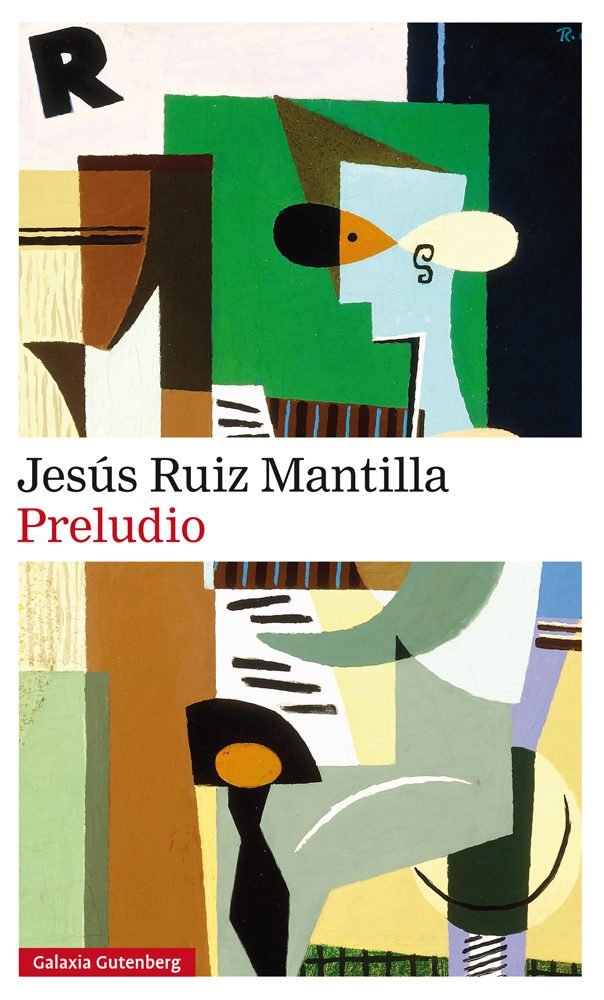
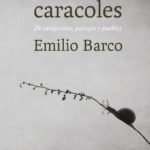


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: