Tanganica, 1905. Los hermanos Kast regentan una casa colonial en una plantación de algodón. Uno de ellos, Bertran, es un hombre irascible a quien todo el mundo teme. De él se dice que lleva un tigre en las entrañas, y que la única manera que tiene de calmar su alma es escuchar cómo Jocelyn, su esposa, toca el piano. Ofrecemos el principio de una historia de redención y de lucha contra un destino inevitable, con el África colonial como telón de fondo.
Primera parte
1
Casi todos los que llegaron a conocer a Bertram Kast habían fallecido. El simple paso del tiempo había terminado llevándoselos de este mundo. No obstante, y para mi fortuna, aún pude hallar a un reducido grupo de ancianos que lo recordaban. Me sorprendió comprobar que Bertram volvía a su memoria como un hombre de la peor naturaleza. Lo describían indomable, sentencioso e impulsivo. Evocaban una mirada encendida y ceñuda, igual a la de una fiera a punto de rugir, y finalizaban su reminiscencia con una conclusión unánime: Bertram Kast llevaba un tigre en las entrañas.
Aquellos ancianos se quedaron impresionados cuando les dije que Bertram continuaba vivo. Lo habían dado por muerto décadas atrás,fallecido en la soledad de una vejez deprimente. Incluso yo, que alguna vez había escuchado su nombre de labios de mi madre, me lo imaginaba como la figura de un pasado remoto.
Pero en marzo de 1961 llegó a mi correo una carta procedente de Kilwa Kivinje, una ciudad de Tanganica, escrita y firmada por el propio Bertram Kast. Mi tío aún vivía, pero no entendí cómo aquel hombre, poco más que un ente abstracto en los relatos de mi niñez, conocía no solo mi existencia sino también dónde vivía.
En la carta me contaba que deseaba vivir sus últimos días en una casa que acababa de adquirir en Bonn, por entonces la capital de Alemania Occidental. El viaje desde Dar es-Salam prometía ser largo y pesado, y necesitaba a alguien que lo acompañara.Como su criado Hamed se negaba a abandonar la región, y dado que yo era el único familiar cercano y confiable, quería que me trasladara hasta su casa en Matumbi, a unos kilómetros al noroeste de Kilwa Kivinje,lo ayudara a prepararlas maletas y viajáramos juntos de regreso hasta Bonn. A cambio, se ofrecía a pagarme el transporte y todo cuanto pudiera necesitar.
Tras mi sorpresa inicial, decidí que lo mejor era informarme para hacerme una idea lo más realista posible sobre mi tío. Pero las reacciones de quienes lo conocieron no me aportaron ninguna imagen favorable. Incluso hubo quien pareció asustarse de que Bertram regresara a Alemania.Tal fue el caso de un viejo amigo de la familia, Herold Millman.
—No vayas —me aconsejó entre toses broncas, ocasionadas por años de adicción al tabaco.
—¿Por qué no?
—Tu tío Bertram pertenece a otro tiempo del que los demás nos deshicimos hace mucho. Verlo podría resultarte muy doloroso.
Millman era una persona sociable y risueña. Pocas veces le había oído declarar algo con semejante rotundidad, pero desde que escuchó el nombre de Bertram, mudó por completo su rostro y adoptó un gesto severo. Casi sentí miedo.
—Deshazte de esa carta —me dijo justo antes de que me fuera—. Solo te traerá desgracias.
Es curioso cómo las advertencias, cuanto más en firme se pronuncian, más capaces son de avivar nuestra curiosidad. De modo que no solo no destruí la carta, sino que la releí durante varios días seguidos; mi vida invitaba a esa actitud, para ser sincero.
Prejubilado, a mis cincuenta y seis años había comprobado que cada semana se transformaba en una batalla que ganar al aburrimiento, y siempre perdía.Me pasaba las tardes escuchando discos, dando largos paseos y releyendo periódicos atrasados. Nunca llegué a casarme, ni siquiera he sido un hombre muy sociable, y mi precariedad en las amistades había terminado por pasarme factura. La soledad y la monotonía me asfixiaban; es por eso que la llegada de aquella carta resultó más que una invitación. Se trataba de un salvavidas, una promesa de aventuras, un reto que aceptar. La relectura de aquellas líneas me reconfortaba. Así que, a pesar de que las palabras de Millman llegaron a calarme, resolví desobedecer.
Una tarde de mayo de 1961, mientras la ciudad de Bonn disfrutaba de una primavera apacible, me senté en mi escritorio, tomé la pluma y comencé con pulso dubitativo la respuesta a mi tío: aceptaba su invitación y cuando él dispusiera yo saldría con destino a Tanganica.
Por mucho que me hubiera detenido a meditar, nunca habría podido esperar las consecuencias que aquella carta y mi viaje iban a depararme. El punto y final en mi respuesta marcó el inicio de una serie de sucesos que cambiarían mi concepción sobre ciertos principios vitales. Estaba a punto de entrar al terreno de un pasado agitado portraiciones, guerras, injusticias y pasiones, pero sobre todas estas cosas, iba a comprobar que Bertram Kast era exactamente como lo describían.
2
No existían vuelos directos desde Bonn hasta Dar es-Salam. Tuve que desplazarme a Londres, dado que Gran Bretaña mantenía su presencia en Tanganica. Desde allí conseguí billetes para tres aviones, que me llevarían primero hasta El Cairo, y luego a Dar es-Salam pasando por Mombasa, en Kenia. Tal y como Bertram había previsto, me esperaba un viaje de varios días, lento y pesado.
Cuando al fin pisé la capital de Tanganica, fui recibido por un calor que nunca antes había experimentado. Era húmedo y se pegaba al cuerpo de tal modo que parecía adquirir peso. Cada movimiento me resultaba más costoso de lo normal, pero era evidente que aquella incomodidad solo invadía a los extranjeros, pues la ciudad se agitaba con un trasiego de automóviles destartalados, bicicletas, rickshaws, carros y gente, mucha gente. Logré tomar un taxi —o un automóvil que se hacía pasar como tal— y en inglés le indiqué al conductor que deseaba ir al puerto.Aquella zona se encontraba aún más atestada. Con los marineros mantuve confusas conversaciones en un improvisado lenguaje de signos para averiguar cuál de todos los barcos era el que debía conducirme a Kilwa Kivinje. La travesía por mar resultó menos relajante que los trayectos en avión, y las condiciones de mi camarote desastrosas. Pero logré alcanzar sano y salvo mi destino.
Una vez en Kilwa, no sabía cómo llegar a la casa de Bertram, en la región de Matumbi. Mi tío no me había dado más señas y yo tampoco quise insistirle, pues supuse que su criado me estaría esperando. Pero en el puerto no vi que nadie se fijara en mí, de modo que me senté sobre mis maletas y esperé.
Tras un buen rato, en el que ningún hombre se me aproximó, decidí preguntar por la casa de mi tío, por si alguien lo conocía. Desde mi posición divisé una fonda, en cuyo porche descansaban tres hombres. Tomé mis maletas, me planté frente a ellos y quitándome el sombrero chapurreé en inglés que buscaba la casa de Bertram Kast.
A juzgar por sus reacciones, aquellos jornaleros no habían entendido nada… salvo el nombre. Me observaron de arriba abajo y murmuraron entre ellos algo en un idioma que ni siquiera logré identificar, pero no me respondieron, de modo que volví a insistir, pronunciando nada más que el nombre de mi tío:
—¿Bertram Kast?
—¿Quién es usted? —me preguntaron en inglés.
—Soy su sobrino.Yo,sobrino —dije señalándome al pecho.
Al instante, aquellos tres jornaleros dejaron sus asientos y sus bebidas, y se alejaron cada uno por un lado. Aunque los llamé, se limitaron a mirar hacia atrás y apretar el paso. Desconcertado, me quedé de pie y con cara de idiota, y solo reaccioné cuando alguien tiró de mi brazo. Me volví para ver que se trataba de una anciana. Su cabello blanco contrastaba con una piel muy negra surcada de arrugas. Levantó la vista para encararme y sentenció:
—Mal hombre. Mal hombre.
Lo había dicho en alemán. Un alemán aprendido hacía muchos años que pronunciaba con dificultad, pero tan claro que me paralizó. Aquella mujer había reconocido mi nacionalidad con solo verme, y tras comprobar el efecto de sus palabras, dio media vuelta y se alejó renqueando. La seguí mientras me preguntaba hasta qué punto la idea de mi viaje había sido adecuada, y si no habría resultado mejor atender al aviso de Millman, cuando alguien me llamó por mi nombre.
—¿Leopold?
Un hombre de mediana edad,tez morena y grueso bigote se dirigía hacia mí con gesto inquisitivo. Vestía un fez con borla, túnica hasta los tobillos y babuchas.
—Sí,soy Leopold Kast.
—Por favor —pidió con una sonrisa inquieta—. No mencione su apellido. Me llamo Hamed. Su tío le espera.—Con un gesto de la mano indicó la puerta de un automóvil—. Cuando quiera.
Accedí, al tiempo que me percataba de las miradas inquisitivas que me dirigían algunos de los hombres y mujeres a mi alrededor. Estaba claro que todo el mundo conocía a Bertram Kast, pero descubrir que ni siquiera me era posible decir su nombre me había inquietado. Hamed puso en marcha el automóvil y salimos de allí traqueteando.
De los tres medios de transporte que había utilizado, el coche habría resultado, con mucho, el más fastidioso, de no ser porque las vistas contribuyeron a apaciguar la incomodidad de los asientos y el golpe con que los amortiguadores recibían cada pequeño bache. La carretera de tierra nos condujo fuera de Kilwa Kivinje para adentrarnos entre colinas tupidas de verde e iluminadas por un sol deslumbrante. Bandadas de pájaros que jamás había visto salían huyendo a nuestro paso para cambiarse de unas acacias a otras. Al poco, detecté por el rabillo del ojo una mancha parduzca:se trataba de una manada de impalas. Como si quisieran retarnos, varios centenares corrían paralelos a nosotros, a no más de un kilómetro de distancia.
Aquella visión de la naturaleza en un estado tan primordial, tan vivo, logró conmoverme. Mientras planeé el viaje tuve siempre en mente a mi tío, hasta el punto de que había olvidado por completo que iba a pisar el continente africano. Y en aquel instante, sentado en la parte de atrás del viejo automóvil, tuve conciencia de las maravillas de África. Quedé atónito, perdido en la inmensidad del paisaje, de la fauna y la flora. Rendido.
El trayecto pasó veloz, o al menos así me lo pareció, porque África me había encandilado de tal forma que no fui capaz de calcular los minutos ni la distancia. Llegué a comprender que un hombre decidiera no volver a respirar otro aire que el de aquella tierra, incluso a costa de no pisar su hogar en lo que le restaba de vida, porque tal belleza bien merecía dejar atrás los placeres de la vieja Europa. Todo mi cansancio se esfumó de golpe; las horas transcurridas en avión y en barco me parecieron una nimiedad; y así, abrí los ojos cuanto pude e inhalé hasta llenar mis pulmones, pues necesitaba recoger aquel instante, ser completado por él y dar gracias a un destino que, en una época en la que ya sentía mis días teñidos por la monotonía, me había reservado una última sorpresa.
El coche se detuvo y yo parpadeé para volver de aquella sugestión. Me encontraba frente a una casa de estilo colonial, ubicada en un claro rodeado por frondosas colinas. Tenía la fachada pintada de blanco, cruzada por listones de madera en vertical y horizontal, y tejado a dos aguas. Toda ella evidenciaba un descuido prolongado: con la pintura descascarillada, allí donde se veía la madera, eran notorios también los estragos de la carcoma; el porche estaba cubierto por una más que notable capa de polvo, y de cada rincón emergían pequeños tallos de plantas silvestres.
Hamed abandonó su puesto de conductor y corrió a abrirme la puerta.
—Bienvenido, señor Kast. Su tío le espera dentro —dijo como si lo hubiera ensayado.
Bajé del automóvil, ascendí los tres escalones del amplio porche y llamé. un piano para los masáis
—Pase —me invitó Hamed justo a mi espalda—. Ya le he dicho que le espera.
Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido melancólico. El interior se hallaba en una penumbra que mis pupilas agradecieron, tan poco acostumbradas a una intensidad de luz como la del exterior. También noté un cambio de temperatura, quizás porque todas las ventanas estaban cerradas. En el techo, un ventilador se encargaba de remover un aire templado. Di un paso adentro; los listones de madera que formaban el piso crujieron.
—¿Hola? —llamé.
De un primer vistazo me pareció que había entrado en una tienda de antigüedades, o tal vez en un refugio para piezas de mobiliario que huían de la quema. El salón, si es que aquel era el uso del cuarto en el que me hallaba, había sido recargado con aparadores, mesas, sillones, relojes,librerías y armarios;todos dispuestos sin más ordenación que la de ocupar un hueco libre donde no molestar el tránsito. Ninguno de aquellos muebles parecía servir para una utilidad concreta; ni siquiera para la que fueron construidos; hallé libros sobre las mesas,ropa en las sillas y todo tipo de cosas en los estantes de las librerías: un collar de cuentas, galones de sargento, una aguja para tejer redes, casquillos de bala, una espuela…, objetos que me parecieron inútiles en sí mismos, aunque agrupados se me antojó que tal vez sirvieran como vehículo para la evocación de un instante muy lejano.
—Sobrino —sonó una voz.
Me volví intentando dar con su procedencia y hallé una figura en el umbral de una puerta. Al principio, el contraluz me impidió ver su rostro, de forma que solo pude adivinar un cuerpo algo encorvado, pero que todavía conservaba una postura orgullosa. Esa figura se acercó con paso lento pero decidido, hasta que pude reconocer unos ojos castaños, que fijaban una mirada intensa y encendida, y un ceño fruncido de cejas alzadas.
—Tío Bertram —saludé.
Había pensado muchas veces en aquel instante, en cómo comportarme cuando me hallara frente a Bertram Kast. En mi cabeza tenía ensayados el saludo y los temas a tratar, pero cuando enfrenté aquella mirada tan enérgica, aquellos ojos fieros, todos mis planes quedaron velados. En su lugar reaparecieron las advertencias que había escuchado, y en especial la de aquella anciana que me había abordado en el puerto. No hice ni dije nada.
Bertram se aproximó sin apartar su mirada de la mía. Creí que me estudiaba, que podía leer mis temores. Cuando nos separaba poco más de un metro se detuvo. Percibí que respiraba lenta y pausadamente.
—Hamed —dijo con voz calmada—.Dispón la mesa y un par de sillas. Mi sobrino estará cansado. Querrá comer algo. Quieres comer algo, ¿verdad?
—Sí,claro. Vengo cansado y hambriento.
Resultaba increíble que un hombre de mi edad se comportara igual que un crío asustado, pero así era como me sentí en aquel instante. Bertram imponía un respeto que no esperaba. Parecía que toda su figura resultara más grande de lo que era, a pesar de tratarse de un anciano que,si las cuentas no me fallaban,contaba más de ochenta años.
Nos sentamos a la mesa. Hamed nos sirvió pescado.
—De modo que… —empezó al tiempo que masticaba—, según me escribías en tu carta, no llegaste a contraer matrimonio.
—No. Conocí mujeres muy buenas, pero al final no pude mantener a ninguna a mi lado.
—Ya veo… —dijo sin expresar ninguna emoción.—. Traigo el pescado de Dar es-Salam —comentó al instante señalando mi plato—. No hay mejor que este.
—Está muy rico —afirmé tras introducirme un pedazo en la boca.
—Has estado en Dar es-Salam, ¿cierto?
—Sí.
—Se oyen muchos rumores, ¿verdad?
—Lo siento, no tuve tiempo de atender a nada.Tomé un taxi desde el aeropuerto y luego un barco hasta Kilwa.
—Muchos rumores… —repitió Bertram como si no le hubiera llegado mi respuesta—. El país entero está despertando. Ese profesor, Nyerere, tiene las ideas claras. Sabe que ha llegado la hora de que Tanganica se independice. Se escuchan voces que piden a Inglaterra que ceda la tierra a sus legítimos dueños. Pronto sucederá el cambio. Todo cambiará,sí.
Quise responder, remarcar que no había notado nada durante mi breve paso por Dar es-Salam, pero me detuvo una sensación extraña, como si cierta tensión flotara entre nosotros.
Comimos en silencio durante al menos cinco minutos. Advertí que a mi tío no parecía importarle la ausencia de conversación, pero yo empecé a sentirme cada vez más incómodo, de modo que abrí la boca con la primera idea que me vino a la cabeza:
—Te gustará Bonn. Es una ciudad preciosa. Bertram, que se había concentrado en su plato, alzó la mirada y la paseó por cada rasgo de mis facciones.
Luego depositó lentamente el tenedor sobre el mantel y dijo:
—Dime, sobrino, ¿qué te han dicho de mí?
—¿Quién?
—No me mientas —declaró con absoluta tranquilidad, aunque yo lo percibí como una amenaza.
—¿La familia?
—La familia, los amigos. Cualquiera que me hubiera conocido y que no se esté pudriendo en una tumba. Les hablaste de mi carta, supongo.Tú y yo jamás nos hemos visto, pero es evidente que me conoces… o crees conocerme.
—Hablé con algunos antes de aceptar tu propuesta.
—¿Con quiénes?
—Poca gente, la verdad. La mujer de tu primo, Frida.
—Frida —repitió Bertram, o más bien escupió—. Esa gorda borracha.
—Erhard List.
—¡Ah, Erhard! Pusilánime, imbécil de nacimiento. Me sorprende que no se haya muerto ya, tropezándose mientras caminaba o tragándose su propia lengua durante la noche.
Continué dando nombres, y a cada uno, Bertram soltaba una lista de defectos, improperios o maldiciones, hasta llegar al último.
—Millman…
—¡Millman! —saltó mi tío—. ¿Continúa vivo?
—Sí, aunque respira con dificultad. Bertram esbozó una sonrisa de medio lado.
—El tabaco, ¿no es cierto?
Asentí.
—Sabía que si continuaba fumando le pasaría factura. Millman… —Apartó la vista de mí y la dejó caer sobre el mantel—. Todavía recuerdo que no paraba de reír. Era un bromista. Sí, siempre bromeando. Herold Millman…
Me pareció que por un instante se abstraía. Advertí que su mano, la que sostenía el tenedor, descansaba ahora sobre la mesa; y solo en aquel instante,cuando una parte de Bertram ya no se hallaba presente en la conversación, comenzó a agitarse con un temblor leve: el verdadero pulso de un anciano,revelado justo cuando este bajaba la guardia. Pero a los pocos segundos Bertram regresó, y la mano detuvo aquella evidencia de vejez.
—¿Qué te dijo? —quiso saber.
—Que no debía visitarte.
Bertram apretó los labios. Su mirada me taladró de tal forma que pensé que de un momento a otro me atacaría. Pero no hizo nada.
—Millman dijo eso, ¿eh?
—Sí.
—Hacía mucho tiempo que no sabía nada de él; desde 1918, para ser exactos.Tu padre y yo lo conocimos muchos años antes, en Ingolstadt, donde vivíamos antes de mudarnos aquí. Acabábamos de heredar de tu abuelo toda la fortuna que había hecho con los ferrocarriles. Yo fui designado para cuidar de su dinero y deseaba invertirlo de la forma más sabia posible. Fue entonces cuando Millman y tu padre, Franz, me trajeron.
—¿Te trajeron?
—Sí, ellos me trajeron a África,sobre todo tu padre.
Sentí que el estómago se me cerraba. De mi padre conocía algunas historias contadas por la familia, pero nunca llegué a conocerlo en persona. Lo describían como un hombre afable, de buen ánimo. Mi madre quiso hablarme de él en numerosas ocasiones, pero cada vez que lo intentaba los ojos se le llenaban de lágrimas y no tardaba en perder la voz. Para ella, Franz Kast pervivía en un recuerdo doloroso de ilustrar mediante palabras; y yo tampoco deseé hacerle pasar por aquel trance. Sabía poco sobre mi padre; entonces presentí que mi tío Bertram estaba a punto de revelarme información nueva sobre él, una parte de su vida que nadie me había relatado. Aparté mi plato de pescado y me incliné sobre la mesa:
—¿Él deseaba venir?
—Más que nada. La idea de vivir en África le entusiasmaba hasta arrebatarle el sueño. Tal era la fuerza de su decisión que me arrastró consigo. Cuando pisó por primera vez esta tierra, vi en sus ojos que se quedaría para siempre.
—¿Así que llegaste aquí convencido por mi padre?
—¿Convencido? No…, jamás me convencí. Sería más correcto decir que no tuve opción.
—Pero ¿por qué lo seguiste?, ¿qué te motivó a involucrarte en una idea que no deseabas llevar a cabo?
—¿Que qué me motivó? —Bertram hablaba con suavidad, pero en su tono distinguí una trémula chispa de emoción—. Franz era mi hermano.
——————————
Autor: Miguel Ángel Moreno. Título: Un piano para los masáis. Editorial: Roca. Venta: Amazon y Fnac
-

Basta con estar
/abril 29, 2025/Las calles que se esconden La memoria de un cronista Empiezo a leer Acercamientos naturales, el libro en el que José Luis Argüelles recupera una amplia selección de las crónicas culturales que ha venido escribiendo en las dos últimas décadas y que acaba de publicar Impronta, en el tren que me trae de vuelta a Madrid, y se va amenizando el viaje con la revisión de textos que ya había leído en su momento y el descubrimiento de otros que o bien fueron escritos en estos últimos años o bien se me habían pasado cuando vieron la luz. Decir que…
-

Zenda recomienda: El umbral, de Alexander Batthyány
/abril 29, 2025/La propia editorial apunta, a propósito del libro: “Nuestras abuelas nunca oyeron hablar de la «lucidez terminal», aunque sabían bien de lo que hablaban. Iban a visitar a un moribundo y mientras estaban en la casa callaban, pero ya fuera comentaban entre ellas: «Hoy le he visto muy animado, y volvía a acordarse de todo, ay, no creo que pase de mañana…». Y así era. La lucidez terminal es un fenómeno relativamente frecuente que la ciencia ortodoxa ignora y que aun así forma parte de nuestra experiencia ancestral y del día a día de enfermeras y cuidadores. Según todos ellos,…
-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala
/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…
-

La autoficción engaña
/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…


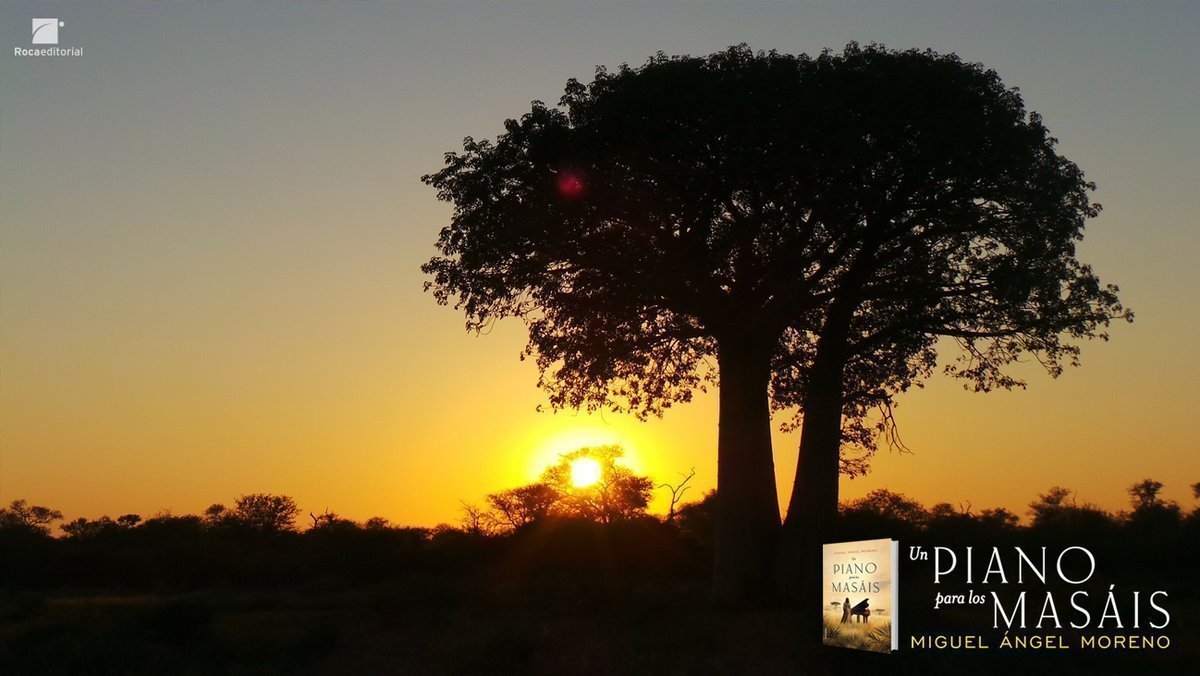
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: