Mikel Santiago regresa, después del éxito internacional de La última noche en Tremore Beach y El mal camino, con el thriller El extraño verano de Tom Harvey.
A continuación, puedes leer las primeras páginas de El extraño verano de Tom Harvey, la nueva novela de Mikel Santiago.
EPISODIO I
LA LLEGADA
1
Yo estaba en Roma cuando Bob Ardlan me llamó. Para ser exactos: estaba con una mujer en Roma, cuando Bob Ardlan me llamó. Así que cuando vi su nombre en la pantalla del telé- fono pensé: «Qué demonios, Ardlan. No me llamas en una eternidad y vienes a estropearme el mejor momento en mucho tiempo.»
Y lo dejé sonar.
Era sábado por la noche y esta signora, que era una gran dama —no desvelemos más detalles—, dijo que me regalaría el Philip Gurrey que había ido a ver con ella a una galería esa tarde. Después salimos a cenar y a un concierto de jazz. Y me olvidé de Bob, joder, lo reconozco, entre otras cosas porque no habíamos terminado demasiado bien en el último encuentro. Y cuando la vida te sonríe, y a mí me sonreía al menos esa tarde, no necesitas a nadie que venga a inflarte las narices.
Vale. Pasaron dos días (lunes) y entonces no fue Bob sino Elena Ardlan la que me llamó. Y la cosa me pilló conduciendo de camino a Siena, pero cogí el teléfono de inmediato. En las décimas de segundo que tardé en contestar intenté imaginarme la razón de su llamada. ¿Iba a invitarme a otra boda? Reconozco que todavía me dolía cuando Elena encontraba un hombre nuevo… Al mismo tiempo recordé la llamada de su padre, días atrás, y me di cuenta de que nunca se la había devuelto.
—¿Hola?
—¿Tom? —dijo ella. Su voz seguía siendo tan fina como un clavicémbalo renacentista, pero sin embargo había algo extraño: un sonido parecido a un sollozo.
—Elena, ¿te encuentras bien?
Ella dijo algo como «no» y rompió a llorar. Joder. Miré por el retrovisor, frené y me eché a un lado.
—¿Qué ocurre?
—Es papá… —dijo Elena entre sollozos—. ¡Ha muerto!
—¿Qué? —dije sin poder contener un grito—. ¿Qué ha pasado?
—Se cayó. Un accidente doméstico. No lo sé, Tom. Se abrió la cabeza en Tremonte.
Elena no acertaba a unir dos palabras. Yo estaba parado frente a un precioso paisaje de la Toscana. Una colina verde esmeralda coronada por una casona, una foto perfecta para una caja de pizza, y mientras tanto aquella noticia de la muerte de Bob Ardlan resonaba como un eco irreal en mi cabeza.
Saqué tabaco mientras le pedía a Elena que siguiera hablando.
—Lo encontró su criada esta mañana. Debió de apoyarse en la balaustrada del balcón o algo. He hablado con el doctor y la policía. No… está muy claro si fue un…
No lo dijo. Suicidio. Y yo pensé inmediatamente en esa llamada perdida de dos días atrás.
—¿Cuándo ocurrió? —Hace dos días. El sábado por la noche. El forense dice que sobre las diez.
Hice mis cálculos mientras fumaba en silencio. No me hacía falta mirar el teléfono para saber que Bob me llamó sobre esa hora (después lo comprobé: a las nueve y cuarenta y tres exactamente). Empecé a sentir el estómago revuelto.
—¿Estás en Tremonte?
—Sí…
—Voy para allá.
—¿Seguro? Tendrás cosas que hacer…, pero te lo agradecería tanto…, yo…
Ni siquiera le había preguntado si estaba sola. Me daba igual. Tampoco lo pensé demasiado. Todo lo que tenía por delante eran un par de bolos malos en el norte. Elena era mil veces más importante. Y Bob…, joder, Bob.
—Tenías que haberme llamado antes. ¿Dónde te alojas?
—Estoy en Villa Laghia, Tom —dijo—. No se me ha ocurrido otro sitio.
Eso parecía una malísima idea, pero en fin. Le dije que llegaría por la noche. Seguiría sin paradas hasta Nápoles. Ella volvió a darme las gracias, me pidió que condujera con cuidado y dijo algo en italiano a alguna persona que había por allí.
Me despedí rápido.
Paré en el primer pueblo que pude para dar la vuelta. Aproveché para repostar, comer algo y hacer un par de llamadas. El promotor del concierto de Agostino se cogió un pequeño cabreo, aunque le prometí que volvería a mitad de precio. Él me farfulló algo de no-sé-cuántos euros en pósteres por toda la ciudad y su hijo con una Vespa. Scusa!
Colgué y me senté en un café, en una piazza preciosa, por cierto, llena de flores. Dos señoras sentadas en sus sillas me miraban risueñas y les devolví una sonrisa. Supongo que se fijaban en el gran estuche de mi saxo tenor, que siempre viaja conmigo. Una de ellas me hizo un gesto con las manos para que tocara algo. Y estoy seguro de que en esa piazza la acústica debía de ser grandiosa, pero no me apetecía ponerme a tocar. A cambio les mandé un beso a través del cálido aire de la primavera. Las señoras siguieron sonriendo, pendientes de mí, y eso me recordó a Bob y una de sus mejores frases: «En Italia se envejece mejor.»
Hablando de envejecer, ¿qué edad tenía Bob? Debía de andar por los sesenta y seis o sesenta y siete, no más. Pero se conservaba como un pez. Había dejado de fumar, salía a andar todos los días por los senderos de Tremonte, comía legumbres. Sesenta y seis, joder, vaya edad para irse a la mierda. Miré mi teléfono otra vez y busqué su llamada en el historial. ¿Qué querría de mí quince minutos antes de palmarla? Traté de imaginar una razón, por mínima que fuera, para llamarme. ¿Había sido mi cumpleaños y no me había enterado? Elena había dicho que se cayó desde su balcón. ¿Quizás estaba diciendo adiós a todo el mundo? Me sentí fatal pensando que había denegado ese último saludo a un amigo; esa última oportunidad de decir…
¿Qué?
Recordé la última vez que estuve con él. Esto es algo que haces siempre que alguien se muere. Piensas en la última vez que le viste y si te portaste bien con él, si le dejaste un buen recuerdo o si, por el contrario, fue una mierda. A mi padre, por ejemplo, la última vez que lo vi íbamos en el coche de camino al aeropuerto. Durante el trayecto nos habíamos enfadado un poco. Él volvió a decirme las cuatro cosas de siempre sobre mi vida, y yo volví a responderle las cuatro cosas de siempre sobre sus cuatro cosas. Pero, al final, en el último instante, al llegar al aeropuerto, sacó el saxo del maletero e hizo un chiste sobre lo que pesaba: «Al menos, podías haber elegido la flauta.» Nos reímos y nos dimos un último abrazo.
El último.
Con Bob no fue así. En la segunda boda de Elena, hace tres años, me dedicó algunos comentarios desagradables. Se mofó sobre mi nuevo trabajo como guía de arte en Roma. Y digamos que yo tampoco estaba muy a gusto con todo el momentum —viendo a Elena reconstruir su vida después de mí—, así que tampoco le respondí muy elegantemente.
«Lo siento, Bob —dije para mis adentros—, ese día estaba un poco jodido por lo de Elena. Ya lo sabes. Tú lo sabías todo, viejo cabrito. Joder, me parece mentira que estés muerto. Siempre me caíste bastante bien. Fuiste como un tío para mí.»
Terminé el almuerzo y puse mi tartana a todo gas hasta Roma por la E-35. Coltrane sonaba al llegar a Nápoles y Dexter Gordon, al hacerlo a Salerno. Después tomé la pequeña strada regionale R677, con Duke y Trane entonando Big Nick mientras un sol gigante se hundía en el mar.
Llegué a Tremonte sobre las nueve y media por la carretera de la costa, que nadie había arreglado en veinte años o más. Pero los coches seguían pasando a toda velocidad, rozándose entre ellos como bestias enfurecidas. Un ligero arañazo se disculpaba con un toque de claxon. Algo más grave, como un par de retrovisores rotos, con un insulto. Pero allí nadie paraba a menos que el otro coche se hubiera estampado en tu morro.
El territorio de Tremonte se dividía entre el pueblo de pescadores (y su barrio más popular, Chiasano) y la montaña negra que dominaba la entrada de mar: Monte Perusso, que tenía cien apodos por lo menos: Terrón de Azúcar, el Colmillo de Satán, la Montaña Negra, la Teta de Eva, Beverly Hills, este último en clara referencia a los insignes vecinos que vivían en sus faldas: los ricos colonos que habían ido asentándose en lo más alto durante los últimos diez años.
En la zona del puerto había dos o tres bares nuevos. Restaurantes con terraza y música en directo. No recordaba tanta animación, y menos un martes por la noche. El puerto también parecía más lleno de barcos y se podían ver algunos yates de gran envergadura fondeados en la boca de la bahía. Parecía que el «último paraíso olvidado de Salerno» (como lo había descrito un artículo del New York Times unos años atrás) había sido finalmente invadido por los aliens del mal gusto.
Giré en la Fontana di Marina y subí una empinada cuesta hasta la capilla de San Lazzaro, que seguía como la recordaba. Me crucé con sombras que subían y bajaban por la sinuosa Via Coppola. Parejas que se besaban en recodos. Grupos de turistas con la cara quemada y ropas de color pastel. Las casas humildes, al menos, seguían con su vieja rutina de pueblo marinero. Televisores retransmitiendo partidos de fútbol, puertas abiertas, cocinas que olían a Ragu y a pescado frito, conversaciones a gritos, niños aburridos en la calle y abuelas sentadas al fresco. Finalmente, llegué a las faldas de Monte Perusso, donde comenzaba una moderna carretera que conectaba las villas y mansionettes de los colonos. Muros y setos que protegían bellos y empinados jardines. Coches deportivos aparcados en fila. El jolgorio de una fiesta en torno a una piscina. La dolce vita.
Había un par de ramos de flores junto a la puerta de Villa Laghia. Me apeé, una vez más con mi Selmer a cuestas (desde que me robaron el saxo en Ámsterdam, jamás lo dejo en el coche). Busqué el timbre entre la hiedra y esperé frente a una verja de hierro forjado hasta que se abrió una puerta. Esperaba ver a Elena, pero en su lugar apareció una mujer peque- ña y regordeta. Dio las buenas noches en italiano, sin poder esconder un ligero acento alemán, y empezó a decir algo como «gracias por su visita pero estamos muy…».
—Hola, Stelia —la interrumpí—. Soy Tom.
—¿Tom? —dijo ella escudriñándome en la oscuridad. Se acercó a la verja y me miró—. ¿Tom Harvey?
Me costó reconocer a Stelia Moon. Llevaba el pelo recogido en un pañuelo y unas gafas redondas de color púrpura que le daban el aire de una astróloga de televisión. En cuanto me abrió la puerta se fundió en un abrazo que intenté encajar mientras sujetaba con una mano el maletín del saxo.
—Tom Harvey, el hombre más guapo del jazz desde Chet Baker. ¿Cómo estás?
—Pfff. Qué voy a decirte. ¿Tú?
—Triste. Borracha. Hecha polvo.
Sorbió con la nariz. Noté que detrás de sus gafas púrpura había dos largas ojeras. Su aliento gritaba: ¡Campari!
—¿Qué demonios ha pasado?
—Ya hablaremos de eso —dijo cerrando la puerta—. Pasa, primero pasa y saluda a Elena. Y tómate un trago. ¿O ya no bebes?
—Una gota de vez en cuando —dije al tiempo que sonreía para dejar claro que era medio mentira—. Pero beberé agua. Me muero de sed.
Cruzamos la casa hasta la terraza. Elena estaba sentada en una silla de mimbre, abrazada a sus rodillas, con una copa de vino a un lado. Al fondo se veía Salerno. Las luces de Positano tanto en la tierra como en el mar. Capri aparecía como un diamante en el horizonte. Reconozco que el corazón me dio un vuelco al ver a Elena otra vez después de un año. Me acerqué y le acaricié el hombro suavemente. Ella se dio la vuelta y me miró. Tenía el rostro seco. Quizás había llorado, pero hacía un buen rato de eso.
—Tom… —dijo sonriendo—, gracias por venir.
Nos abrazamos. Su cuerpo todavía seguía teniendo ese tamaño tan perfecto que se ajustaba al mío como si estuviéramos hechos del mismo molde. Olía a uno de sus extraños y profundos perfumes. Y su nariz, esa pequeña y perfecta escultura… Me reproché estar teniendo esos pensamientos. No había ido allí a deleitarme con una bella mujer, sino a acompañar a una amiga.
Por difícil que eso resultara.
—Has adelgazado —dijo apartándose—. ¿Te estás dejando barba?
—Me olvidé de afeitarme.
—¿Y de comer también? —preguntó Stelia.
Obvié el hecho de que mis tripas rugían por un bocado. Le pregunté a Elena cómo estaba. Ella dijo: «Bien.» Había tenido tiempo de llorar. De procesarlo todo un poco.
—Se han llevado a…, el cuerpo a Nápoles, para hacerle la autopsia. Debió de ser algo rápido. Apenas se dio cuenta.
—Se desvaneció —apuntó Stelia entonces—. Debió de ser un desmayo.
— Asentí con la cabeza, pese a que las preguntas se agolpaban en mis labios: «¿Cómo ha ocurrido? ¿Se cayó? ¿Desde dónde?», pero hay que saber medir lo que se dice y lo que se calla. Como en la música, un silencio puede ser muy bello. Así que me lie un cigarrillo.
—¿Me haces uno? —preguntó Elena.
—¿No habías dejado de fumar?
—¿Y tú?
—Sí, lo he dejado para siempre un par de veces. Te lo cargaré muy poco, ¿vale? No sea que te marees.
Stelia me preguntó si tenía hambre y desapareció dentro de la casa. Me senté junto a Elena. Estaba guapa, a pesar de los ojos hinchados y la cara de sueño. El pelo largo, como a mí me gustaba. Había olvidado aquella idea rara de dejárselo corto. Y había recuperado su color natural
—¿Cómo te enteraste del accidente? —le pregunté—. ¿Quién te llamó?
—Stelia. Fueron a buscarla porque Francesca, la sirvienta, les dijo a los polis que ella era la mejor amiga de papá. Atendió a la policía, organizó el vuelo y vino en coche a buscarme a Nápoles. Después… hemos ido a ver a papá. —Aquí se paró un segundo, a revisar ese recuerdo—. Ha sido horrible. Su rostro…
—¿Qué?
—Estaba blanco, deforme… Se pasó un día flotando entre dos aguas, en las rocas. Ahí abajo.
Apenas podía ver el brillo en los ojos de Elena. De pronto me pareció que tenía una sangre fría impresionante. Al mismo tiempo me impresionó saber que Bob había caído contra las rocas de la costa. Pero ¿desde dónde?
—Supongo que aún me cuesta creerlo —siguió diciendo ella—. Solo hace una semana que hablé con él, por Skype. Lo llamé mientras cocinaba la cena, desde París. Joder…, no me lo puedo creer todavía.
—¿Esa fue la última vez que hablaste con él?
Ella asintió y yo tragué saliva pensando en esa llamada que Bob me hizo. ¿No la llamó a Elena pero me llamó a mí?
—Quería decirme algo —continuó—. Pero yo recibía una visita esa tarde, y estaba tan atareada con mis sartenes… ¿Sabes esas llamadas en las que tienes demasiada prisa? Fue una de esas. Le dije: «Vale, papá, te llamaré pronto, papá.» Y le colgué.
Dijo «le colgué» y se tragó un sollozo, como si ese acto fuera lo que hubiera matado a Bob Ardlan. Justo en ese instante Stelia regresaba con un plato lleno de rodajas de mozzarella, tomate, algunas hojas de albahaca, aceite y sal.
—¿Cómo ocurrió? —le pregunté a Stelia—. ¿Qué os ha dicho la policía?
—Apunta a un accidente desgraciado, un desvanecimiento. Quizá sufrió un ataque al corazón. La cosa es que cayó muy pegado a la pared.
—Pero ¿por dónde?
—Desde su balcón. —Señaló hacia la izquierda, a la fachada de la casa que daba directamente al acantilado—. Directo al lecho de las rocas. No se dio cuenta de nada.
Miré hacia arriba, al ancho balcón —tan romántico— del dormitorio de Bob. Villa Laghia colgaba de un acantilado. De hecho, la mitad de la casa estaba excavada en la roca. Sus tres niveles eran terrazas que iban cayendo una sobre otra hasta una pared de cincuenta metros que reinaba sobre una cala de agua perfecta con un embarcadero privado.
—¿No había nadie aquí cuando sucedió?
—Nadie. Francesca, la limpiadora, libra los sábados por la tarde y los domingos. Fue ella la que lo encontró el lunes por la mañana.
—¿El lunes? Pero ¿no ocurrió el sábado?
—El forense calculó unas treinta y seis horas, y además Bob llevaba un Cartier en la muñeca, que estaba roto y parado justo a las diez y dos minutos. El forense opina que debió de ser el sábado por la noche, aunque todavía tiene que cerciorarse.
Noté que Elena se recomponía y daba caladas al cigarrillo.
—Quizás estaba demasiado solo —dijo con la voz un poco quebrada—. Quizá yo tenía que haberle prestado más atención. Esa última vez…
Le acaricié la espalda. Me gustaría haberle podido hablar con convicción: «No fue un suicidio, Elena. Tu padre sufrió un accidente.»
Pero no lo tenía tan claro.
El timbre sonó un poco más tarde y llegaron algunas personas a las que al principio no reconocí. Un hombre alto y grueso, por no decir gordo, con gafas de pasta y un traje oscuro. Me sonaba mucho, pero no caía. La mujer, una rubia excepcional, iba envuelta en una seda lila, lo más luctuoso que tendría en su armario y que aun así resultaba explosivo sobre un cuerpo pequeño y bien esculpido.
Stelia hizo las presentaciones. Resultaron ser Franco Rosellini, el director de cine, y su esposa, Tania, que era como doscientos años más joven que él. Stelia mencionó que Tania también era norteamericana, y ella sonrió con su sonrisa de la Costa Oeste. Franco, en cambio, ni siquiera se percató de que yo estaba allí. Tenía a Elena cogida por los hombros y le hablaba despacio, visiblemente emocionado. Pensé que era un instante precioso para perderme un rato.
Entré en el salón, que estaba a oscuras. Pocos muebles, esculturas y algunos cuadros muy grandes, entre ellos la opera prima de Bob, Columna Número Uno, que presidía una gran pared al fondo.
Atravesé aquella penumbra recordando algunas cosas. En otros tiempos, más felices, Elena y yo pasamos algunos veranos en Tremonte. Fueron los mejores años de mi vida. No me incomoda decirlo. Tu vida tiene años mejores y años de mierda. Los que pasé con Elena fueron mis greatest hits.
Me vinieron a la mente aquellas interminables charlas con Bob después de cenar. Fumando, catando los vinos de su bodega-estudio; escuchando sus historias como periodista. Elena se había pasado diez años negando a su padre como san Pedro negó a Jesús y después, cuando la recuperó, Bob había puesto el mundo a sus pies. Y como yo era el tipo que apareció con ella, creo que me adoptó como a un hijo. Él mismo lo decía: «He ganado un hijo y una hija al mismo tiempo.»
Quería subir al dormitorio de Bob, pero me preguntaba si sería apropiado. Quizá la policía debía tomar nuevas muestras de algo; bueno, pensé que en ese caso habrían puesto alguna de esas cintas de las películas. De camino a las escaleras paré en nuestra antigua habitación (nuestra / de Elena / o lo que fuera) pero refrené un impulso de abrir la puerta y explorarla. Estaba claro que Elena y Sam, su último marido, también habrían pasado estupendas noches de amor en ese lugar y aquello ya no era más que un recuerdo profanado. Una ruina de un tiempo más feliz.
Continué escaleras arriba hasta el dormitorio principal de Villa Laghia, que estaba iluminado solo por una lámpara de pie. No había nada, ninguna señal que prohibiera el paso. De hecho, nadie diría que algo trágico hubiera sucedido en ese lugar. Una gran cama con dosel veneciano yacía deshecha, enfrentada al balconcillo desde el cual se habría caído Bob. Me quedé en la puerta, husmeando el aire. ¿A qué olía? El lugar donde muere un hombre conserva algo de ese último momento. ¿Cuál fue su última visión? ¿Su último pensamiento?
El balcón estaba abierto de par en par. Una cortina danzaba con la brisa nocturna. Era principios de septiembre y el verano se resistía a abandonar el sur. Me asomé. La vista del mar, de las estrellas y las luces de Sorrento. La leyenda dice que ese nombre viene de las sirenas que atraían a los hombres a matarse contra las rocas. ¿Fue una sirena lo que llamó a Bob a precipitarse al vacío?
Me apoyé en la balaustrada y me asomé con cuidado. Abajo, a unos quince metros, el mar rompía con calma sobre unas rocas negras. La hermosa caleta aparecía a un lado, como un espejo negro en la noche. La pequeña lancha, el embarcadero…
El borde de la balaustrada quedaba por cierto un poco bajo. Era algo propio de las casas del siglo XVIII. En esa época debían de ser más bajitos (¿o más propensos al suicidio y no querían ponérselo difícil a sí mismos?). Bob era de mi estatura más o menos. Era posible caerse desde ese balcón. Desvanecerse, resbalarse, incluso un sonámbulo con muy mala suerte podría trastabillar y caer a plomo contra el arrecife. Pero ¿era Bob sonámbulo?
Escuché las voces que llegaban desde la terraza. Los Rosellini se habían sentado a la mesa y charlaban. Los espié entre los geranios, begonias y petunias que danzaban también con la brisa, en los tiestos que había a ambos lados del balcón y que desafiaban la abismal altura.
Pensé en la llamada que Bob, si el forense tenía razón, habría hecho quince minutos antes de caerse por allí. ¿Me llamó desde ese balcón? ¿En qué estaría pensando? ¿Quizás iba a contarme las razones que tenía para hacer el salto del ángel?
—¿Estás por aquí, Bob? —musité al aire mientras me liaba un cigarrillo—. ¿Quieres decírmelo ahora?
La brisa, por supuesto, no iba a contestar. Los muertos tienen pocas oportunidades de enviar sus misivas, y cuando lo hacen, uno debe estar bien atento. Pero entonces oí una voz salir de la nada:
—¿Tom?
La voz de Stelia me hizo saltar sobre mis zapatos. Cuando me di la vuelta, ya venía hacia mí. Llevaba una copa de vino en la mano, la dejó sobre la balaustrada y miró al horizonte.
—Al menos tuvo una última vista maravillosa.
—La tuvo —dije encendiéndome el cigarrillo.
Nos quedamos en silencio. Ella bebiendo, yo fumando. Desde la terraza se oía el vozarrón de Franco Rosellini llenando la noche.
—Pensaba que Rosellini vivía en Estados Unidos —dije como para hablar de algo.
—Ha regresado hace unos meses —dijo Stelia distraídamente—. Terminó su última película para la Warner y está de vuelta en Italia. El año que viene rodará una película en Roma.
—¿Y qué fue de aquella mujer morena? ¿Olivia?
Recordaba haberla conocido en la boda de Elena, hacía unos años. Una mujer esbelta y de exquisita educación.
—No lees mucho la prensa rosa, ¿verdad, cariño?
—Bueno, algún cotilleo en las revistas de la barbería y poco más…
—Se divorciaron. Olivia lo denunció por malos tratos mientras vivían en Los Ángeles. Le ha sacado un buen pellizco. Bueno, algo más que un pellizco. Creo que la compensación tiene el tamaño de un mordisco de tiburón blanco.
Miré a Stelia un tanto sorprendido por ese comentario.
—Bueno, hablemos de lo que importa —dijo ella—. ¿Cómo has encontrado a Elena? Parece muy entera.
—Siempre ha sido fuerte —dije—, es de esas personas que no lloran delante de los demás.
Ella misma admitía que en el colegio la llamaban la Esfinge por su escaso sentimentalismo.
—Es normal —dijo Stelia—, después de algo tan repentino el cuerpo se crece, pero cuando despierte…, cuando empiece a hacerse preguntas… Oh, Dios, no quiero ni imaginarme lo que pudo pasarle a Bob por la cabeza.
—¿Te refieres a esos últimos instantes? —dije yo—. Supongo que nada. En quince metros no da mucho tiempo a pensar.
—Eso si realmente fue un accidente.
—¿Es que piensas que pudo ser otra cosa?
Aunque Elena estaba a casi treinta metros, percibí que Stelia bajaba su voz al responder:
—La policía me ha preguntado lo mismo esta mañana y, honestamente, no he sabido qué responder. ¿Sabes, Tom? Bob llevaba raro una buena temporada, eso es lo que he subido a contarte.
—¿A qué te refieres?
—Pues que Bob llevaba unos meses cambiado, alterado… Volvió a mirar por el balcón.
—Vamos, Stelia. Hay algo que te remuerde ahí dentro —dije—. Suéltalo. Bebió su copa de vino hasta el fondo.
Después se quedó mirando la cara interior del cristal, como si allí dieran las noticias de las diez.
—Hubo una muerte —respondió de pronto—. Un accidente. Una chica del pueblo apareció ahogada.
—¿Qué?
—Esto es solo una teoría loca, pero tengo que contársela a alguien. ¿Me prometes que no saldrá de aquí?
——————
Autor: Mikel Santiago. Título: El extraño verano de Tom Harvey. Editorial: Ediciones B. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


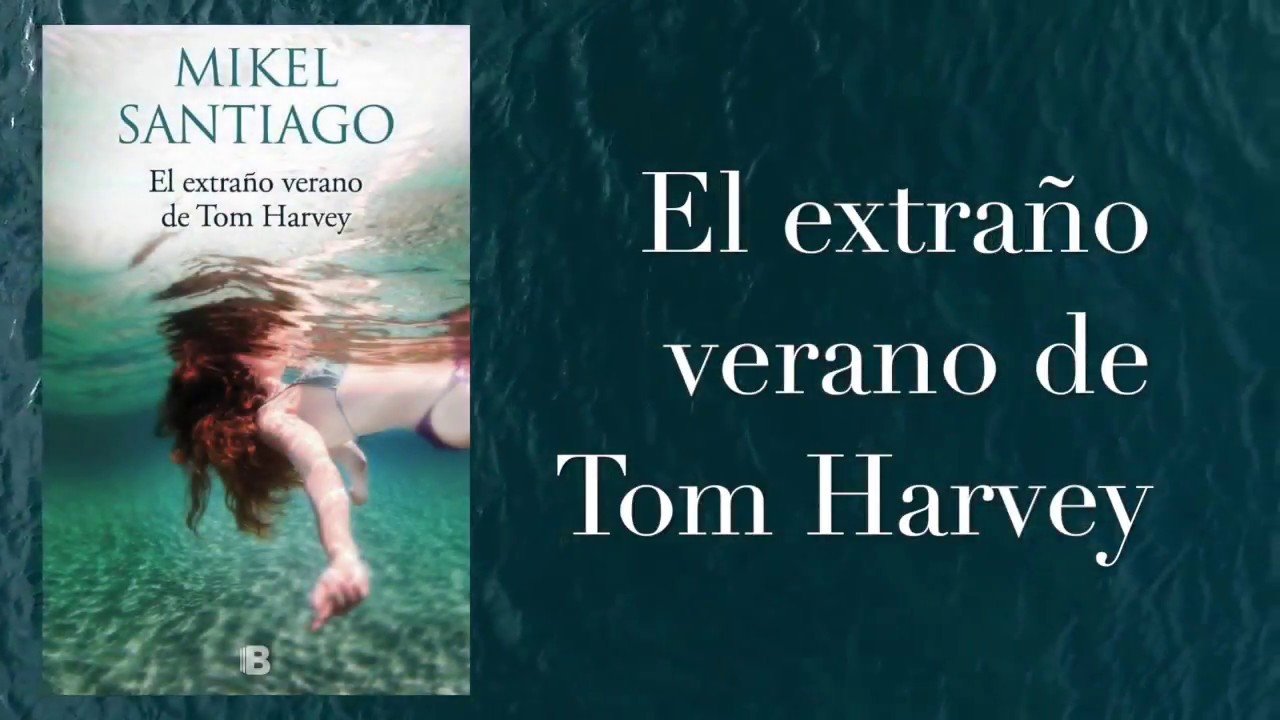
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: