La obra de arte supone siempre un estímulo mayor que el del entretenimiento. Por eso hoy encontramos pocas. Hoy el artista debería diferenciarse del consumidor de obras (que normalmente ahora ni siquiera son de arte). Cualquier consumidor de hoy ha visto y leído y escuchado más obras que las que cualquier artista haya podido ver, leer, escuchar. Pero el consumidor sólo consume: no suma más que consumo. El consumo de obras —que ni siquiera son de arte, y aunque sí lo fueran— no significa gran cosa. Las obras consumidas no entran a formar parte de ningún discurso, no conforman algo nuevo en el interior del consumidor, no germinan en algo distinto de lo visto o leído o escuchado. El consumidor no hace prácticamente nada con ello. Suma lecturas, visionados, audiciones: se entretiene. Por eso el del entretenimiento es el valor sumo que el consumidor exige a toda obra. Así se comporta quien se pone unos cascos en cada trayecto entre un lugar y otro, también el espectador de series de televisión, incluso los lectores de novela en su mayoría… No se convierten en una otredad respecto de lo consumido, sino en más de lo mismo. Se consume mucho y no se conoce gran cosa. El consumidor tiende a pensar que el artista es un engreído, alguien que menosprecia el entretenimiento, alguien que desprecia a los consumidores, alguien que desprecia a los consumidores por medio de despreciar el entretenimiento, alguien que desprecia a los consumidores cuando defiende las obras de arte. Así que los consumidores, desde hace tiempo, desprecian a los artistas, los humillan y les obligan a callar respecto de este asunto, y a volverse entretenidos si quieren ser mínimamente admitidos por ellos. Y, si los artistas no se avienen, los condenan a la inexistencia: a permanecer hostigados, preteridos, convertidos, sí, en un otro, en negatividad. Ese, por cierto, aunque duro, es un buen lugar para el artista: a menudo es el único buen lugar posible para un artista. El consumidor, en cuanto que rey de las producciones culturales, es un dictadorzuelo, un tiranillo, un maleducado. El engreído no es el artista, claro, sino el consumidor. Sin saber, cree tener razón. Sin discurso, cree poseer el criterio. Sin convertirse en nada especial respecto de lo que ve, escucha, lee, se siente genuino. Y sin embargo sólo está igualándose al resto de consumidores. En realidad, el consumidor solo alcanza a ofrecer algún juicio de valor. Dice “bien”, o dice “mal”. O dice “me gusta”, o dice “no me gusta”. Es decir: nada. Y esto también cuando emplea otras palabras o desarrolla su opinión en una larga perorata. En este sentido, el consumidor es tan locuaz como aburrido, aun cuando pone mucho entusiasmo en las sobremesas y en las barras de bar. Es un igualado, no es un otro, no es la negatividad que supone el arte, sino la positividad del consumo. Los editores y los productores cinematográficos, musicales y de arte contemporáneo —también los políticos y gestores culturales— trabajan para ellos, para los consumidores, o eso les dicen todo el tiempo: cómo no sentirse especiales. Los cineastas, escritores, músicos y artistas contemporáneos también parecen trabajar —unos más que otros— para ellos. Cómo no sentirse soberanos frente a las obras (que, sin embargo, hay que recordar de nuevo, tantas veces ni siquiera son de arte).
No obstante, ante una verdadera obra de arte, el ser humano que no está ahí como mero consumidor se siente humilde —no soberano ni tiranillo ni engreído—, lo mismo que el artista que persigue realizar una obra de arte no puede sino (aun en su delirio de grandeza) esforzarse mucho, trabajar hasta enloquecer, perseguir la verdad hasta el último aliento, lo cual no es sino una gran demostración de humildad.
Cree quien sólo consume que es el rey de la cultura, mientras sojuzga al artista. Si fuese humilde, el consumidor se daría cuenta de que, ante sí, sobre todo, no tiene más que productos de consumo. Y, tal vez, entonces sí, desde la humildad, podría empezar a anhelar la verdad, que es lo propio de las obras de arte. El artista se ve hoy evitando ser percibido como “pretencioso”, tratando de destilar humildad mediante la ausencia de pretensión artística en sus propias obras: es decir, rebajándose y engañándose hasta igualarse con los consumidores, e igualando sus obras con los productos de consumo hasta que, de tan iguales con aquellos, sus obras ya no son de arte. La amenaza de humillación por parte de los consumidores ejerce una gran presión sobre los artistas, convierte el aspecto de la ausencia de pretensión en cuestión de supervivencia. El consumidor adora las obras y a quienes las hacen, pero a los artistas y a las obras de arte los maltrata. Un artista humillado no es un artista humilde, piénselo el consumidor, y, sobre todo, piénselo el artista. La humillación de los consumidores a los artistas no hace humildes a los artistas, tampoco a los propios consumidores, más bien los ensoberbece. Por supuesto, sería bueno que a las personas valiosas de la creación artística la sociedad las tratara bien. Pero no parece que esto suceda. Tal vez no haya sucedido nunca. Es un destino.





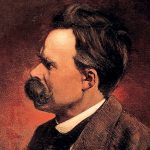
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: