I
—¿Cómo atormentaremos a esta zorrilla? —le pregunté
a Olimpia—. No tenemos ningún instrumento aquí.Juliette, o las prosperidades del vicio.
La historia reciente de los asesinos en serie ha dejado estampas que Dante no llegó a imaginar (o si las imaginó, debió de sentirse incapaz de encadenarlas a sus tercetos): mobiliarios y abalorios producidos con los huesos de las víctimas (Ed Gein), trepanaciones autodidactas para crear al amante perfecto (Jeffrey Dahmer), partes anatómicas separadas del cuerpo como inductores de placer (Ed Kemper), como trofeos (la mayoría), o como pienso para los cerdos (Robert Pickton), manos de gloria para ganar la simpatía del diablo (Henry Lee Lucas y Ottis Toole)… Erzsébet Báthory tuvo sus imitadores en el campo del asesinato por diversión así como el doctor Frankenstein los tuvo en los experimentos con el montaje y desmontaje sin instrucciones. Hay actores de cine que se beben la sangre de sus parejas o de lo que se tercie (Megan Fox), y actores de la vida real que se comen la placenta de sus hijos (Kim Kardashian). Otro actor (Armie Hammer), descendiente de una saga de magnates petrolíferos, tataranieto del fundador del Partido Comunista de América, se solazaba en enviar a sus amantes mensajes telefónicos de este tenor:
Me excita pensar en sostener tu corazón en la mano y controlar cuándo palpita. Dime cosas acerca de que te rompo los huesos mientras te violo. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Maldita sea, da miedo admitirlo. Nunca lo había reconocido antes: en el pasado he cortado el corazón de un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente. Quiero asar tu costilla y comérmela, quiero beber tu sangre, me he sentido un animal, te habría matado. Ojalá pudiera cortarte un dedo del pie para llevarlo en el bolsillo y tener siempre en mi poder un pedacito de ti.
Ya sea toda esta retorcida declaración de amor un producto de la pasión llevada a sus últimas consecuencias, como en el “extraño caso” de Issei Sagawa (véase el extraordinario ensayo de Colin Wilson), o de una lectura demasiado temprana, demasiado al pie de la letra, de American Psycho, lo cierto es que individuos como Hammer han existido siempre, con bastante anterioridad a Gilles de Rais, y, probablemente —sin necesidad de remontarnos a los druidas y a los adoradores de Moloch, que todavía existen—, sus primeros correligionarios no fueron los emperadores de la línea torcida de los Whateley, es decir, de los Germánico, sino el primer individuo culto al que aburría la consensuada y vulgar satisfacción. Lo que diferencia a unos de otros es el contexto de una civilización revestida de piedras o de superconductores eléctricos. Sade se encontraba en el meridiano que todavía no era la modernidad, pero tampoco era ya el mundo neoclásico. Vivió poco menos que como una encarnación indeseada de lo que durante su tiempo sería conocido como el Terror. Pasó casi toda su vida adulta en cárceles y manicomios, la primera vez, en la fortaleza de Vincennes, a causa de una orgía y de la posesión de un (desconocido) manuscrito. Reconocía haber nacido con una necesidad sexual exacerbada, que estimulaba prodigiosamente su imaginación. Pero hasta sus sucesivos encierros tuvo la vida amorosa de cualquier caballero libertino de la época: casado por conveniencia, acumuló amantes entre bailarinas y actricillas, y también entre vagabundas y prostitutas a las que en ocasiones intoxicaba con la llamada “mosca española”, una cantárida que era empleada asiduamente como una especie de burundanga del Alto Régimen. Por el uso de la mosca española con dos prostitutas, a las que el tribunal calificó de “seducidas”, se le acusó de sodomía (el divino marqués era un adepto de lo que posteriormente Céline, conocido doctor, recomendaría a sus amantes como método anticonceptivo) y fue ejecutado en efigie, puesto que ya se había dado la maña para huir, acompañado al parecer de una cuñada a la que había convertido en su amante, a un castillo en Italia. Regresó a París para estar al lado de su madre moribunda, a la que prácticamente encontró ya cadáver, y allí fue conducido a uno de los muchos castillos ruinosos que recogían a un número cada vez menor de prisioneros, dadas las penosas condiciones en las que era posible mantenerlos. “En el curso de los sesenta y cinco días que he pasado aquí”, escribió a su mujer desde Vincennes, “sólo he respirado aire puro y fresco en cinco ocasiones, durante no más de una hora cada vez, en una especie de cementerio de unos cuatro metros cuadrados perimetrado de murallas de más de quince metros de altura. El hombre que me trae la comida me hace compañía unos diez o doce minutos al día. El resto del tiempo lo paso en la más absoluta de las soledades, llorando. Así es mi vida”. Y así sería durante muchos años más. Consiguió fugarse de varias cárceles con ayuda de su esposa, Renée, a la que escribía frecuentemente y con la que soñaba seguir compartiendo lecturas, paseos, aburrimientos y, si tal cosa era posible, orgías. Encerrado nuevamente en el castillo de Vincennes —cuando ella, buscando la manera de salvarlo, lo creía en la Bastilla—, el 8 de marzo de 1777 escribió:
Desde el instante terrible en que me arrancaron tan ignominiosamente de tu lado, mi querida amiga, he sido víctima del sufrimiento más cruel. Me han prohibido darte detalles sobre esto, y todo lo que puedo decirte es que es imposible ser más desgraciado de lo que soy. Ya he pasado diecisiete días en este horrible lugar. Hay momentos en que no me reconozco. Siento que estoy perdiendo la razón. La sangre me hierve demasiado para soportar una situación tan terrible. Quiero volver mi furor contra mí mismo, y si no estoy fuera dentro de cuatro días, estoy seguro de que me romperé la cabeza contra los muros.
Su estancia en la Bastilla fue todavía peor: el tamaño de su celda no llegaba “a la mitad de la de antes. No puedo ni darme la vuelta y sólo salgo unos minutos para ir a un patio cerrado donde huele a cuerpo de guardia y a cocina, y al que me conducen con bayonetas caladas en los fusiles como si hubiese intentado destronar a Luis XVI”. Desde las troneras, sirviéndose “del tubo para evacuar las heces, arengaba a las masas de los alrededores para que liberasen a los pocos presos que todavía se encontraban en la fortaleza”. Fue liberado finalmente en 1790, convertido en un viejo prematuro, obeso y medio ciego, del todo irreconocible. “El mundo que tenía la locura de echar tanto de menos, me parece tan aburrido, tan triste… Ganas me dan de encerrarme en La Trapa para siempre. Nunca me he sentido tan misántropo como desde que he vuelto entre los hombres”. Es verdad que Sade “sedujo” y tuvo amantes y que su vida fue eso que se da en llamar “licenciosa”, pero es preciso tener un par de detalles en cuenta: quien más le apoyó fue su esposa y quien dedicó toda una vida a perseguirle fue su suegra. Todavía le quedaba un último y mucho más tenebroso encierro, bajo el diagnóstico de “demencia libertina”, en el famoso e infame manicomio de Charenton. Allí se dedicaba a montar representaciones teatrales con los internos, “sin reflexionar” —en palabras del responsable del manicomio, Royer-Collard— “sobre los funestos efectos que tal alboroto debe causar necesariamente en sus imaginaciones.” (Estoy seguro de que antes de que las representaciones fueran suspendidas “por decreto ministerial”, a Sade le dio tiempo a poner sobre las tablas la primera versión conocida —la que volvía loco a todo el mundo— de El rey de amarillo.)
II
—¡Padre!… Esa parte es tan delicada… ¡Provocaréis mi muerte!
—¡Y qué más da, con tal de que yo quede satisfecho!Justine, o los infortunios de la virtud
Un lector de Sade nunca lo tiene fácil para elegir la mejor de sus obras. Empecé a leerlo en una colección de relatos y más tarde, aunque un poco prematuramente, pasé por un ensayo del que sólo recuerdo el título —La invención del cuerpo libertino—, pero uno no puede decir que conoce verdaderamente a Sade hasta que no ha pasado por La filosofía en el tocador y, sobre todo, Las 120 jornadas de Sodoma. La filosofía es una buena piedra de toque para lo que está por llegar, y recuerdo todavía algunas frases, más o menos literalmente, de una temible actualidad (“Uno de los primeros vicios de este gobierno consiste en una población demasiado numerosa, y tales superfluidades no son en modo alguno riquezas para el estado. Recordemos que siempre que en un gobierno la población es superior a los medios de existencia, ese gobierno termina por pudrirse”). En cambio, si uno aguanta sin desviar la mirada la sucesión de brutalidades que constituyen las jornadas, ya estará hecho para soportarlo todo. Lo digo sin exageraciones: como los supervivientes de una catástrofe natural o de un accidente aéreo, los supervivientes de Sade miran el mundo con una percepción muy distinta —para bien y para mal— de sus paisajes y de sus criaturas. Y si eso vale para las Jornadas, vale todavía mucho más para esas fuerzas de la naturaleza, esos vuelos a ciegas entre montañas, que son Justine y Juliette, publicados por Cátedra en la brillante edición de Isabel Brouard (Justine) y en la prodigiosa de Lydia Vázquez (Juliette), esta última con los grabados originales de la primera edición (por los que más de un coleccionista —con razón— mató y murió: véase Memorias de un librero pornógrafo, de Armand Coppens).
Apelar a la supervivencia, cuando hablamos de un autor o de un libro —a menos que ese libro sea el Necronomicon—, puede parecer afectado, absurdo o directamente imbécil. Pero no ha habido ningún otro autor como Sade (Bret Easton Ellis rozó sus profundidades en una ocasión, pero ni siquiera él llegó tan lejos) y sus libros, si no son tomados como un juego de malabares con la más pura e impura casquería, le llevan a uno mucho más allá de lo que es posible soportar, y, ya que menciono un poco más arriba la obra enloquecedora y demoníaca por excelencia, el empuje que ejerce hacia el vértigo de los espacios infinitos está en la misma órbita de los grimorios del horror cósmico y su capacidad para dejar a un hombre balbuceando en las montañas de la locura. Probablemente, Sade merezca como pocos el nombre —y en su caso el título— de escritor: donde otros se hubieran derrumbado, tras un interminable encierro en celdas cada vez más reducidas, lamiendo la humedad que afloraba de las piedras, devorando larvas de gusanos, defecando sobre los talones, en inmensas cárceles medio desiertas, a veces custodiadas por un solo carcelero del que dependía su vida, él aún era capaz de sacar fuerzas de su desmantelada cordura y escribir —sin apenas luz y ya medio ciego— los embrujos y anatemas contra una sociedad que no sólo trataba de aplastarlo a él, sino a la misma naturaleza humana. En esas condiciones otros se hubieran comido sus papeles o habrían esparcido los sesos por las paredes de la celda. Sade, en cambio, escribía, y no sólo eso: lloraba amargamente cuando le confiscaban sus libros y sus materiales de escritura. “En La Bastilla trabajé sin cesar, pero destrozaron y quemaron todo cuanto había”, escribió en una ocasión a su administrador. “Por la pérdida de mis manuscritos he llorado lágrimas teñidas de sangre. Las camas, las mesas o las cómodas pueden reemplazarse, pero las ideas… No, amigo mío, nunca seré capaz de describir la desesperación que me ha provocado esta pérdida”.
Justine y Juliette fueron escritas contra una pared, aprovechando resquicios de luz, luchando con una pluma rota y un tintero medio congelado, por un hombre que para sostenerse en pie no necesitaba más que echar un poco hacia atrás la espalda. Dos hermanas huérfanas, educadas en “una de las más célebres abadías de la capital” —Juliette nos dice exactamente dónde: Panthemont—, nos relatan la historia de lo que vivieron en cuanto dejaron la toquilla y tuvieron que vérselas con el mundo exterior. Juliette, de quince años, decidió emprender el camino del vicio. Justine, de doce años, prefirió optar por el camino de la virtud. Aunque por el relato de Justine se tenga la impresión de que Juliette era tan virgen como ella, lo cierto es que se hallaba más que iniciada en “los deseos de mi cabeza” (a fin de cuentas, la mujer se suele “hacer amiga de quienes nos masturban”) y con doce años ya sabía buena parte de lo que había que saber para darle satisfacción a una mujer, de modo que bien se podía considerar una experta en algo infinitamente más sencillo que eso: darle satisfacción a un hombre. El contraste entre las dos hermanas, que Sade enfatiza a la menor oportunidad, es tan acusado como su aspecto físico, que presenta, dentro de un mismo canon de belleza, dos maneras diferentes de pagar el precio que supone caer en la tentación:
Justine era de temperamento pesimista y melancólico. Dotada de una ternura y sensibilidad sorprendentes, en lugar del arte y finura de su hermana, poseía tal ingenuidad y candor que era previsible que fueran ellos mismos los que la hicieran caer en muchas trampas. A tantas virtudes, aquella joven añadía una fisonomía dulce, completamente distinta de la que había utilizado la naturaleza para adornar a Juliette: todo el artificio, cálculo y coquetería que se veía en las facciones de la mayor eran sólo recato, pudor y timidez en las de la pequeña. Un aire virginal, enormes ojos azules, llenos de vida y curiosidad, cutis transparente, talle fino y flexible, voz sugestiva, dientes de marfil y unos hermosísimos cabellos rubios: ese es el retrato de aquella encantadora hermana menor cuyas ingenuas gracias y delicados rasgos son incapaces de trazar nuestros pinceles.
Este detalle es de una genialidad típicamente sadiana: Juliette no nos es descrita de manera directa sino como contrapunto a los rasgos más adorables de Justine. Está, por así decir, en el espectro negativo de su hermana, y podría añadirse que ambas son lo que son porque la otra existe dentro de las condiciones opuestas de su propio calotipo. El único momento en que Sade describe directamente a Juliette, y no como un proceso mutuo de positivado, es cuando ésta tiene ya 30 años y por lo tanto se ha fijado la imagen de un sistema planetario autoconsciente, perfectamente depravado y organizado en torno a su propio centro atractor, que no necesita de un cuerpo celeste exterior que le permita mantener un principio de equilibrio:
La señora condesa de Lorsange era una de esas sacerdotisas de Venus cuya fortuna procede de una linda cara y una pésima conducta y cuyos títulos, por muy pomposos que sean, sólo aparecen en los archivos de Citeres, forjados por la osadía del que los asume y mantenidos por la estúpida credulidad que los otorga. Morena, de buen tipo, de singular expresión, y con esa impiedad que está de moda y que, añadiendo un acicate a las pasiones, hace que busquemos con más interés a las mujeres en quienes creemos adivinarla. Ligeramente perversa, carente de principios, incapaz de ver mal en nada, pero con un corazón aún no lo bastante depravado para haber perdido la sensibilidad. Orgullosa y libertina. Así era aquella dama.
No debemos pasar por alto ese “ligeramente” —un matiz que justifica el final del libro— y ese corazón que no ha “perdido la sensibilidad”, a pesar de tratarse de un corazón suficientemente depravado. Juliette no es ninguna Báthory. Su impiedad se encuentra en algo que emana de sus rasgos, y que resulta más tentador que su belleza o su fortuna. Si fuera por completo depravada no pasaría de ser una asesina, pero conserva todavía un pequeño reducto para los sentimientos que de alguna manera le hace mantener el candor. (Aquí me es imposible no recordar una frase que Henry Miller escribió en Los libros en mi vida, al descubrir que Erik Satie había compuesto parte de su música con las ventanas abiertas a un estercolero: “mi espíritu era todavía demasiado joven, estaba todavía demasiado repleto de repulsión”). No es el candor de Justine, que tiene más que ver con la pureza, sino con el de una mujer de 30 años que, erigida sobre una pila de cadáveres, es “incapaz de ver mal en nada”. Sin duda, aprendió correctamente los principios que le enseñó la Delbène: “Se llama conciencia, queridísima Juliette, a esa especie de voz que se eleva en nosotros ante la infracción de algo prohibido, sea de la naturaleza que sea: definición de lo más sencilla y que, ya a primera vista, muestra que esta conciencia no es sino obra del prejuicio recibido por la educación, de suerte que todo lo que se le prohíbe al niño le cause remordimientos en cuanto lo viole, y así conserve esos remordimientos hasta que, una vez vencido el prejuicio, vea que no existía ningún mal en la cosa prohibida”. A través de lo que no deja de ser un juego de los vicios, Juliette aprende a ser tan inocente como un niño desprejuiciado.
De alguna forma, las dos hermanas completan un círculo que las reúne de nuevo a la una con la otra: Justine, despedazada física y moralmente, bajo un nombre distinto —el nombre de una santa española— es reconocida con mucho esfuerzo por su hermana, ahora casada con un conde, que sólo quiere cuidarla y proporcionarle una vida mejor. Sade se reserva aquí una carta irónica: cuando Justine termina su relato, se desata una tormenta y mientras forcejea con las ventanas un rayo le entra por el seno derecho y sale por su vientre, después de quemarle la cara y el pecho. En una jugarreta grotesca, Sade decide salvarle el corazón. Pero no mucho antes ha puesto en labios de Justine una frase terrible, que supone un nuevo contraste (“¡Y el villano se marcha tranquilamente! ¡Y el rayo de Dios no lo fulmina!”), y que dejaría cerrado el círculo de no ser porque se reserva una carta más, que sólo descubriremos cuando comparemos el final piadoso de Justine con las últimas páginas de Juliette (donde Justine no lidia con ninguna ventana, sino que es arrojada a la intemperie cuando se desata la tormenta):
Nuestros cuatro libertinos rodean el cadáver; y, aunque estaba totalmente desfigurado, siguen concibiendo terribles deseos sobre los sangrientos restos de la desdichada. Le quitan la ropa; la infame Juliette los excita. El rayo había entrado por la boca y salió por la vagina; se hacen bromas terribles sobre los dos caminos recorridos por el fuego del cielo.
—¡Qué razón tienen los que elogian a Dios! —dijo Noirceuil—, ved qué decente es: ha respetado el culo. Sigue siendo hermoso ese sublime trasero que tanto semen hizo correr; ¿no te tienta, Chabert?
Y el malvado abad responde introduciéndose hasta los cojones en esa masa inanimada.
Leer a Sade y reprocharle sus asesinatos, sus violaciones, sus cuerpos colgados del aserradero y sus mutilaciones, es como reprocharle su fiereza a un perro apaleado. Está en su naturaleza. Ha sido maltratado, perseguido, inmovilizado, se le ha arrojado a una jaula y se le ha hecho comer sus propios excrementos, ¿qué se puede esperar de él? Ni un hombre ni un perro pueden quedar inmunes a todo eso, por más que hayan nacido “con un corazón tan depravado como para haber perdido toda sensibilidad”. Pero haríamos mal en pensar que esa pasmosa avalancha de violencia, esas tripas que chorrean sobre nuestra cabeza cuando nos inclinamos ante una página de Sade, sólo pueden ser la obra de un individuo abyecto que odia a la humanidad porque esta, sencillamente, lo odia a él… y que todos esos restos apilados, las manos, las cabezas, las vaginas sangrantes, no son más que el decorado de una imaginación hecha añicos que no tiene el poder o la voluntad de materializar sus deseos. Si los poetas son “pararrayos de Dios” (palabras de Victor Hugo), ¿qué demonios fue Sade? ¿El obelisco magnético de una civilización perdida? ¿Toda una Torre Eiffel? Reconocer su naturaleza es tan difícil —Henry Miller afirmó: “Después está el Marqués de Sade, una de las figuras más vilipendiadas, difamadas e incomprendidas (deliberada y premeditadamente incomprendidas) de toda la literatura. ¡Con el tiempo llegué a estar de acuerdo con él!”— como aceptar su reconocimiento. Sade era, más que ninguna otra cosa, la conciencia abigarrada y entre retorcimientos de un mundo cuyo proceso destructivo aún no ha tocado a su fin. A veces me he preguntado si sus escritos no contribuyeron a desatar la locura del fin de siècle XVIII francés, o si no fueron un disipador de la siniestra energía eléctrica de su siglo. Sea como sea, su terrible crítica a las élites que habían creado una sociedad en la que la virtud que pierde (Justine) es el mejor premio de la perversidad triunfante (Juliette), es tan válida y valiosa como el mismo Evangelio. Sirve ahora como posiblemente sirvió entonces, como hubiera servido dos mil años atrás. Y quizá su montaña de cadáveres cubiertos de sangre y semen haga su mensaje todavía más atronador.
—————————————
Autor: Marqués de Sade. Traductora: Lydia Vázquez Jiménez. Título: Juliette o Las prosperidades del vicio. Editorial: Cátedra. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
Autor: Marqués de Sade. Traductora: Isabel Brouard. Título: Justina o Los infortunios de la virtud. Editorial: Cátedra. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


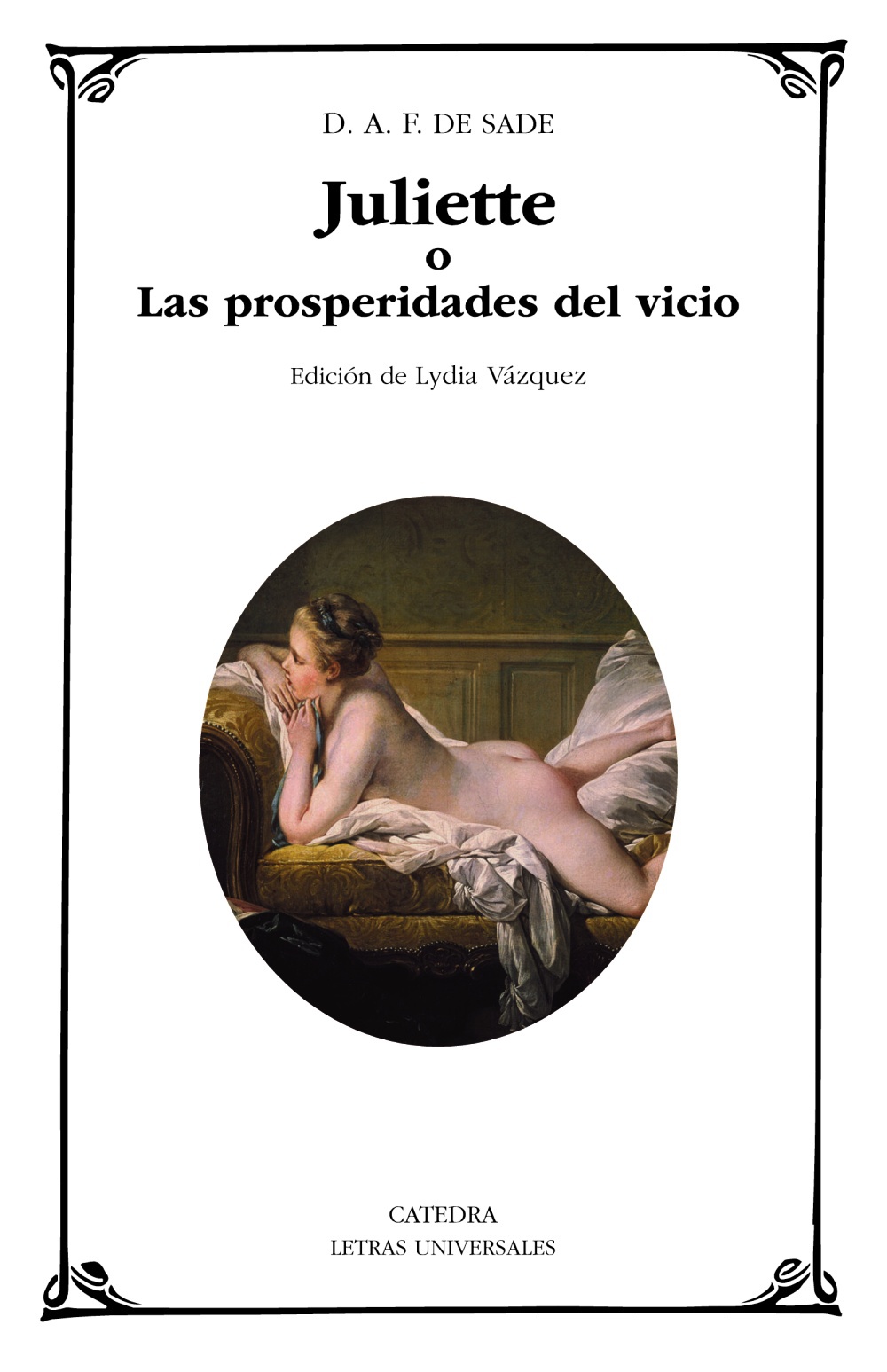




Jamás leeré al famoso Marqués de Sade, por bien escrito que esté. Creo que el mundo no necesita esa exaltación escatológica. Todo lo contrario. Precisamos reconstruir la idea de belleza dentro del mensaje reconfortante de la literatura.