Stanisław Lem es, posiblemente más que ningún otro —o al menos tanto como el que más—, un autor forjado por la suerte. Si ya de joven fue capaz de seguir vivo, teniendo en cuenta su condición de judío señalado con el brazalete amarillo y ciudadano de la provincia equivocada, no sólo se debió a la destreza familiar para conseguir documentos identificativos y acreditaciones verosímiles sino también a la que Lem había desarrollado para sortear cada día, una vez más, la calle también equivocada. Era un muchacho (nació en 1921), era curioso y distraído, era valiente. A veces la vida o la muerte dependían de pasear por uno u otro lado de la calzada, y toparse a la vuelta de la esquina con una partida de soldados alemanes o rusos (la ciudad de Leópolis, donde Lem pasó su juventud, cambió varias veces de manos, aunque la única diferencia entre un régimen y otro era el idioma en el que ladraban los invasores) afanados en algún control espontáneo que solía terminar con unos cuantos civiles desangrándose en la acera. En aquel tiempo lejano e irrepetible en que unas personas hasta entonces inocentes eran segregadas por su impureza de sangre, por acarrear dentro de sí el peligroso virus mortal de un origen, Lem llevaba el preceptivo pasaporte sanitario en un brazo y la cartilla identificativa puesta al día, el mensaje de la pauta de naturalización completa, pero eso podía no ser de mucha ayuda cuando los propios vecinos —repito, tiempos lejanos e irrepetibles— podían señalar desde los balcones al pérfido activista de la libertad de movimientos. Los agentes oficiales de salud pública, por su parte, sólo tenían que limitarse a hacer cumplir unas leyes reinventadas para la ocasión. Uno de los pasajes de la biografía de Wojciech Orliński describe lo que suponía pasear un día cualquiera por las calles de Leópolis:
Durante cierto tiempo, los judíos podían obtener un pase que les permitía abandonar el gueto, pero era una lotería macabra. El camino principal hacia la zona aria era por un viaducto bajo las vías del ferrocarril sobre la calle Peltew, conocido como “el puente de la muerte”. La salida estaba vigilada por policías ucranianos, quienes —independientemente de los documentos exhibidos— con frecuencia exigían un pago a cambio de permitir el paso. “Todos los días tienen lugar las mismas escenas en el puente: golpean, despojan, matan al que les da la gana. Por la noche lleva al cementerio montones de cadáveres”, cuenta Filip Friedman.
Las primeras páginas del libro de Orliński son así: una antología de cadáveres fusilados, gaseados, colgados de azoteas, ajusticiados en plena calle. Esta era la vida cotidiana de Lem durante los años formativos del espíritu, ese período en que el hombrecillo interior recoge los materiales disponibles acumulados durante la infancia y redefine con ello todo lo que hasta entonces habían sido rudimentos para una conciencia futura. Orliński hace bien en no dejarnos apartar la mirada y someternos a lo que Stanisław Lem veía en su propio barrio cuando iba, por ejemplo, a la universidad (dilató cuanto pudo sus estudios para evitar ser reclutado). Uno siente verdaderamente la tentación de echar mano del gel hidroalcohólico para limpiarse toda esa sangre que chorrea durante el primer tramo del libro, pero sin esas páginas difícilmente entenderíamos el negro sentido del humor de Lem, su cruda visión del ser humano pero también esa provisión de ternura, tantas veces pisoteada, del espíritu revestido de una carne metida a ciudadano. Lem fue testigo de progromos llevados a cabo por niños de apenas seis años —no me he equivocado en la preposición: por niños de apenas seis años— que “arrancaban el cabello a las mujeres, las barbas a los ancianos”, y se salvó de morir en una de tantas cacerías infantiles porque unos soldados le asignaron, junto a otros señalados, la tarea de arrear con los cadáveres y trasladarlos a otra parte. Horrores, fantasmagorías, retazos de desquiciada vida cotidiana que, sin embargo, no impedían que el joven Lem reparara en esos detalles de teatro grotesco protagonizados por quienes se habían otorgado a sí mismos el derecho de permitir la vida o arrancarla de cuajo:
Los rusos se lanzaron contra las tiendas de la ciudad. Los oficiales trataban de comportarse como personas cultas y pagaban sus compras, pero también eran habituales los saqueos. Sin embargo, el elemento común que los asombraba eran algunos tipos de mercancías que para los polacos eran tan comunes, pero que ellos no sabían para qué servían. Lem recordaba con diversión que los rusos intentaban ingerir cosméticos o bolitas de naftalina, porque tenían muy buena pinta y a veces hasta buen olor, así que los confundían con golosinas. En otros relatos leí acerca del primer contacto de las tropas rojas con sonajeros de bebé, cepillos de dientes o con los grifos de los baños. A los habitantes de Leópolis les hacía mucha gracia las esposas de los komandires soviéticos que se pavoneaban por la ciudad vestidas con camisones, que habían confundido con trajes de fiesta.
Todas estas vivencias, entre horribles y disparatadas, traen inevitablemente a la memoria muchas páginas de La investigación, Memorias encontradas en una bañera, Provocación y, sobre todo, La voz del amo, las terribles experiencias de un Rappaport que, como Lem, podría haber dicho: “y después comenzaron a desaparecer las personas a las que más quería”.
Otra maniobra de la suerte: Stanisław Lem fue escritor de ciencia ficción por accidente. De joven escribía poesía (el poeta Przybos lo tiró por las escaleras y le dijo: “¡No hay que rimar!”). Participaba en tertulias literarias, colaboraba en revistas y ya había ideado una ficción más o menos científica —El hombre de Marte— cuando, de una sentada, escribió su primera novela, El hospital de la transfiguración. Todo lo bueno que se dice de ella —su atmósfera kafkiana, su crítica a todo totalitarismo, su desconfianza hacia las posiciones de poder (militares, políticas, sanitarias) que amplían a conveniencia el marco de su autoridad— es cierto. Es una novela magistral, con escenas que se recuerdan como si uno mismo las hubiera vivido, y no sólo las que conciernen a los experimentos médicos, sino también a esas conversaciones dispersas por la periferia de los centros nerviosos de la novela (como la que mantienen Sekulowski y Stefan sobre la poesía, a raíz de observar en el jardín del hospital la vida de las hormigas) que poco a poco van injertando ramificaciones no menos enfermizas a uno de los asuntos principales: los límites de la locura y la salvación de unos cuantos por el sacrificio de muchos. El simpático cirujano Kauters, por ejemplo, que muestra a Stefan “un armario con una fila de tarros altos en cuyo interior flotaba algo turbio, de un color entre violeta y azulado”, es, desde luego, un verdadero espécimen de cordura llevada hasta su máximo de tensión:
—Ah, es mi colección —dijo Kauters, señalando uno por uno con una vara negra—: este es cephalothoracopagus; el siguiente craniopagus parietalis; un ejemplar muy bonito del teratoma o tumor monstruoso, y uno muy raro de epigastrius. El último feto es un diprosopus precioso, le crece en el paladar algo parecido a una pierna, pero desgraciadamente se deformó un poco en el parto.
Kauters, coleccionista de fetos en formol. Y cómo no entender a la paciente que agarra por banda a Stefan en un pasillo para contarle sus problemas, rodeada de energúmenos de bata blanca: “Señor doctor, me pillaron transportando tocino, así que fingí estar loca para evitar que me enviaran a un campo de concentración. ¡Pero aquí se está peor que en un campo! Me dan miedo tantos chiflados”. La novela, en resumen, no puede ser más actual: hoy, en “el planeta más alienígena de todos”, como lo llamó Ballard, el transporte de tocino sigue siendo un delito castigado con el señalamiento, la penalización del movimiento y la pérdida gradual de derechos, aunque sin la ventaja con la que todavía contaba la “rubia huida” de la novela de Lem de poder optar por el hospital mental o el campo de concentración como escapatoria.
Lem había escrito una gran novela, admirada por su padre, Samuel Lem —“él mismo un escritor frustrado”—, a quien está dedicada, y que trató de encontrarle editor (sin suerte). Por eso a Orliński le resulta una sorpresa comprobar que su siguiente obra, Astronautas, se reveló como una obra menor, deficiente y endeble. “Cuesta incluso creer que ambos libros sean del mismo autor”, anota, no sin razón, “y que escribiera la novela siendo unos años mayor, para más inri”. Sin embargo, incluso en sus defectos es muy superior a tantas otras novelas escritas en Polonia en el mismo período: “A la luz del aburrimiento gris propio de la literatura del realismo socialista, en 1951 la novela relucía como el meteorito de Tunguska”, al que por cierto está dedicada. La razón por la que Lem pasó de escribir una obra notablemente mayor, sólida y contundente como El hospital de la transfiguración a construir aquel hermano pequeño que hasta disgustó a su propio padre se debió, en efecto, a la casualidad: el editor de Czytelnik, Jerzy Pański, a quien conoció en Astoria, quería publicar la primera novela de ciencia ficción escrita por un polaco, y preguntó a Lem “si escribiría algo así en el caso de que se lo encargaran”. Lem, que necesitaba tener un libro publicado para ser considerado escritor profesional (con los beneficios añadidos que algo así comportaba a un autor en la Polonia sometida), “asintió sin dudar”. La publicación lo convirtió de la noche a la mañana en el pionero de la ciencia-ficción polaca, pero también le atrajo la ira de algunos críticos, entre otros “Eustachy Białoborski y Andrzej Trepka, que también habían intentado escribir libros sobre viajes espaciales y sentían un profundo resentimiento hacia Lem por haberles arrebatado la primicia”. En el caso de Białoborski, la condena a Lem tiene que ver con problemas de tipo técnico y el haber “vulnerado la segunda ley de Tsiolkovski” (lo que, a efectos literarios, es como achacarle a Kafka que los funcionarios que detienen a Josef K. han vulnerado los principios elementales de la pura vigilia).
Puede que Lem no hubiera estado a la altura de su primera novela al escribir Astronautas, pero es preciso entender que El hospital de la transfiguración fue una de esas obras inevitables —la clase de obras que Roberto Calasso denomina “necesarias”; entre ellas, y por una especie de avuncular relación de contenidos, citaré La otra parte, de Alfred Kubin— que cristalizan a partir de una manipulación perfecta de sus materiales de origen, que llegan prácticamente intactas hasta nuestro mundo desde esos barcos errantes de los que Cavafis habla en un maravilloso poema en prosa, Los barcos (“De la Imaginación a la hoja en blanco. Un viaje complicado, en aguas peligrosas…”), mientras que en Astronautas se tuvo que encargar de situar esos mismos materiales en otra perspectiva, iluminarlos desde un nuevo punto de luz. Lo que impresiona es la celeridad con que aprendió a manejarlos bajo las leyes de una gravedad distinta y a someterlos poco a poco a un modelo gravitacional propio, empezando por Edén (1959) y siguiendo con un asombroso arco de dos años verdaderamente mágicos: 1961, año en que publicó Retorno de las estrellas, Memorias encontradas en una bañera y Solaris, y 1964, el año de Summa Technologiae, El invencible y Fábulas de robots. Es posible que esos años en que Lem se consagró principalmente al género de la ciencia-ficción sus razones no fueran solamente artísticas y pesara también la necesidad de abordar la crítica al sistema desde una postura enmascarada bajo fantasías tecnológicas. Pero, si ese fue el caso, ni siquiera así se salvó de la tortuosa rutina a la que le obligaba el aparato del sistema, consistente en reescribir varias veces la misma novela hasta dar con una versión ideológicamente depurada.
Tras veinte años arrojando básicamente obras maestras, llegó un día en que Lem se sintió un poco extenuado y un poco remolón, pero también lo bastante lúcido como para comprender que le era imposible sobrevivir como escritor una vez alcanzado el éxito que alejaba de la puerta de tu casa el fantasma de todas las privaciones: “No sé si me he dejado vencer por la pereza”, escribía a Jerzy Wróblewski en 1978, “o si se me ha apagado la llama, dado que hace más de un año que no escribo nada de gran extensión, y vivo más bien de las rentas, recortando los cupones de la denominada fama mundial. Quizá también tengan razón los que suponen que la miseria es el estado natural, apropiado, del artista, y que no hay estímulo a la creación que se compare con el hambre elemental”. Estas palabras las escribía, dicho sea de paso, cuatro años después de haber tenido un serio encontronazo con un autor sumido desde siempre en el hambre elemental, Philip K. Dick, el único en el género de la ciencia-ficción americana a quien Lem no denostaba: ya subido al carrusel de sus casi siempre acertadas paranoias, Dick estaba convencido de que tras aquel misterioso corresponsal polaco que le hacía encendidos elogios de sus obras, particularmente de Ubik, había una sociedad secreta llamada L.E.M. que pretendía “infiltrarse en la ciencia ficción estadounidense” y, como objetivo añadido, secuestrarle a él en Cracovia (resulta curiosa, por cierto, esta extraña simetría borgiana: el autor del mundo libre temeroso de las inquietantes distopías que el autor de un mundo convertido en presidio había sabido sortear).
La pesadilla de ser un escritor bajo un enrevesado régimen totalitario la describe Orliński con la misma mordacidad con que Lem se enfrentó a ella, con un estilo suave y envolvente que para el lector es el equivalente sensorial de tenderse sobre sábanas recién lavadas, y de vez en cuando su encantadora voz narrativa se cuela en el relato para resaltar la dureza del aparato bajo el que vivió Lem comparándolo con sus propias experiencias como ciudadano polaco (y eso que Orliński sólo había podido disfrutar, durante su infancia y adolescencia, de un parcial deshielo). Más allá de esa coincidencia, lo cierto es que Lem no podría haber esperado un biógrafo mejor, ni nosotros, sus lectores, de una aproximación más artística a la vida de un hombre que, como sucede con Borges, resulta difícil imaginar como una criatura biografiable, lejos de las líneas de su abarrotada biblioteca. La parte de mala suerte en la vida de Lem, por cierto (me niego a creer que haya que considerar como desafortunada su condición inclasificable: “filósofo en Alemania, científico en Rusia, humilde escritor de libros para niños en Polonia”), es la que nos tocó sufrir también a la mayoría de sus lectores: las traducciones de muchas de sus obras publicadas en España provenían del francés, y nada tan deprimente como, por ejemplo, descubrir al cabo de los años que el extraño lanzallamas que enarbola el protagonista de El invencible al final de su odisea en Regis III era en realidad una ordinaria pistola lanzabengalas. Como Dick, resulta que los lectores conocíamos un Lem que no había sido hecho del todo visible tras las palabras, que era y que no era al mismo tiempo; por suerte para los que empezamos a leerle hace años, y para aquellos que tienen ahora la fortuna de descubrirlo, Impedimenta está reeditando toda su obra con excelentes traducciones de Joanna Bardzinska, Joanna Orzechowska, Jadwiga Maurizio, Abel Murcia, Katarzyna Moloniewicz, Pilar Giralt y, en el caso de la biografía de Orliński, Bárbara Gil, que nos presentan un Stanisław Lem por el que es un placer dejarse secuestrar, desconcertante y maravilloso como un palacio en las brumas de algún planeta vecino.
—————————————
Autor: Wojciech Orliński. Título: Lem: Una vida que no es de este mundo. Traducción: Bárbara Gil. Editorial: Impedimenta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.





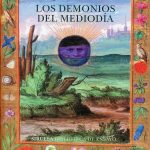
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: