Proyecto Silverview (Planeta), la novela póstuma de John le Carré, es un thriller polémico y una denuncia sobre la corrupción en los círculos de poder, de la que Zenda adelanta las primeras páginas.
Era el gran día, el día señalado, el día que Stewart Proctor y su mujer, Ellen, llevaban todo el mes esperando: el vigésimo primer cumpleaños de sus mellizos, Jack y Ka tie, que, gracias a la Providencia divina, caía en sábado. Tres generaciones de Proctor, empezando por el tío Ben, de ochenta y siete años, y terminando por Timothy, el sobrino de tres meses, convergían en la casa de Stewart y Ellen —amplia, sensata, recoleta— y su terreno de las colinas del Berkshire.
La familia Proctor nunca habría recurrido al término clase alta para describirse. Incluso buena posición les ponía los pelos de punta. Y cualificada era igual de malo que élite. La familia era liberal, inglesa del sur, progresista, devota del esfuerzo y blanca. Tenía principios y asumía compromisos. Estaba integrada en todos los niveles de la sociedad. Su dinero estaba en fideicomisos y no se mencionaba. En cuanto a la educación, sus miembros más brillantes iban a Winchester, los segundos más brillantes a Marlborough y alguno que otro, de aquí y de allá, cuando así lo decretaban la necesidad o los principios, asistían a colegios públicos. Cuando se avecinaba alguna votación, no había entre ellos votantes de los Conservadores. O, si los había, ponían especial cuidado en no decirlo.
Haciendo recuento, los Proctor contaban actualmente entre sus miembros a dos sabios jueces, dos consejeros de la reina, tres médicos, un jefe de redacción de periódico formato sábana, ningún político, gracias a Dios, y una buena cosecha de espías. Un tío de Stewart había sido encargado de visados en Lisboa durante la guerra, y ya se sabe lo que ello significa. Durante los primeros días de la guerra fría, la manzana podrida de la familia reclutó un desastroso ejército rebelde en Albania y le dieron una medalla por ello.
En cuanto a sus mujeres, en ese tiempo apenas había una Proctor que no estuviera enclaustrada en Bletchley Park o Wormwood Scrubs. Como todas las familias de este tipo, las Proctor sabían desde la cuna que el sanctasanctórum espiritual de la clase dirigente británica eran sus ser vicios secretos. Saberlo les otorgaba un extra de solidaridad, aunque nunca se mencionara de modo explícito.
Tratándose de Stewart, había que ser muy torpe para preguntar lo que hacía. O por qué, a los cincuenta y cin co años, tras pasarse un cuarto de siglo en el Foreign Office de Londres o en una sucesión de cargos diplomá ticos, no era embajador en alguna parte, o subsecretario permanente de algún ministerio, o sir Stewart.
Se sabía, no obstante.
Esta, pues, era la familia reunida aquel soleado sábado de primavera, bebiendo Pimm’s y prosecco y jugando a tonterías y celebrando el doble cumpleaños de los mellizos. Ambos —Jack, en tercer curso de Biología, y Kate, en tercer curso de Literatura Inglesa— se las habían apañado para escabullirse de sus respectivas universidades, y a última hora del viernes ya estaban en la cocina ayudando a su madre, Ellen, a adobar alitas de pollo, preparar costillas de cordero, traer carbón y bolsas de hielo; ocupándose además de que su madre tuviera en todo momento un gin-tonic al alcance de la mano, porque no era que fuese alcohólica, pero juraba ser inca paz de cocinar sin tener preparado algo fuerte que beber.
Lo único que había quedado por cortar, por orden de Stewart, era el césped del campo de cróquet, en espera de que él regresara de Londres en el tren de Paddington de las 19.20. Pero, con las últimas luces del día, Jack tomó la decisión ejecutiva de cortarlo él mismo, porque había lío en el cotarro, como le gustaba decir a la familia, y Stewart ten dría que pasar la noche en el piso de Dolphin Square antes de coger el expreso del gorrión tempranero —otro término familiar— a la mañana siguiente.
De manera que había un poco de tensión, por si al fi nal lograría venir o se vería retenido en Londres por los líos del cotarro hasta que —¡por fin!—, prontito, a las nueve de la mañana del sábado, llegara el viejo Volvo ver de resoplando por la cuesta que sube desde la estación de Hungerford, con un Stewart sin afeitar pero muy son riente, saludando con una mano y con la otra en el volante, como los pilotos de competición, mientras Ellen le preparaba una bañera en el piso de arriba y Katie gritaba «¡Mamá, mamá, que ya está aquí!» y se precipitaba a ha cer beicon con huevos, y su madre le contestaba «¡Déjalo respirar al pobre hombre, por Dios!», porque era irlande sa de antigua estirpe, y más cuando había una crisis feliz que celebrar.
Y ahora, por fin, todo ocurría en tiempo real: música de rock sonando como un vendaval por el repetidor que Jack había subido desde el salón; baile en la terraza junto a la espartana piscina —los Proctor no calientan sus piscinas—, jugar a la petanca en el viejo arenero de los mellizos, al cróquet infantil a seis bandas, y Jack y Katie y sus amigos de la universidad dando muestras de su eficacia con la barbacoa, y Ellen, tras sus tareas, pausada y hermosa con su vestido largo y su rebeca, y un sombrero flojo de paja sobre su famosa cabellera caoba, tendida en una tumbona como una viuda rica, y Stewart haciendo furtivos viajes a su madriguera de la trascocina de la parte trasera de la casa, a hablar por su teléfono verde ultraseguro, pero sin dejar de escoger sus palabras y usando tan pocas como le era posible; para reaparecer cinco minutos más tarde como el mismo anfitrión de costumbre —atento, discreto, simpático— que todos conocían; a quien nunca faltaba una palabra para la anciana tía, o el vecino nuevo; a quien nunca se le pasaba por alto el vaso de Pimm’s que requería reposición urgente, ni la presencia de una botella vacía de prosecco con la que alguien estaba a punto de tropezar.
Y, cuando cae el relente, cuando solo quedan los fa miliares cercanos y sus parejas, es Stewart quien, des pués de otra rápida visita a la vieja trascocina, se sienta al Bechstein de la sala para su tradicional interpretación cumpleañera de la Hippopotamus Song de Flanders & Swann, y, como bis, la exhortación de Noël Coward a la señora Worthington —«De rodillas estoy, señora Wor thington, por favor, señora Worthington»—, para que no ponga a su hija en el escenario.
Y los jóvenes cantan, y el dulce aroma de la marihuana penetra misteriosamente en el aire, y al principio Stewart y Ellen fingen no darse cuenta, para enseguida descubrir que ambos están muy cansados, y con un «Ya es hora de que los viejos nos vayamos a la cama, ¿nos perdonáis?», suben a su dormitorio.
—Pero ¿qué diablos pasa, Stewart, haces el favor de decírmelo? —Ellen plantea la pregunta con amabilidad, con su rápido acento irlandés, dirigiéndose al espejo de su tocador—. Has estado como sobre ascuas desde tu re greso a casa esta mañana.
—Eso no es cierto ni por lo más remoto —protesta Proctor—. He sido el alma de la fiesta. En mi vida he cantado mejor. Media hora de charleta con tu querida tía Meghan. Una paliza a Jack jugando al cróquet. ¿Qué más quieres?
Con estudiada deliberación, Ellen se quita los pen dientes de diamantes, desenroscando primero el perno de detrás de cada lóbulo, para luego meterlos en su estuche forrado de satén, y guardar el estuche en el cajón izquierdo de su tocador.
—Y estás sobre ascuas ahora mismo, mírate. Ni si quiera te has desvestido.
—Me va a llegar una llamada a las once por el teléfono verde, y de ninguna manera pienso pasearme por la casa en bata y zapatillas delante de los jóvenes. Me hace sentirme como un anciano de noventa años.
—Entonces ¿vamos a saltar todos por los aires? ¿Es una de esas otra vez? —le pregunta Ellen.
—Lo más probable es que no sea nada. Ya me cono ces. Me pagan por preocuparme.
—Bueno, pues no te quepa duda, espero que te estén pagando muchísimo, Stewart. Porque no te he visto así de mal desde aquella vez en Buenos Aires.
Buenos Aires, donde fue segundo jefe de oficina en vísperas de la guerra de las Falkland, con Ellen como número dos encubierto.
Ellen, exalumna del Trinity College de Dublín, también es antigua miembro del Servicio, lo cual, en cuanto a Proctor y a la mitad del Servicio se refiere, es la única clase de pareja que se puede tener.
—No vamos a ir otra vez a la guerra, si eso es lo que esperas —dice siguiendo con la charla, por llamarla de alguna manera.
Ellen ofrece una mejilla al espejo, aplica limpiador en ella.
—¿Tienes entre manos otro caso de seguridad in terna?
—Sí.
—¿Puedes contármelo, o es uno de esos otros? —Es uno de esos otros, lo siento.
La otra mejilla.
—Y ¿no será una mujer la que te ocupa? Tienes toda la pinta de que es una mujer, eso lo nota cualquiera. Tras veinticinco años de matrimonio, a Proctor no dejan de maravillarlo los bandazos psíquicos de Ellen. —Pues ya que lo preguntas, sí, es una mujer. —¿Tiene algo que ver con el Servicio?
—Paso.
—¿Ha trabajado en el Servicio?
—Paso.
—¿Es alguien a quien conozcamos?
—Paso.
—¿Te has acostado con ella?
Nunca, en todos sus años de matrimonio, le ha hecho Ellen una pregunta así. ¿Por qué esa noche? ¿Y por qué precisamente una semana antes de embarcarse en una gira por Turquía que llevaba mucho tiempo planeando, bajo los auspicios de su ridículamente guapo y joven tutor de Arqueología de la Universidad de Reading?
—No, que yo recuerde —replica con ligereza—. Según se dice, la dama en cuestión solo se acuesta con los Once Titulares.
Barato y demasiado cercano a la verdad. No debería haberlo dicho. Ellen se suelta el incomparable pelo caoba y lo deja caer sobre sus hombros desnudos, como llevan haciendo las mujeres desde el principio de los tiempos.
—Pues ojalá te andes con cuidado, Stewart —le aconseja a su reflejo—. ¿Vas a tomar el gorrión tempranero mañana?
—Tiene pinta de que no me queda otro remedio. —A lo mejor les digo a los chicos que es un encuentro Cobra. Les dará un buen toque.
—Pero no es un Cobra. Por el amor de Dios, Ellen —protesta Proctor, inútilmente.
Ellen detecta una imperfección debajo de un ojo, le da unos toques con un algodoncillo.
—Y espero que no vayas a pasarte la noche entera merodeando por la vieja trascocina, ¿verdad, Stewart? Porque para una mujer eso es tirar la vida por la ventana. Y para un hombre.
Con expresiones de júbilo resonando en todos los pasillos, Proctor recorre la casa hasta llegar a la vieja trascocina. El teléfono verde reposa en un pedestal rojo, como un buzón de correos. Hace cinco años, cuando lo instalaron, Ellen tuvo el capricho de colocarle un pañito encima, para mantenerlo caliente. Allí lleva desde entonces.
—————————————
Autor: John le Carré Título: Proyecto Silverview. Editorial: Planeta. Venta: Todostuslibros y Amazon
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Siempre fuimos híbridos
/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…
-

Odisea, de Homero
/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…
-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios
/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…


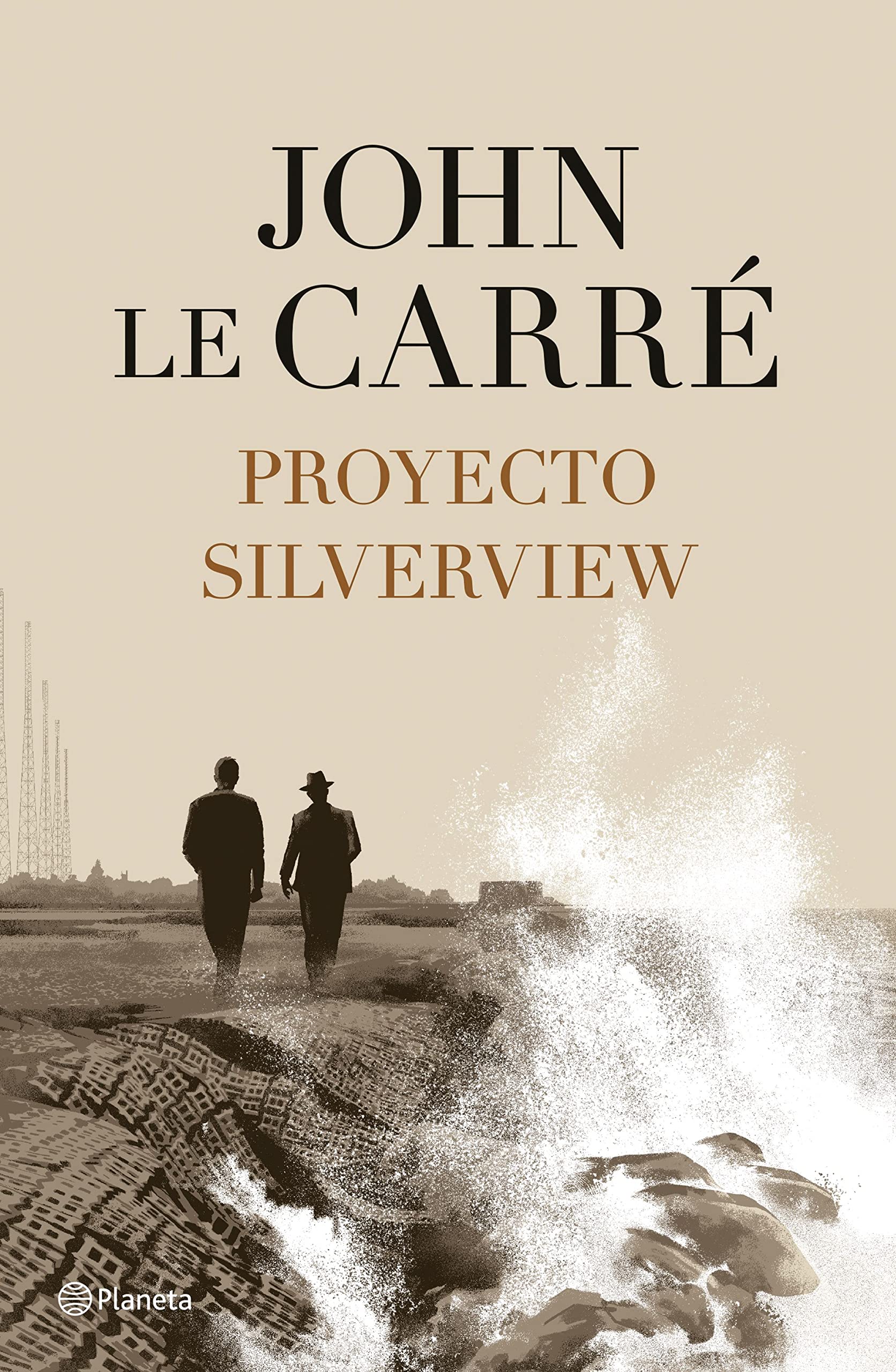




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: