Un país, una ciudad de ese país, un barrio de esa ciudad, un edificio de ese barrio. De lo general a lo particular y viceversa, la escala cartográfica humana funciona como una geometría fractal: cada elemento de la sociedad, hasta el más pequeño, reproduce de algún modo la totalidad de las relaciones sociales. Así considerado, volver a ver en la España de hoy, treinta y cinco años después de que se estrenara, la película Qué he hecho yo para merecer esto, de Pedro Almodóvar, que fue rodada en el madrileño barrio de la Concepción (1), supone un verdadero viaje por la escala social española, un juego de saltos, como en una rayuela, de un plano a otro: de la memoria privada a la colectiva, de la ideología a la educación sentimental.
Para un hombre de mi generación (español, inmigrante andaluz en Madrid, sesenta y dos años de edad, educado en colegio de curas, universitario en el momento de la muerte de Franco) es además un viaje a los orígenes. Por eso cuando uno se sienta delante de la pantalla del televisor para volver a ver la película, lo hace con la misma aprensión y curiosidad con que se acomoda en un avión, es decir, con la sensación de saber más o menos a dónde va, pero con la inquietud de ver tu vida en manos de otros durante el viaje. Un viaje, en este caso, al incierto territorio de la memoria.
El barrio madrileño elegido por Almodóvar como escenario del filme es el mismo en que yo viví desde los seis años de edad hasta los veintitrés. Un periodo de tiempo que comenzó bajo una dictadura militar y terminó justo antes de la llegada al gobierno de España del PSOE, fuerza mayoritaria de la izquierda que había sido perseguida por esa misma dictadura. Un tiempo de cambios. Y el filme de Almodóvar es, ante todo, eso: un testimonio irónico, ácido, humorístico y a ratos disparatado de esos cambios.
Hace mucho que me pregunto por qué aquella Transición Política española de la dictadura a la democracia apenas ha producido una épica literaria o cinematográfica. Existe una épica de la guerra civil, por supuesto, y de la resistencia en los primeros años del franquismo, pero el esperado momento de la llegada de la libertad a España produjo durante años, en las contadas ocasiones en que fue abordado, más comedias y parodias que dramas, salvo contadas excepciones, como por ejemplo el filme Siete días de enero, de Juan Antonio Bardem, que narra los trágicos días vividos en Madrid durante el mes de enero de 1977, un año después de la muerte de Franco, cuando pistoleros de la extrema derecha asesinaron a tiros a un grupo de abogados laboralistas vinculados al entonces todavía prohibido Partido Comunista de España, mientras el grupo terrorista GRAPO tenía secuestrado a un general del ejército franquista.
El fenómeno del terrorismo de ETA o el del GAL cuentan ya con una filmografía abundante. ¿Por qué entonces ese relativo olvido de la Transición, hasta fechas muy recientes, por los creadores, habiendo sido ésta el momento fundacional de la nueva España democrática? La respuesta quizá esté en ese viaje en el tiempo que propicia la visión de Qué he hecho yo para merecer esto.
La cámara de Almodóvar muestra un barrio feo, de grandes edificios de apartamentos que se alzan al borde de la autopista de circunvalación de Madrid. Son edificios sin personalidad, anónimos, como anónimas eran las vidas de quienes los habitábamos desde mediados de los años sesenta: emigrantes de las provincias más pobres de España, venidos a la capital en busca de fortuna. La heroína del filme, encarnada por la actriz Carmen Maura, es una de esas emigrantes, casada con un marido taxista, machista y desagradable, madre de dos hijos adolescentes —uno toxicómano y el otro gay—, que comparte casa con su suegra, una mujer de pueblo que se siente perdida en la gran ciudad y tiene por vecina y amiga a una joven prostituta.
En ese elenco de personajes está resumida la fauna social del barrio: vidas dislocadas por la emigración, relaciones sociales tradicionales en las que comienzan a manifestarse fenómenos modernos de desestructuración familiar, una mezcla todavía inestable entre un mundo en declive y otro que nacía. Y todo ello llevado al extremo por el estilo de Almodóvar: la madre acaba matando a su marido violento con un españolísimo golpe propinado con un hueso de jamón, después de haber dejado que su hijo gay se vaya a vivir con un dentista depravado y dé rienda suelta a su sexualidad lejos de su miserable apartamento; la suegra adopta a un lagarto hallado en medio del asfalto urbano; la vecina puta ayuda a un policía aquejado de impotencia a solucionar sus problemas mientras otro de sus clientes, un pretencioso escritor sin talento y sin escrúpulos, planea escribir unas falsas memorias de Hitler; y en la pantalla de la televisión del apartamento familiar se ve al propio Almodóvar representando una escena de amor, con bolero incluido, junto a un travesti.
Todo ello es una locura, desde luego, y sin embargo, en mi memoria evoca de manera sorprendente lo real. Tal vez porque la realidad social española siempre ha tenido algo de desquiciada: mezcla de modernidad e inquisición, víctima del más negro catolicismo y rabiosamente irreverente, capaz de producir poetas como García Lorca y capaz también de asesinarlos, llena de vida y obsesionada por la muerte. El remedio a semejante conflicto ha sido siempre el humor negro. Desde los tiempos de Los caprichos de Goya. Valle-Inclán creó en su teatro el concepto de “esperpento”: la representación grotesca y exagerada de la realidad como única manera de acercarse a la verdad de la sociedad española. Y Almodóvar ha continuado esa estela creativa mostrando cómo las nuevas pautas morales y políticas de la España democrática se levantaban sobre un viejo edificio social, carcomido de ignorancia, vulgaridad y brutalidad, del que los bloques del barrio de la Concepción venían a ser metáfora perfecta.
Quizá la respuesta a la ausencia de épica sobre la transición política española esté ahí: en el papel esencial que jugó el humor en el paso de la dictadura a la democracia. Sin embargo, el que se conquistara una libertad sin épica, anticipadamente posmoderna, no se debió a una falta de ideales, sino más bien a la ausencia de fanatismo en el campo democrático. La izquierda española que más activamente había luchado contra la dictadura estaba escarmentada de sus errores históricos, en particular el PCE, enfrentado con la URSS desde la invasión de Checoeslovaquia. Era una izquierda radicalmente democrática que buscaba nuevas vías para el cambio social, alejadas de la violencia. Quizá su exponente más brillante fue el escritor y periodista Manuel Vázquez Montalbán, que representaba en el seno del comunismo español un aire nuevo capaz de reconciliar vanguardias literarias, literatura popular (la reivindicación de la novela negra, por ejemplo, con su personaje Pepe Carvalho), compromiso político, pasión por la verdad y humor. Mucho humor. No es casual que Hermano Lobo y Por Favor (2), dos de las principales publicaciones que, desde la legalidad de la dictadura, se convirtieron en focos de agitación de la izquierda durante la transición, fueran precisamente revistas de humor. Tampoco es casual que Vázquez Montalbán se contara entre los principales impulsores de ambas. La transición política española anunció una nueva izquierda posible reconciliada con el placer de vivir, en la que muchos militamos activa y críticamente.
Aquella izquierda tenía vida propia en el barrio de la Concepción. Los jóvenes izquierdistas se reunían en la calle virgen del Nuria (el barrio, en el que abundaban los locales de prostitución, recibía el irónico sobrenombre de “barrio de las vírgenes” debido a los nombres de sus calles: virgen del Coro, virgen de la Alegría, virgen del Sagrario…), rebautizada en la jerga juvenil como “Perspectiva Nevsky” por los debates revolucionarios que se daban en sus numerosos bares. El cine-club del colegio Obispo Perelló, donde algunos curas nos aterrorizaban hablándonos de las enfermedades mortales que producía la masturbación mientras otros nos hacían leer El manifiesto comunista, de Marx y Engels, nos permitía descubrir a Bergman, a Visconti o a Kubrick. Leíamos prensa clandestina, pero sobre todo leíamos a los surrealistas y a García Márquez y a Borges y a Cortázar y a Kafka. Acudíamos a la librería La oveja negra, polo literario del barrio, y en nuestras conversaciones y nuestros primeros intentos literarios (entonces todos queríamos ser escritores o músicos de rock progresivo o pintores o directores de cine, con una picazón del alma que no sabíamos cómo aplacar) nos esforzábamos en poner en práctica el humor negro que preconizaba André Breton, del mismo modo que nuestra vida parecía contagiarse del absurdo de piezas de teatro como Esperando a Godot, de Samuel Beckett, o La cantante calva, de Ionesco, que tanto admirábamos. No creo exagerado decir que los jóvenes del barrio de la Concepción llegamos a tener un humor propio, aunque quizá fuera más justo reconocer que fue un humor generacional. Y tampoco creo que sea exagerado afirmar que es ese humor el que está en la base de la estética de Pedro Almodóvar y que su eco se puede escuchar en los diálogos de Qué he hecho yo para merecer esto. Porque también Almodóvar fue un joven del barrio de la Concepción.
Valga un ejemplo personal para mostrar hasta qué punto la realidad de aquellos años era ya “almodovariana” avant la lettre. En 1976, en mi casa había los mismos problemas económicos de siempre y por eso cuando se estropeó la lavadora mi madre tardó casi un mes en poder hacerla arreglar. Yo era un joven español de espíritu moderno y costumbres antiguas, de modo que no se me ocurrió que podía lavarme la ropa yo mismo, visto que mi madre trabajaba y no tenía tiempo para hacerlo. Así que mi reserva de calzoncillos fue menguando hasta que sólo me quedaron limpios unos absurdos calzoncillos amarillos tipo tanga con rayas negras que imitaban la piel de tigre, que me habían regalado como broma mis amigos por mi cumpleaños y que yo había jurado no ponerme nunca. Me los puse pensando que, por hacerlo una sola vez, nadie se iba a enterar y salí a la calle para participar como militante antifranquista en una manifestación en pro de la amnistía para los presos políticos. Horas después era detenido por la policía y conducido a la Dirección General de Seguridad, donde dos malencarados agentes me ficharon al entrar y para humillarme… me hicieron desnudar. Sus rostros hostiles, que veían en mí a un peligroso agitador, pasaron del odio al asombro y del asombro a la chirigota cuando, al quitarme los pantalones, emergieron mis luminosos calzoncillos amarillos de piel de tigre. Hasta allí llegó la épica de mi condición de perseguido político.
El paso del tiempo había terminado por convertir al franquismo en una caricatura de sí mismo, al igual que una caricatura sin gracia había terminado siendo el propio viejo dictador, que acababa de morir arrugado como una pasa y siempre con su voz de eunuco. Una caricatura que por desdicha no había perdido su sangrienta ferocidad, como atestiguaban las detenciones de opositores y las muertes que ocasionalmente se producían durante las manifestaciones. Pero el ambiente general se había tornado festivo. Había mucho miedo todavía y razones para sentirlo, pero sobre el miedo reinaba la risa, la soberana, irreverente e incontenible risa. Y todo ello, esa enorme bola de nieve de ganas de vivir acumulada por la sociedad española durante los años 70, estalló como una gran carcajada en los años 80, ya en democracia, con la movida madrileña de la que Pedro Almodóvar ha sido el más conocido exponente.
El tiempo ha pasado para todos, veloz como esos autos que, en Qué he hecho yo para merecer esto, circulan bajo el puente que da acceso al barrio de la Concepción desde la vecina plaza de toros de Las Ventas. Aquellos años dejaron un patrimonio de vivencias y de ideas estéticas, y también dejaron una pedagogía política democrática que vuelve a manifestarse cada vez que la sociedad española se moviliza en momentos excepcionales como la guerra de Irak, el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA o los atentados de Al-Qaeda en Madrid del 11 de marzo de 2004. Pero en la vida cotidiana ese activismo democrático fue eclipsándose poco a poco a partir de los años 80.
Como si de una revancha del pasado se tratara, el poso oscuro, mezquino y autoritario de la España negra, que alcanzó su máxima expresión bajo el franquismo, ha renacido de sus cenizas en estos primeros años del siglo XXI, corrompiendo las instituciones y propagando la peste de un individualismo salvaje y una nueva devoción por el poder de Dios y del dinero (perdón por el pleonasmo). Incluso las voces más zafias y brutales de los herederos del franquismo han vuelto a ocupar un nutrido espacio en el parlamento. Como si el padre taxista del filme de Almodóvar hubiera regresado en forma de muerto viviente, dispuesto a devorar a sus hijos. O quizá simplemente es que el franquismo nunca murió del todo y, al igual que Cervantes decía que “algunos en el estribo se suelen quedar de pie”, la Transición se quedó a medio camino: fuera ya de la dictadura, pero sin lograr terminar de construir la democracia.
En estos años de pasividad cotidiana —propiciadora de la cultura del pelotazo, del amiguismo y del dinero fácil—, la generación que hizo la Transición se ha mantenido mayoritariamente callada, cuando no ha participado de la fiesta caníbal, y la vida política ha ido convirtiéndose en asunto de los políticos profesionales. Hasta que una nueva generación vino a despertarla con sus gritos indignados el 15-M. Quizá esa acomodación haya tenido que ver también con la desaparición de algunos principales protagonistas de la cultura en los primeros años de la democracia. El factor humano pesa siempre más de lo que se reconoce. Manuel Vázquez Montalbán murió en 2003, y la izquierda que él anunciaba, democrática pero también auténticamente transformadora, no ha llegado a encarnarse en la Historia, al menos no todavía. Y en agosto de 2008, uno de los mejores poetas de la movida madrileña, Leopoldo Alas (emparentado con el Clarín autor de La Regenta), fallecía a los cuarenta y cinco años de edad, bajo el mismo cielo de Madrid que vio brillar a su generación, la generación de Almodóvar. Supongo que ambos reirán en paz allá donde se encuentren: hicieron todo lo necesario para merecerlo. Muchos otros, en cambio, fueron dejando de hacer tantas cosas durante tantos años que, en cierto modo, se han merecido esto que tenemos. Lástima que esa cuenta la estemos pagando todos.
(1) Los edificios de la ampliación del barrio de la Concepción fueron edificados entre finales de los años primeros años de la década de los 60 y acogieron a numerosos emigrantes del campo español que se trasladaban a Madrid impulsados por el desarrollo económico. Estos edificios elegidos por Almodóvar para su filme, ejemplos de la especulación inmobiliaria de aquellos años, son nueve enormes colmenas humanas capaces, cada una de ellas, de alojar entre 1.200 y 3.000 personas. Hoy se alza junto al barrio la gran mezquita de Madrid y muchos de sus habitantes son inmigrantes ecuatorianos.
(2) Muchos de los más importantes dibujantes cómicos de los últimos 30 años en la prensa española, como Andrés Rábago que entonces firmaba Ops y hoy firma El Roto en el diario El País, o Antonio Fraguas, conocido por su firma como Forges, participaron en ambas revistas. De hecho el humor había sido uno de los pocos espacios legales de crítica al franquismo durante los años 60, con publicaciones como La Codorniz.
-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala
/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…
-

La autoficción engaña
/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…
-

Cinco poemas de José Naveiras
/abril 29, 2025/Este poemario es una panorámica que refleja la convivencia del ser humano con el medioambiente; una mirada imaginaria y cruda que nos aporta la naturaleza y el colapso al que se acerca. Los bosques y ríos habitan sus lugares en colores imposibles para otorgarles una voz escombraria, llena de imágenes reconocibles por la realidad a la que sometemos a nuestro planeta. En Zenda reproducimos cinco poemas de De lo que acontece a la orilla del caudaloso río que atraviesa nuestra ciudad (Ya lo dijo Casimiro Parker), de José Naveiras. ***** Acontecimiento II Los perros rojos siempre observan el norte, desde…
-

Una historia real en la ficción
/abril 29, 2025/Esta es la historia de un niño de diez años que sobrevive a las ausencias y descubre el mundo por sus propios medios, que relata la dificultad de convivir con las restricciones, las amenazas y la tradición de amistades impostadas en una sociedad anclada en casi 40 años de dictadura militar. En este making of Robertti Gamarra reconstruye el origen de Secreta voluntad de morir (Huso). ***** Los sucesos que describe Secreta voluntad de morir tienen mucho que ver con eso. El trasfondo de la historia, la muerte del general Anastasio Somoza Debayle (ex presidente de Nicaragua) en Asunción, Paraguay,…








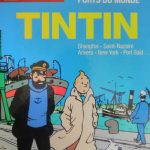
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: