Siempre que me siento a escribir ocurre lo mismo: tengo la certeza de los temas que quiero desmenuzar en la novela, pero ni la más remota idea de la trama de la que voy a valerme para contar la historia. Se desata en mi cabeza un período emocionante y angustioso, con las antenas alertas a todo lo que ocurre a mi alrededor, sin perder detalle de los ejemplos que me va ofreciendo la vida para seleccionar uno, hacerlo mío, y filtrar así el remolino de situaciones y emociones que me va ocupando por dentro. Así ocurrió con Cuando fuimos inmortales, que inicialmente iba a llamarse Sinfonía agridulce (traducción del hit de la banda británica The Verve) porque todo comenzó con esta canción de 1997, y con dos personajes femeninos que iban a protagonizar la historia hasta que, de manera intempestiva, fueron desbancados por la imagen de un músico rubio y tirillas, canalla y atormentado, que se me fue colando en los sueños.
Y entonces apareció en mi mente el protagonista de Cuando fuimos inmortales y le llamé Peter Russ, el ídolo del rock de los años noventa en España, el primer artista nacional en abarrotar el estadio Vicente Calderón. Me puse muy contenta porque este personaje me permitiría filtrar los interrogantes, todos los temas, todas las ideas que con certeza necesitaba plasmar en la novela. A través de Peter Russ podría hablar de fama, de construcción de la identidad, de música, del fenómeno fan, de la Generación X (la última generación analógica), de los noventa, de drogas y pecados de juventud, de amistad, celos y venganza, de relaciones tóxicas y de todas esas decisiones que tomamos entre los veinte y los treinta años, cuando nos sentimos inmortales, en esa trepidante década de la que nadie consigue salir indemne.
Una vez fichado Peter Russ, conociendo sus interioridades, su pasado, presente y futuro, pensé que era urgente tener una contrapartida: un personaje que le increpara constantemente, que le pusiera del derecho y del revés, que le hiciera un descarnado ajuste de cuentas. Y entones apareció su hija, Lola Acosta, la chica pequeñita e incomprendida de veintitrés años y cabello morado, muy Generación Z, quien viaja de Madrid a Londres para conocer a su padre biológico y descubrir su origen. Este encuentro entre padre e hija, ocurrido en una mansión del barrio londinense de Belgravia, me reveló que debía contar la historia en dos tiempos, el Madrid de los años noventa y el Londres actual, recurriendo a una eficaz herramienta para viajar al pasado: el Cuaderno de Partituras de Peter Russ, una suerte de diario íntimo en el que el cantante va narrando en primera persona lo que aconteció en su vida hasta ese famoso concierto en el Vicente Calderón, el 1 septiembre de 1997, cuando desapareció misteriosamente.
Era importante aclarar que en la actualidad Peter Russ es parapléjico y está adolorido y terminal, rumiando sus antiguos años de éxito. Y ahí surgió el personaje de Mai, su compañera de los últimos veinte años, una mujer vietnamita con la mitad del cuerpo quemado, que sobrevive cada día cuidando de sus rosales y de sus flores acuáticas mediante el uso y abuso de opioides. Los personajes de Peter y Mai me brindaron la oportunidad de indagar en otro de los temas importantes en la novela: el dolor físico que imposibilita la cotidianidad, que elimina los planes, los sueños, cualquier asomo de felicidad… Esa es la oscura mansión de Londres a la que llega Lola Acosta, en la que conviven Peter y Mai con un ejército de enfermeros, y donde es convocado el grupo de personajes que rodearon al cantante en los noventa, cuyas vidas también se vieron afectadas por su repentina desaparición: su hermano, el exitoso director de cine Leopoldo Martínez de Velasco; su exnovia, Clara Reyes (la también famosa Lady Soria); su mejor amigo, el adicto Beltrán Díaz Guerrero; su madrastra, Silvia Martínez de Velasco (nombre artístico Silvia Kiss); las groupies de turno, Cayetana de la Villa de la Serna y Brianda García de Diego; y la exintegrante de Las Jueves Fabiola Ariza.
No quiero dejar de mencionar a dos personajes fundamentales en la trama, que influyen de manera directa en el devenir de Peter Russ: primero su padre, Pedro Martínez de Velasco, “la morsa”, que acaba de fallecer de un infarto y es el responsable de mover a su antojo los hilos de los que pende el destino familiar; y en segundo lugar el Lobo, su mánager y descubridor, un melómano argentino que defiende la buena música, quien se convierte en los ojos y oídos de Peter Russ. Y, por último, tengo que destacar que la música, el playlist integrado por muchas de las bandas más sonadas de los noventa, resulta esencial para adentrarse en la atmósfera de la novela y escarbar en la sombría y turbia emocionalidad de los personajes.
Sin música no puede comprenderse esta historia y, me aventuro a decir, que tampoco la mía ni las vuestras.
—————————————
Autor: Gabriela Llanos. Título: Cuando fuimos inmortales. Editorial: Plaza & Janés. Venta: Todostuslibros





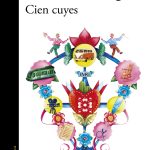
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: