Ilustración: Juan Carlos Viéitez.
Podría estar viviendo una vida mejor. Podríamos hacerlo los tres: él, el perro y yo. Una vida en un pueblo con ritmos tranquilos, ciruelos, zarzas y Agnes de vecina. La vecina curandera. Siempre que cerraba el libro mi cabeza acudía a este auxilio, que muchas noches era también un exilio. Se trataba, por supuesto, de un pensamiento de lo más urbanita e idiota, la parodia de una caricatura, y sin embargo ahí estaba frente a mí, como una promesa real. Porque más allá del sueño embriagador de una vida sin preocupaciones, lo que me interesaba de la novela, lo que me sacudía a cada párrafo, era que conseguía desmoronar una idea que, fuera de la ficción, siempre había tenido por segura: que yo era una persona de ciudad; que me gustaba vivir en la ciudad precisamente por todo lo que suele odiarse de una ciudad: el ritmo frenético, tiempos escasos y apremiantes, distancias medidas en paradas de metro, el gris indiferente que domina el paisaje y la maravillosa infraestructura humana que sostiene a la infraestructura urbanística. La construcción de un espacio bastardo, habitado por personas que solo se conocen circunstancialmente pero cuyos cuerpos se ven obligados a coexistir, me parece vibrante: ofrece la imagen de la conexión genérica que merecemos. Por todo ello, siempre he estado más cerca de autoras como Vivian Gornick o Susan Sontag, sobre la que es pertinente advertir que profesaba un odio casi patológico a la naturaleza —en un sentido amplio y vago, como todo lo opuesto a lo urbano—. A Sontag nadie conseguía arrastrarla siquiera al parque frente a su casa y, como cuenta Sigrid Nunez, al pasear juntas por el campus se regocijaba en su extrañeza frente a los seres no humanos, refiriéndose a las ardillas como “los animales de Walt Disney”. En mi caso, más que provocación se trata de desconocimiento, de miedo a sentirme ajena y a que esa extrañeza me sobrevenga como un castigo por haber abandonado mi hogar.
***
En la década de 1580, una pareja que vivía en Henley Street (Stratford) tuvo tres hijos: Susanna y Hamnet y Judith, que eran gemelos. Hamnet, el niño, murió en 1596 a los once años. Cuatro años más tarde su padre escribió una obra de teatro titulada Hamlet.
***
Con esta introducción da comienzo Maggie O’Farrell a la historia de Hamnet (Libros del Asteroide). Su tarea, de entrada, no se presenta sencilla: la autora quiere entrever lo que sucede detrás, entre y a partir de esta premisa, la de la familia de uno de los escritores más citados de la historia —porque Maggie en todo momento se parapeta en los visillos de la ficción, avisando que de la realidad solo quedarán retazos—. Ni el nombre de Shakespeare ni el de Hamlet serán pronunciados en el libro. Su mirada, por el contrario, se fija en el hilo del que penden ambos personajes: la mujer del primero y la madre del segundo. A Agnes —Anna Hathaway era el nombre real de la persona que nació en 1582— O’Farrell le inventa toda una vida, un puñado de tramas secundarias y un carácter que envuelve la dimensión moral de toda la novela. Le dedica, como el mejor homenaje, un libro maravilloso. Extraordinario. Sobresaliente. Conmovedor. Un regalo para todos los sentidos, según la han encumbrado críticos y jurados de todos los países donde la novela ha sido premiada y publicada.
Quizá lo más sorprendente —introdúzcase cualquiera de los adjetivos anteriores— de Hamnet esté en su capacidad para haber armonizado lo universal y lo particular, el saber de la literatura y del hogar, tantas veces injustamente separados, en un relato amplio de las estructuras que posibilitan la vida. Pero no es esta, sin embargo, la historia de la mujer que sujetaba al genio. Agnes no solo tiene su propia autonomía como personaje —al margen de la Historia que tiene lugar en el escenario de The Globe—, además es el sujeto en torno al cual se describen los ambientes, se distribuyen los personajes y se decide lo que es o no importante para el desarrollo de la trama. Véanse aquí la muerte y la vida conjugadas como dos variaciones de un mismo tema, o el valor de las premoniciones y poderes médicos y mágicos propios de las brujas, o la tristeza ordinaria que siente un escritor, o las múltiples facetas en las que se manifiesta la inteligencia, o lo absoluto de la enfermedad, que todo lo puede. Y el dolor, sobre todo el dolor lacerante que supone la pérdida imprevista de un hijo para una mujer que lo podía prever todo; un dolor que se manifiesta también para el hombre cuya escritura parecía estar por encima de los condicionantes humanos por el simple hecho de conocerlos tan bien. Pero entre tanto, en la novela, el viento corre entre los árboles del jardín y los muebles de la casa y el virus que provocará la tragedia y la vulnerabilidad del amor.
***
¿Sabéis que hay una niña que vive en la linde de un bosque?, se decían unos a otros cuando se sentaban al amor de la lumbre por la noche, mientras amasaban el pan, mientras cardaban la lana para hilarla. Claro, esos cuentos hacen la noche más corta, calman a un niño inquieto, distraen a otros de las preocupaciones.
***
Dice Maggie que un inicio así encierra una promesa para el narrador. Se refiere a la tradición oral, que ella evoca a través de una narradora omnisciente pero inconstante, introduciendo una distancia insalvable entre la palabra y los hechos. O’Farrell escribe como si todo lo que se cuenta en Hamnet fuese un sueño o, mejor, el recuerdo elusivo de un sueño, el testimonio de un saber inmemorial, que no por ser inventado es menos verdadero. El conocimiento ágrafo de Agnes contagia toda la obra: como ella, nos movemos entre las páginas guiados por intuiciones mucho antes que por la erudición; como ella, conocemos el final de la historia, porque estaba anunciado al principio, pero vivimos la experiencia dilatada del relato del mismo modo que Agnes se ajusta al ritmo vital de sus abejas y se sustrae de un mundo marcado por la enfermedad. Nuevamente, la virtud de O’Farrell radica en su capacidad para no acabar convirtiendo la tensión entre la escritura y la vida en una contradicción: la apuesta por una historia anticlimática —como Hamlet, Hamnet es una tragedia— nos obliga a acompañar a los personajes sin esperar nada de ellos.
Me gusta pensar que la novela de O’Farrell está confeccionada para ser explicada en voz alta mucho más que para ser leída: consigue sonar —porque también en la traducción de Concha Cardeñoso sus palabra suenan— como una reminiscencia, como la evocación de una historia que nos contaron hace muchos años y que dejó un recuerdo cálido en el cuerpo.
***
Agnes ya no es la que era. Ha cambiado por completo. Recuerda que antes era una persona segura y consciente de lo que le reservaba la vida; tenía hijos, marido, tenía un hogar. Sabía lo que iba a pasarle a una persona con solo mirarla fijamente. Sabía ayudar a la gente. Se movía por la tierra con gracia y soltura. Ahora esa persona se ha perdido para siempre.
***
Es el reconocimiento de la fragilidad del ser humano, el rechazo a que haya algo inmutable en nosotras, lo que resulta más conmovedor de la escritura de O’Farrell. No siente ningún afán por cerrar las historias que va planteando, ni tampoco tiene interés en ofrecer conclusiones sentenciosas para sus personajes. Hamnet no es una historia de genios sino de relaciones, y por eso, en el entramado de dependencias y afectos que Maggie va tejiendo, Shakespeare no se plantea como el resultado de nada, ni como el destino de la novela, sino como una suma inconstante de todos los personajes que lo rodean, así como de la tierra que pisa y del caballo que le espera para ir galopando a su casa y poder ver a su hijo una última vez antes de morir. Por ese mismo motivo me enamoré yo de Agnes y de sus hijas, que son tan distintas entre ellas: porque sus verdades se crean y se desmoronan con la misma facilidad, y su naturaleza es igual de voluble que la de ese padre que siempre está en Londres.
Hace poco alguien me preguntó por qué me gustaba tanto la novela y lo miré incrédula. Me gusta que las discusiones sobre los libros acaben en un tono similar a las que mantienen los jubilados sobre el partido de fútbol del domingo. De manera taxativa. ¿Cómo iba a explicar algo obvio, que me fascinaba porque sentía que sus personajes existían? No por ser más verosímiles, más redondos, más perfectos, sino por serlo menos, por estar desdibujados entre la vida y la mirada de otros personajes, por ser el recuerdo de una narradora un tanto distraída. Dicho de otro manera: Hamnet me gusta porque no ofrece certezas, pero tampoco las exige; me gusta porque existe, porque sé que Agnes se reiría de mis ensoñaciones, de la intuición novelesca de una vida mejor, casi exactamente igual como me río yo ahora, aquí.
—————————————
Autora: Maggie O’Farrell. Traductora: Concha Cardeñoso. Título: Hamnet. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Todos tus libros.


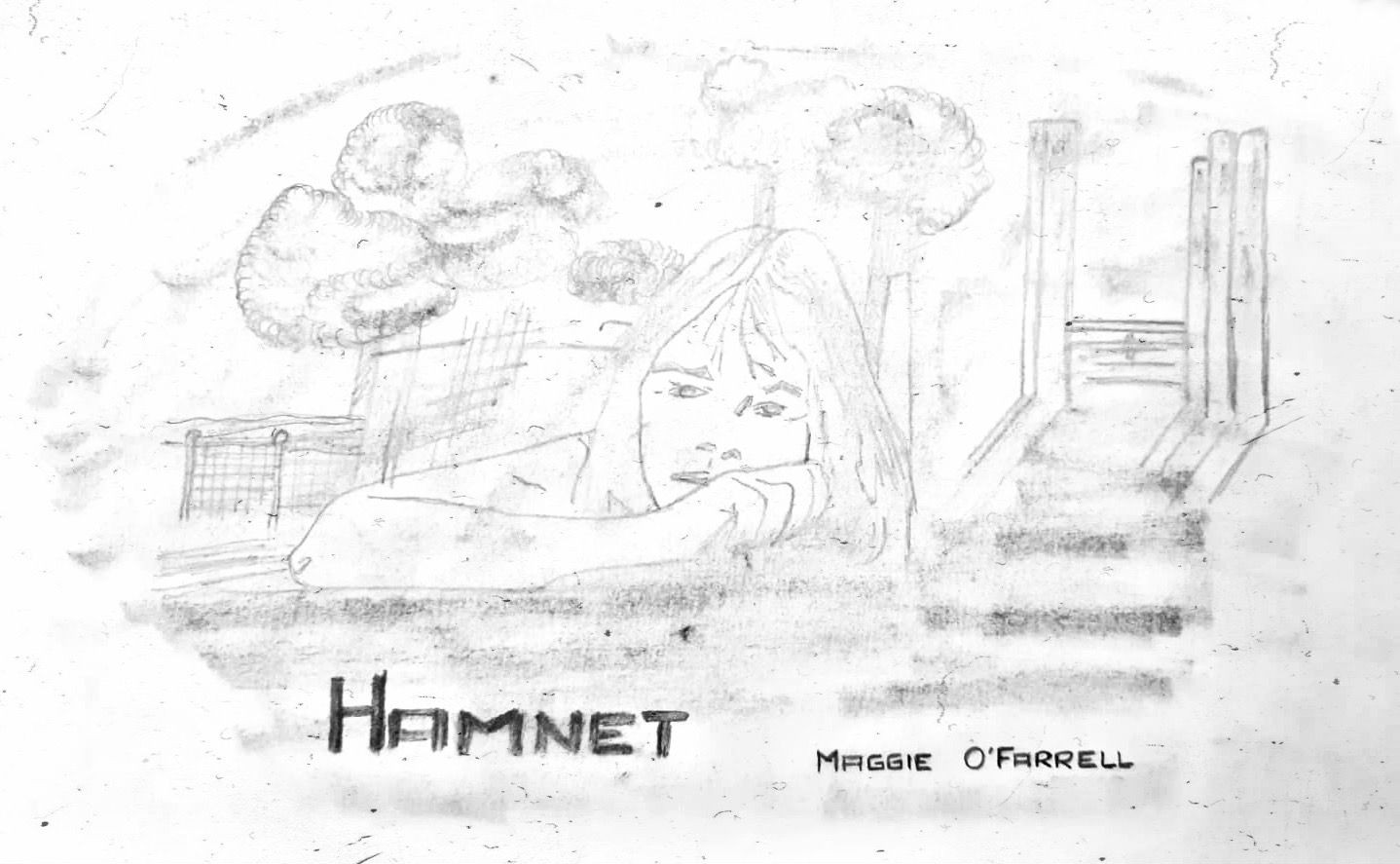



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: