Podría ser Dante, en la Divina Comedia, que después de todo relata una ascensión a un monte. O Petrarca que, con su subida al Ventoux en 1336, nos entrega la montaña como lugar de reflexión. O puede que, en definitiva, no exista aún el Hermann Melville de la literatura de montaña y que, por lo tanto, no podamos dar respuesta a esa pregunta planteada primero por Ricardo Martínez Llorca en un artículo que el autor de La montaña y el arte introduce en su libro y que nosotros traemos aquí de nuevo. Después de todo, no ha sido fácil ser el Melville de la montaña. Como nos recuerda Eduardo Martínez de Pisón en este libro deliciosamente editado por Fórcola, tanto el autor de Moby Dick como el de, por ejemplo, El corazón de las tinieblas, tuvieron antes a Homero. Y, sin embargo, la montaña ha aparecido tardíamente en la literatura. Tal vez, apunta Martínez de Pisón, porque el mar fue camino y la montaña, obstáculo. O porque al primero pudo accederse desde una profesión, militar o económica, y a la segunda, solo desde el esfuerzo personal.
Para los griegos, centrados en el hombre, la montaña era mítica, alegórica, nos advierte el autor. He ahí el monte Olimpo, en Tesalia. Los romanos ya prestan más atención al campo, que es lo ameno, pero más allá, donde suelen estar las montañas, solo existe la guerra. Porque hasta ellos se remonta el autor en busca del origen del sentimiento de la montaña, de su observación y praxis desde el goce estético, que, según advierte, deberá esperar a la Ilustración para despuntar y, después, al Romanticismo para consolidarse. Aun así, tampoco es que antes no haya habido nada. Estuvo Dante, Petrarca, pero también, y en un momento decisivo, los pintores holandeses. Porque este volumen no se limita a rastrear los orígenes del arte de la montaña en la literatura, sino que los persigue también en la música y, sobre todo en la pintura, que actúa de puente en un momento en el que la percepción estética de la montaña parece perderse.
Aparece en ese momento el cuadro de Van Eyck La Virgen del canciller Rolin que, pintado en 1435, incluye, quizás por primera vez, unas montañas al fondo trazadas de manera realista y con clara voluntad de expresión cultural. En esta senda se inserta el Brueghel de Los cazadores en la nieve, de 1565, que dará ya paso al Turner del Aníbal cruzando los alpes (1810-1812), en una época en que ya la estima estética por la montaña se habrá recuperado, hasta terminar en J. Ruskin, en cuya obra decimonónica la nueva mirada ya se habrá consolidado. Pero en los tiempos de Brueghel también habrá fogonazos en el mundo de las letras. Ahí está el De montium admiratione (1541), de Conrad Gessner que se propone, mientras tenga vida, ascender “a varias montañas o, por lo menos, a una cada año en la estación en la que la vegetación se encuentre en floración, en parte por el propósito de examinarlas y en parte por el buen ejercicio del cuerpo y para delicia de la mente.”
Toda esta corriente de admiración estética por la montaña revive en el XVIII con Rousseau —el del Emilio pero, también, el de La nueva Eloísa—, Scheuchzer y De Saussure, que encuentran en los Alpes su modelo. Les siguen en el XVIII Senancour y su Oberman en el que, tal y como nos recuerda Martínez de Pisón, encontró Unamuno mejor expresado el sentimiento de la montaña. Y esta referencia al autor salmantino nos lleva a preguntarnos por la recepción de toda esta corriente en España. Afirma Martínez de Pisón que el XIX fue un erial. Y que, junto con Unamuno, es Ortega uno de los primeros en prestarle atención, aunque lo hace para rechazar el alpe frente a la sierra. “El alpe sería lo gigante y tosco, la sierra la moderación y la expresividad”, nos resume el autor de La montaña y el arte. Y tal vez en la predilección de nuestros escritores por, como también diría Baroja, los “montes pequeños y claros”, tenga que ver la influencia de la sierra del Guadarrama, el principal destino de las excursiones de quienes se interesaron, literariamente, por ir más allá del soto.
De hecho, fue en esta sierra donde se produjo, un siglo antes, el primer brote del nuevo gusto entre nosotros. Un brote que no cuajó, como sucedió a muchos otros proyectos de su autor. Porque fue Gaspar Melchor de Jovellanos quien, a juicio del autor, primero sintió “la Naturaleza, el paisaje, de un modo sólido, reflexivo, trascendental”. En su Epístola de Fabio a Anfriso (1781), escrita desde la Cartuja de El Paular, relató el gijonés una excursión por las serranías del Valle de Lozoya para deleite de su amigo Mariano Colón, duque de Veragua. En esos versos está la idea del monte como “morada silenciosa”, como ascensión que conduce a la “quietud perdida” y es, a juicio de Martínez de Pisón, el momento en que nuestra literatura se interna más allá del soto ameno tradicional e incorpora, aunque luego se malogre, el paisaje de montaña al, en aquel momento renovado, interés estético por la naturaleza. He aquí ese momento seminal:
Rodeado de frondosos y altos montes
Se extiende un valle, que de mil delicias
Con sabia mano ornó naturaleza.
Pártele en dos mitades, despeñado
De las vecinas rocas, el Lozoya,
Por su pesca famoso y dulces aguas.
Del claro río sobre el verde margen
Crecen frondosos álamos, que al cielo
Ya erguidos alzan las plateadas copas,
O ya, sobre las aguas encorvados,
En mil figuras miran con asombro
Su forma en los cristales retratada.
De la siniestra orilla un bosque umbrío
Hasta la falda del vecino monte
Se extiende: tan ameno y delicioso
Jovellanos (1781). Epístola de Fabio a Anfriso
———————
Autor: Eduardo Martínez de Pisón. Título: La montaña y el arte. Editorial: Fórcola Ediciones. Venta: Amazon






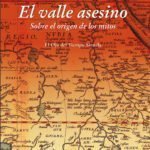
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: