Todo comienza el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas y cuarenta y ocho minutos. Una furgoneta blanca se abalanza sobre centenares de transeúntes en las Ramblas de Barcelona, asesinando a quince de ellos.
Zenda ofrece un adelanto del nuevo libro de Fernando Gamboa, Redención, publicado por Suma de Letras, que llega a las librerías el 20 de junio.
Aunque ya se lo esperaba, el golpe de calor al salir del coche fue como un puñetazo en pleno rostro. La analogía estaba muy trillada, pero a Nuria solo se le ocurrió compararlo con meter la cabeza en el horno.
Un horno hediondo, en este caso.
—Dios, qué peste —protestó de inmediato, apenas conteniendo el impulso de llevarse la mano a la nariz.
David le señaló con la cabeza una montaña de bolsas de basura rodeando unos contenedores y sobrevolada por un puñado de gaviotas carroñeras.
—Lo extraño sería que no oliese.
—Joder —resopló Nuria—. Con este calor y encima ese olor nauseabundo…
—Les pondremos una mala reseña en Tripadvisor —zanjó David—. Y ahora vamos. Acabemos con esto cuanto antes.
Dejando atrás el vehículo, se pusieron en marcha y siguieron la ruta que aparecía sobreimpresionada en el cristal de las gafas, dirigiéndolos a su destino.
Las polvorientas calles de tierra compactada se estrechaban a medida que se adentraban en aquella ciudad de gente sin patria, derechos, ni demasiadas esperanzas. No resultaba un lugar especialmente peligroso, pero no estaba de más estar alerta. Se veía a kilómetros que eran policías, y siempre cabía la posibilidad de que a algún exaltado se le ocurriera una idea estúpida.
A cada lado de la calle se sucedían casuchas de una sola planta levantadas con restos de obra y techos de chapa, aunque no eran pocas las que podían presumir de muros de madera e incluso, excepcionalmente, de paredes de bloques de hormigón y ventanas enrejadas. Algo que, para el resto de los habitantes del barrio y por simple comparación, las hacía parecer lujosas villas.
Nuria apostó consigo misma a que la relativa prosperidad de los dueños de esas casas se debía a negocios ilegales, y que con una orden de registro seguro que encontraría en ellas estupefacientes, dinero negro y software ilegal.
Pero no había ido allí para eso.
El objetivo esta vez era encontrarse con Vílchez y arrancarle un testimonio que pudiera servir ante un juez, si no para encerrar a Elías Zafrani de por vida, sí al menos para sacarlo de circulación durante una temporada.
Los que trabajaban para Elías, o le eran muy fieles o le tenían tal miedo que resultaba imposible sonsacarles una sola palabra sobre su jefe. Ni a mencionar su nombre se atrevían. De modo que la oportunidad de lograr el testimonio de Vílchez para que lo incriminara en algún delito era demasiado buena como para pasarla por alto.
—Cantamos como dos moscas en la sopa —dijo Nuria, en un susurro que le llegó a David por el intercomunicador de su oído—. No hay ni un alma en la calle.
—Con el calor que hace, lo raro es que hubiera alguien.
—Eso, o que nos han visto llegar y se ha corrido la voz. —Nuria dirigió un rápido vistazo a su compañero y luego a sí misma—. Llevamos la palabra madero escrita en la frente.
Ambos vestían tejanos gastados, camisetas viejas y zapatillas deportivas, pero cualquiera que los estuviera observando no dudaría de que eran forasteros.
Y solo había una clase de forasteros que se adentrasen en Villarefu de una forma tan despreocupada.
—Ya me he dado cuenta —concluyó David—, pero no podemos hacer nada al respecto.
—Solo espero que nuestro amigo no se asuste. No me haría gracia tener que… —comenzó a decir, con la vista puesta en su móvil—. ¡Mierda!
—¿Qué?
Nuria le mostró la imagen en la pantalla. Ningún punto rojo parpadeaba en ella.
—¡Joder! —exclamó David—. ¡Central! ¡Hemos perdido la señal del sujeto!
—Afirmativo. La señal ha desaparecido. Su pulsera ha sido desactivada.
David y Nuria intercambiaron una mirada de preocupación.
Solo había dos razones por la que una pulsera de actividad se desconectaba de una manera tan brusca: porque su portador pretendía ocultarse o porque dejaba de respirar. Ninguna de las dos posibilidades auguraba nada bueno.
Sin necesidad de hablarlo, desenfundaron sus armas al unísono adoptando una postura defensiva y apoyaron la espalda contra la pared más cercana.
—Central —dijo Nuria, percibiendo cómo una corriente de adrenalina se extendía por todo su cuerpo—, envíanos la última posición conocida de la señal.
—Enviando —contestó la voz impersonal en los oídos de ambos, y un segundo más tarde un círculo negro apareció en la pantalla, a menos de doscientos metros de donde se encontraban.
Con un breve cruce de miradas se lanzaron a la carrera siguiendo la señal, torciendo a izquierda y derecha, sin preocuparse ya de llamar la atención o de que a su paso algunas cabezas se asomasen a las ventanas.
Al cabo de tres minutos de serpentear entre chabolas y callejones se apostaron frente a la vivienda de Vílchez, una estrecha casa de bloques de hormigón sin espacio para ventanas y encajonada entre otras dos de similar aspecto.
—Es aquí —informó Nuria, señalando la descascarillada puerta de madera.
Un candado oxidado colgaba del extremo de la cadena suelta que hacía las veces de cerradura, señal de que el propietario se hallaba en el interior.
—A la de tres —susurró la voz de David en los auriculares de Nuria.
Esta asintió conforme, pero sin dar tiempo a reaccionar a su compañero, exclamó:
—¡Tres! —Y propinó una patada a la puerta.
Con los brazos extendidos y sujetando su Walther PPK frente a ella, Nuria irrumpió en la vivienda.
No había luces encendidas ni ventanas, y solo por la puerta abierta penetraba la luz del exterior, enmarcando su sombra como si hubiera un foco encendido a su espalda.
Se hizo a un lado para permitir el paso de David, que, al pasar junto a ella, le murmuró al oído:
—Ya hablaremos tú y yo.
Sin detenerse, David avanzó con precaución hasta situarse en mitad de la estancia. Lo que debía ser el salón de la casa era tan solo una habitación de cuatro paredes decoradas con un par de afiches de Pío XIII en actitud beatífica y un calendario del año anterior con una latina de grandes pechos subida en una Harley. De la pared colgaba una solitaria foto sin marco, en la que aparecía el propio Vílchez delante de una iglesia junto a una señora de mediana edad de rasgos andinos y tres niños de distintas edades, todos vestidos de domingo.
El lugar olía a cerrado, a moho y a fruta podrida, algo comprensible en una casa sin una sola ventana. En el centro de la sala, como un patético islote, descansaba una mesa de plástico rojo con el logo de Coca-Cola, flanqueada por dos roñosos taburetes de madera. Bajo un espejo picado en la pared opuesta, se amontonaba una montaña de ropa, zapatos viejos y basura al costado de una televisión apoyada sobre un cajón de fruta vacío.
Una bombilla desnuda colgaba del techo como una pera blanca y triste, pero no había interruptor a la vista ni tiempo para buscarlo.
Mientras, desde algún lugar, una radio atronaba con la última canción del verano a ritmo de cumbia.
Sé que no te dije que vendría.
Sé que no sabías que estaba aquí.
Pero mira, linda, ya tú sabes.
Ya tú sabes que yo soy para ti.
David se bajó la mascarilla y se llevó el índice a los labios, señalando el pasillo que se abría al otro extremo. Luego se señaló a él mismo y abrió los ojos exageradamente a modo de advertencia. Esta vez, él iría primero.
Los punteros láser de ambas pistolas trazaron dos finísimas líneas rojas en la oscuridad, haciendo brillar motas de polvo al rasgar las sombras del corredor.
El calor dentro de la casa resultaba algo menos asfixiante que en el exterior, pero, aun así, gotas de sudor perlaban la frente de Nuria. Se las secó con el dorso de la mano antes de que le cayeran en los ojos, pero sentía cómo la humedad resbalaba por su nuca, cuello abajo, y le empapaba la piel bajo el agobiante chaleco antibalas.
La tablazón de madera del suelo crujía a cada paso, haciendo inútil cualquier intento por no desvelar sus movimientos. Aun así, avanzaron por el pasillo muy despacio, uno al lado del otro, barriendo el aire con sus haces de láser, pero sin lograr ver mucho más allá de la mira de sus pistolas. Aquella casa había sido levantada en el poco espacio que separaba las dos viviendas que la ceñían, quizá ocupando lo que había sido un simple callejón, quedando poco más que un interminable pasillo que no estaba claro dónde podía terminar.
—Central —susurró David—, ¿aparece alguna otra señal en nuestra posición?
Silencio.
—¿Central? —insistió David, alzando un poco la voz—. ¿Me oye?
Solo un ligero rumor de estática en el límite de lo audible.
—Central, aquí la cabo Badal —probó esta vez Nuria—. ¿Me recibe?
Más estática.
—Parece que los dos hemos perdido la conexión —confirmó, volviéndose hacia David.
—Qué raro —dijo dando unos golpecitos a su pulsera, que también mostraba el símbolo de ausencia de señal—. Esto no me había pasado nunca.
—Se habrá caído la red —aventuró Nuria.
—Supongo —coincidió David, incapaz de hallar otra explicación.
—¿Y qué hacemos? ¿Seguimos adelante?
David asintió decidido.
—Por supuesto —afirmó, poniéndose de nuevo en marcha.
Hombro con hombro se adentraron en el interior de aquella casa, que a Nuria le recordaba a una suerte de enorme madriguera.
Dieron un cuidadoso paso tras otro. Lentamente.
El aire, caliente y espeso, los envolvía como el último hálito de un muerto.
El rumor de una telenovela africana parloteaba sin sentido en una lejana televisión.
Había una irreal ausencia de ruidos y voces casuales, como si el vecindario al completo mantuviera un silencio expectante, aguardando el desenlace de aquel drama con las orejas pegadas a la pared.
Y por encima de todo ello la insoportable sensación de que, oculto entre las sombras, alguien los observaba en silencio.
Nuria tensó la mandíbula, diciéndose a sí misma que tenía que dejar de imaginar cosas.
Pero la voz quebrada de su compañero le reveló que no era la única en hacerlo:
—Creo que deberíamos…
¡Crac!
Un estampido como de maderas rotas retumbó como un disparo al final del pasillo.
—¡Policía! —bramó David hacia la nada—. ¡Salga con las manos en alto!
Silencio.
—¿Wilson Vílchez? —intervino Nuria en tono conciliador—. ¿Está usted ahí? No tenga miedo. Solo queremos hacerle unas preguntas.
Silencio.
Esperaron una respuesta durante varios segundos. En vano.
—Joder —masculló Nuria entre dientes—. A la mierda con todo.
Y de nuevo, antes de dar tiempo a David, adelantó a su compañero y, en tres zancadas, se plantó frente a un umbral cerrado con una pesada cortina.
El interminable pasillo aún se prolongaba más allá, pero en cuanto David se situó a su lado —esta vez no dijo nada—, Nuria apartó la cortina con el cañón del arma y asomó la cabeza al interior.
Situada en la esquina del techo, una diminuta abertura permitía que la luz del día se difuminase por la habitación revelando la presencia de cubos de plástico, una nevera, un hornillo de gas conectado a una bombona de butano y ollas y platos sucios desperdigados sobre una cochambrosa encimera.
—Cocina —informó Nuria escuetamente, para añadir de inmediato—. Despejado.
Dejó caer la cortina y devolvió su atención al tenebroso pasillo.
Angosto.
Oscuro.
Hosco.
Irradiando la sensación insoslayable de que un par de ojos los acechaban.
Y algo más.
Un desagradable gorgoteo, o quizá un gemido ahogado en los límites de la percepción. Sonidos que no podía discernir si eran reales o fruto de su imaginación.
Ignorando todo aquello, Nuria siguió a David cuando este avanzó con paso decidido.
Aquel absurdo pasillo que parecía no terminar nunca serpenteó hasta desembocar frente a una nueva estancia, también cerrada por una cortina de hule.
Esta vez fue David quien la hizo a un lado, pero en esa ocasión no había ni rastro de luz en la habitación.
Nuria se situó junto a él y, sin dejar de apuntar al interior, desplazó la mano izquierda por el marco de la puerta hasta localizar lo que estaba buscando. Un cable pegado a la pared que siguió a tientas hasta que alcanzó un interruptor. Lo accionó, y una bombilla de bajo consumo se encendió en el techo, iluminando la estancia.
David dio un paso atrás, sobresaltado.
—Dios mío… —musitó Nuria con voz ahogada, conteniendo una arcada.
—————————————
Autor: Fernando Gamboa. Título: Redención. Editorial: SUMA. Venta: Amazon
-

Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón, una edición histórica de Bruguera
/abril 26, 2025/¿Cómo empezó la serie más famosa de la historieta? ¿Cómo eran Mortadelo y Filemón cuando nacieron? ¿Qué hacían antes de ingresar en la T.I.A.? Por sorprendente que pueda parecer, el cómic más vendido de nuestro país, el más popular y sin duda uno de los más divertidos, no contaba todavía con un libro que recopilara sus primeras historietas. Esta laguna se cubre por fin con este álbum. Por primera vez, un libro presenta las primeras aventuras de Mortadelo y Filemón, publicadas entre 1958 y 1961. Su publicación es todo un acontecimiento editorial. Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón recopila, con el…
-

Las 7 mejores películas de la II Guerra Mundial para ver en Filmin
/abril 26, 2025/1. Masacre / Ven y mira (Idi i smotri, Elem Klimov, 1985) 2. Paisà (Roberto Rossellini, 1946) 3. La delgada línea roja (The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998) 4. El submarino (Das Boot, Wolfgang Petersen, 1981) 5. La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, Andrei Tarkovsky, 1962) 6. Europa, Europa (Agnieszka Holland, 1990) 7. El silencio del mar (Le silence de la mer, Jean-Pierre Melville, 1949)
-

Fiel a sí mismo
/abril 26, 2025/Por él sabemos que Hey! ha sonado en el espacio y que Julio a secas ganó la batalla de brebajes entre Pepsi y Coca-Cola a Michael Jackson, que se quedó los dominios locales del refresco más azucarado, mientras Julio a secas saciaba su sed a escala planetaria y añadía más chispa a su vida. Sí, el primer artista global en el sentido actual del término fue el hombre que salió de aquel niño de derechas criado en el barrio madrileño de Argüelles. Él diría que la vida ha transcurrido en un suspiro, el que va de aparecer en conciertos de…
-

El trabajo sin trabajo ni propósito
/abril 26, 2025/La novela, como digo, tiene mucho humor (más del habitual en la autora) y, pese a todo, nunca levanta los pies del suelo, como sí lo hacían los ejemplos anteriores. No hay nada onírico ni esperpéntico a niveles inverosímiles, sino una historia aterrizada y divertida sobre el tedio, la frustración y el sinsentido de una rutina administrativa que no parece dirigida hacia ninguna parte. La narración comienza, con paso tranquilo, cuando Sara acude a su nuevo puesto de interina en una oficina administrativa y, con estupor, se descubre sola, sentada en una mesa apartada durante varios días, sin recibir instrucciones….


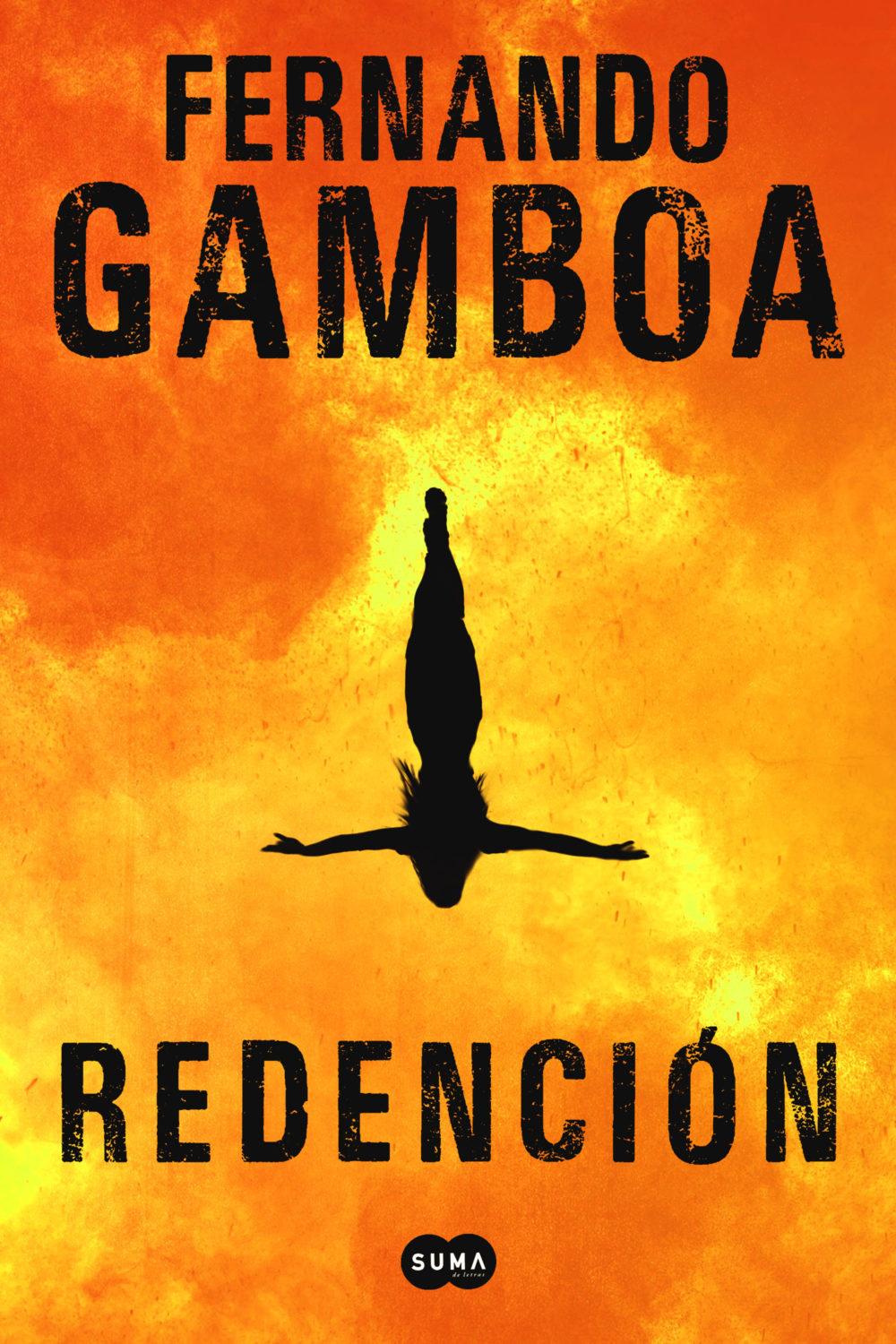
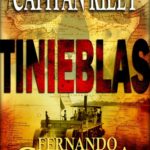


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: