En medio de un agresivo y politizado debate abierto sobre la historia de al-Ándalus, Reinos de fe (editorial Pasado&Presente), de Brian A. Catlos, supone una nueva manera de entender siete siglos de civilización islámica en la península. Ni el campo de un choque de civilizaciones, ni un idílico paraíso de la convivencia pacífica, al-Ándalus fue una construcción política y religiosa muy compleja que tuvo que buscar equilibrios entre facciones enfrentadas y muy a menudo estableciendo importantes lazos de conveniencia con los poderes cristianos.
Brian A. Catlos es Doctor en Estudios Medievales por la Universidad de Toronto y actualmente es profesor de Estudios Religiosos en la Universidad de Colorado e investigador asociado en Humanidades en la Universidad de California Santa Cruz.
Zenda publica el prólogo firmado por Eduardo Manzano, del Instituto de Historia del CSIC.
PRÓLOGO
La Edad Media siempre ha sido un período muy estudiado en nuestro país. Son infinidad los libros y artículos que han tratado el milenio, que se extiende desde el fin del imperio romano hasta el descubrimiento de América en este rincón de la Europa occidental tan variado geográficamente, como complejo culturalmente. Es obvio que hay de todo entre tantos ríos de tinta y bosques de papel dedicados al Medievo peninsular: desde solemnes y graves disquisiciones sobre la esencia y el ser de los españoles, hasta las más insignes patochadas dictadas por el afán del oportunismo, pasando por brillantes interpretaciones sobre los cambios sociales que sufrieron las poblaciones que habitaron Iberia o por concienzudos análisis de documentos e instituciones medievales, sin que falten, en fin, innumerables investigaciones dedicadas a la religiosidad, a la literatura o al arte de unas sociedades con una riqueza cultural deslumbrante. Nadie puede decir, pues, que la época medieval haya estado desatendida por la historiografía contemporánea.
No obstante, el hecho de que este haya sido un período muy trabajado no implica necesariamente que haya sido siempre bien explicado. Son muchas las razones que justifican esta falta de buenas interpretaciones generales. En términos de historia humana, mil años son muchos años y encontrar jalones explicativos que permitan transitar por ellos no es, desde luego, una tarea fácil. En el caso de la península Ibérica, esa tarea se complica mucho debido al carácter bastante excepcional que tiene este territorio: si bien es cierto que, como otros muchos lugares de Europa occidental, se vio afectado por las grandes invasiones germánicas del siglo v, la llegada de conquistadores árabes en el año 711 y las posteriores y dilatadas conquistas cristianas, conocidas bajo el genérico y algo inapropiado nombre de «Reconquista», marcan unos excepcionales episodios de cambios abruptos, en los que no siempre es fácil encontrar un hilo conductor común. Por ello ha resultado siempre más cómodo separar estos episodios en capítulos distintos, o incluso en disciplinas bien diferenciadas, como pone de manifiesto la ausencia del territorio musulmán, es decir, al-Ándalus, en muchos planes de estudios o en las plantillas de los departamentos universitarios de Historia Medieval.
A estas dificultades para comprender correctamente el período, hay que añadir el inevitable uso de unos conceptos que pretendemos que sean homogéneos —«península Ibérica» o, peor aún, «España»— pero que no siempre se corresponden con la diversidad política, social, cultural o lingüística que se constata en muchos momentos del Medievo hispano. Curiosamente, sin embargo, ello no ha impedido que se haya recurrido con frecuencia a esta época para encontrar en ella el origen histórico de muchas situaciones del presente. El caso más claro es la narración canónica que articula la historia de España, que ha consagrado un relato en el que se pretende que este territorio fue «reconquistado» frente a los intrusos musulmanes por parte de los cristianos, que culminaron su tarea con la unión de los reinos de Aragón y Castilla bajo los Reyes Católicos, prefigurando así la nación española hoy en día omnipresente. No es casual que fuera un medievalista, Claudio Sánchez Albornoz, quien de forma más articulada desarrolló el gran relato, que veía en la Reconquista el crisol en el que se habría forjado la esencia de esa nación, y en el núcleo del que emergió en Castilla la tenaz resistencia y el fuerte individualismo que acabarían por conquistar medio mundo en época moderna. Si del nacionalismo español nos trasladamos a otros nacionalismos ibéricos, el resultado es muy similar: Portugal nació indudablemente en este período, mientras que el nacionalismo catalán ha hecho siempre una particular lectura de sus orígenes medievales, remontando su singularidad a los condados surgidos bajo el dominio de los carolingios y achacando su existencia «milenaria» al deseo de independencia frente al dominio franco, a su resistencia y expansión contra el infiel musulmán, y a su pertinaz rechazo a cualquier asimilación por parte de aragoneses y castellanos. Lo mismo cabría decir del nacionalismo vasco —pueblo indómito frente a romanos, musulmanes o castellanos—, del gallego o, incluso, del propio nacionalismo andaluz, al que no le faltan denodados intentos por entroncarlo nada menos que con el califato de Córdoba y con el dominio musulmán en la península. A pesar, pues, de los serios problemas que su interpretación general plantea, el pasado medieval ejerce una particular fascinación en la búsqueda de los orígenes políticos de una sociedad en la que emplear el término «corona catalanoaragonesa» suscita debates furibundos, en la que exaltadas llamadas a liderar nuevas «reconquistas» aparecen con frecuencia en la prensa, o en la que, en fin, poner en juicio la idea de que el reino de León no fue la cuna del parlamentarismo puede acarrearle a uno más de un disgusto.
No obstante, en todos estos casos que he citado —y otros muchos que podrían traerse a colación— no es tanto de «historia» de lo que se está hablando, como de unos argumentarios políticos que la inflación de identidades que hoy padecemos ha multiplicado hasta el paroxismo. Entiendo por «argumentario político» un uso de la historia que se sirve del pasado para cimentar las «comunidades imaginadas» del presente sobre las que se alzan las construcciones políticas que existen o que se pretende que lleguen a existir. Se trata, pues, de una lectura del pasado que funciona como una viga maestra a la que se le han limado cuantas aristas impidan encajarla en esos cimientos identitarios, algo que suele exasperar mucho a los historiadores profesionales, que siempre insistimos en que los procesos históricos se caracterizan por su inextricable complejidad.
La idea que trato de exponer, por lo tanto, es que, a pesar del generalizado uso de la Edad Media en la construcción de las identidades del presente, ello no implica necesariamente que comprendamos siempre bien los procesos sociales, políticos y culturales que la articulan. A ello contribuye también, tal y como muy bien pone de relieve Brian A. Catlos en el libro que el lector tiene en sus manos, el hecho de que los propios historiadores estamos mucho más influidos por esas identidades de lo que nos gustaría reconocer. Si hablar de «historia medieval» en nuestro país ha equivalido tradicionalmente a centrarse en las sociedades del norte cristiano, mostrando una completa ignorancia, cuando no un desprecio, hacia todo cuanto existía en el territorio de al-Ándalus, ello se ha debido al predominio académico de historiadores que se identificaban con las poblaciones de esas sociedades del pasado y encontraban mucho menos explicable —o interesante— aquello que se producía dentro de los marcos árabes y musulmanes que predominaban en alÁndalus. Esta reflexión podría extenderse a otros ámbitos, e incluso llevarse mucho más lejos —piénsese, por ejemplo, en cuántos medievalistas castellanos o andaluces estudian la Cataluña medieval, o viceversa— pero para el propósito de estas páginas basta con subrayar que la búsqueda y la asunción de identidades en el presente han tendido a empobrecer nuestra visión de la Edad Media, dificultando así la búsqueda de los complejos y, a veces, contradictorios elementos que conformaban los procesos históricos en las sociedades de ese período.
Tal vez no sea casual, por lo tanto, que muchas de las visiones que presentan unos enfoques más amplios y descomprometidos hayan venido de la mano de historiadores extranjeros, particularmente procedentes del mundo anglosajón, sin duda menos condicionados por los lastres ideológicos que tanto pesan en las identidades históricas a las que tan apegados estamos en la Europa continental. A ellos debemos, por ejemplo, la insistencia en el carácter multicultural de la península en época medieval, quizá también como reflejo del amplio eco que tuvieron en Estados Unidos las tesis de Américo Castro, uno de los pocos historiadores españoles del siglo pasado cuya obra fue traducida al inglés. En estas visiones, los procesos de contacto, de influencia recíproca, o de hibridación entre comunidades durante la Edad Media han ocupado un lugar más prominente del que tradicionalmente les había adjudicado la historiografía española, siempre más obsesionada en identificar rasgos hegemónicos por las razones ya indicadas.
A todo ello se le une además el hecho de que la historiografía española de las últimas décadas, al igual que la europea, se ha centrado más en el estudio de unos procesos sociales tradicionalmente considerados como aislados o escasamente afectados por los aspectos culturales, que han tendido a ser vistos como encapsulados dentro de lógicas que poco o nada tenían que ver con las circunstancias que conformaban las comunidades campesinas, los grupos aristocráticos o las clases urbanas medievales. De un tiempo a esta parte, sin embargo, y frente a esta visión algo estrecha, está comenzando a imponerse una perspectiva más holística, basada en la idea de que los cambios sociales que tuvieron lugar en época medieval no pueden explicarse plenamente sin tener en cuenta las interacciones culturales que también conllevaban. De esta forma, se está imponiendo una visión más integradora, en la que las explicaciones estructurales se ven acompañadas de una mayor atención a los elementos superestructurales, capaces en sí mismos de alentar procesos de cambio de forma mucho más dialéctica de lo que se venía creyendo hasta ahora.
Estos nuevos enfoques, aparte de servir para poner en cuestión los tradicionales enfoques identitarios a los que ya me he referido, están permitiendo también orientar la interpretación histórica por unos senderos muy diferentes a los ya transitados, y ello ha permitido la aparición de historiadores con agendas investigadoras muy innovadoras. El autor del presente volumen, Brian A. Catlos, es un magnífico exponente de esta original tendencia. Respaldado por una impresionante lista de galardones internacionales —prueba del enorme interés que suscita fuera de nuestras fronteras el pasado medieval de la península— su obra ha abordado siempre las relaciones que unieron y separaron a las comunidades que vivieron y pugnaron tanto en Iberia, como en el Mediterráneo. Esta preocupación aparecía ya en su primer libro —Vencedores y vencidos. Cristianos y musulmanes de Cataluña y Aragón, 1050-1300— en el que Catlos indagaba en uno de los problemas que menos atención había merecido hasta entonces en la historiografía medievalista: ¿qué ocurrió con las poblaciones musulmanas que habitaban en los territorios conquistados por los cristianos? Lejos de la visión rupturista que implícita o explícitamente había venido predominando en la historiografía española —y que solía imponer un abrupto cambio de capítulo y de disciplina a raíz de esa conquista— Catlos destacaba la integración de esas poblaciones en las estructuras sociales y políticas de los conquistadores en un grado mucho mayor al que se venía suponiendo hasta entonces. Esta conclusión abre así el camino a unas interpretaciones mucho más complejas que aquellas que ven en la victoria de los cristianos una disolución instantánea de los marcos sociales de los vencidos. Paradójicamente, esta interpretación también viene a cuestionar, y mucho, tanto la narración de una «Reconquista» cristiana que hace tabla rasa con todo lo anterior, como la visión algo idealizada que lamenta la desaparición de una idílica sociedad andalusí destruida sin apenas dejar rastro a manos de los depredadores cristianos, a los que algunos historiadores se empeñan incluso en caracterizar utilizando el insólito epíteto de «feudales».
De hecho, a lo largo de toda su obra Catlos ha demostrado que la simple constatación de la existencia de unas comunidades judías, musulmanas y cristianas marcadas por diferencias religiosas resaltadas en textos redactados en ambientes políticos o religiosos de polémica y confrontación, no permite explicar muchas otras dinámicas en las que la religión jugaba un papel escaso o, incluso, inexistente. Naturalmente, ello no implica que esas diferencias no existieran, sino que solo jugaban un papel predominante cuando las circunstancias así lo requerían, mientras que podían minimizarse hasta ser casi irrelevantes en aquellos momentos en los que los intereses de los actores sociales dependían de otro tipo de consideraciones. La cruz y la media luna podían dejarse, pues, convenientemente a un lado cuando otro tipo de condicionantes —casi siempre de tipo material— así lo requerían.
Esta importante conclusión, aparte de poner en tela de juicio las identidades que, de forma más o menos consciente, proyectamos sobre el pasado medieval, también está presente a lo largo de la obra que el lector tiene ahora en sus manos. En este libro, Catlos desgrana los novecientos años largos de presencia musulmana en la península, una presencia que no finalizó con la conquista del reino de Granada en 1492, sino que todavía se mantuvo activa en muchas zonas de la península durante más de cien años después de esa fecha por el mantenimiento de unas activas e influyentes comunidades mudéjares. Y de nuevo en este caso, Catlos propone diversos niveles de lectura que no son necesariamente excluyentes: existieron, desde luego, ámbitos y momentos en los que el conflicto entre comunidades tuvo un alcance muy real y en el que se produjeron episodios de inusitada violencia, pero también se dieron circunstancias históricas que forzaron la consecución de acuerdos y pactos, debido a la presencia de complejos factores y cálculos que aconsejaban abandonar las posturas más militantes en favor de un necesario pragmatismo. En todos estos casos, sin embargo, la vida social de las distintas comunidades que compartían, disputaban o reclamaban los mismos espacios favoreció la existencia de intercambios que no siempre somos capaces de vislumbrar con la enorme riqueza que debieron de tener —piénsese en la infinidad de contactos que solo podemos atisbar de forma puntual en muchos aspectos de la vida cotidiana— pero que en todo caso sabemos que se desarrollaron y adquirieron una complejidad muy fecunda.
Es muy probable, pues, que las páginas de este libro frustren las expectativas de aquel lector que busque reforzar con su lectura los manidos tópicos sobre la existencia de una idílica «convivencia» entre culturas o sobre la presencia ya en la Edad Media del choque de civilizaciones que anuncian los agoreros de hogaño. Catlos descarta con toda la razón ambos enfoques y apuesta, en cambio, por manejar el concepto de «conveniencia» como forma de describir las formas en las que las gentes tuvieron que hacer frente a las condiciones sociales que les rodeaban y que estaban marcadas por una multiculturalidad muy extendida. Esa «conveniencia» era una estrategia que conformaba modos de vida cincelados por un entorno social más diverso del que hemos venido imaginando, proyectando sobre el pasado los supuestos que moldean nuestra identidad occidental y que hemos querido convertir en hegemónicos tanto en el presente como en el pasado. Uno de los hallazgos de esta obra es su apuesta por comprender cómo se desarrollaron estas estrategias en distintas épocas y lugares.
Nunca un libro de historia es definitivo. Este, tal y como su propio autor reconoce explícitamente, tampoco lo es. Al acabar su lectura quedan en el aire nuevas preguntas que inevitablemente habrán de llevarnos a plantear nuevos análisis. Una de estas preguntas tiene un sesgo que creo que es muy relevante: ¿estuvieron las sociedades musulmanas en la península mejor preparadas para hacer frente a la multiculturalidad que las sociedades cristianas medievales? Nótese que, aunque no empleo el término «tolerancia», que tiene unas evidentes connotaciones anacrónicas para este período, sí que creo que es interesante cuestionarnos hasta qué punto y por qué razón, las sociedades islámicas medievales dispusieron de mayores recursos políticos, institucionales e ideológicos para dar acomodo en ellas a comunidades que ostentaban otras creencias.
Personalmente, me inclino a pensar que esto fue, en efecto, así. Sin embargo, no creo que ello se deba a una cualidad inherentemente «tolerante» que habría existido en el islam medieval, sino más bien a que, en términos generales, las instituciones políticas del cristianismo medieval tendieron a crear unos paisajes sociales más homogéneos que los que pretendían sus homólogas musulmanas. Aunque esta sea una idea algo contraintuitiva, debido a la imagen de rigidez y dogmatismo que en la actualidad se ha consagrado con respecto a las sociedades musulmanas, lo cierto es que en época medieval la cristiandad europea —y la ibérica en particular— dio sobradas muestras de que quería un monopolio en el espacio social en detrimento de cualquier otra visión alternativa a la que encarnaban sus fundamentos. A menudo se olvida que fue solo la Ilustración la que comenzó a abolir ese monopolio, no siempre de forma pacífica y además no siempre con éxito. En cambio, el islam había nacido y se había extendido en el fragmentado mundo de la tardoantigüedad, en el que la alteridad religiosa o cultural era un elemento muy característico de las sociedades, que los primeros musulmanes pronto se dieron cuenta de que era imposible erradicar. En lugar, pues, de intentar aniquilar esa alteridad, esos musulmanes lo que hicieron fue trazar unas gruesas líneas rojas que les diferenciaran del resto de comunidades, imponiendo un profundo carácter distintivo a sus prácticas y creencias, cosa que, por un lado, conformó de una manera muy marcada el ethos de la nueva comunidad, mientras que, por el otro, permitió la continuidad de las otras comunidades preexistentes. La «conveniencia» llegó, pues, a salir a cuenta en el seno de las sociedades musulmanas medievales, mientras que en las cristianas parece que acabó imponiéndose la certidumbre de que la heterogeneidad cultural y religiosa no servía para construir «cuerpos sociales» cohesionados.
Este tipo de apasionantes cuestiones son las que comienzan a abrirse camino cada vez con mayor fuerza en el panorama actual de la historiografía. A pesar de que son muchos los que en nuestro país pretenden volver a los rancios postulados y a los trasnochados enfoques historiográficos que estuvieron vigentes durante el franquismo, lo cierto es que el conocimiento histórico está avanzando de una forma lenta pero muy sólida, tal y como bien pone de relieve el contenido del libro de Brian A. Catlos. Progresivamente más desprendidos de unas identidades que han ahormado en exceso nuestras interpretaciones, cada vez está más claro que la historia en construcción del siglo xxi tendrá un bienvenido componente de pluralidad.
Eduardo Manzano Moreno
Instituto de Historia Consejo Superior de Investigaciones Científicas
—————————————
Autor: Brian A. Catlos. Título: Reinos de fe. Editorial: Pasado&Presente. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro
-

Espasa celebra el centenario de “Marinero en tierra” de Rafel Alberti con una edición especial
/abril 09, 2025/Con el título Y sobre el ancla una estrella, correspondiente a un verso de Marinero en tierra (1925), el libro une dos obras que “delimitan el principio y el final de su carrera literaria” y que son “fiel reflejo de su espíritu”, según la catedrática Remedios Sánchez, que firma el estudio preliminar. Canciones para Altair incluye poemas de amor inéditos dedicados a su esposa, María Asunción Mateo, dibujos inéditos y reproducciones de poemas manuscritos. La nostalgia del mar es el eje de Marinero en tierra, el primer poemario de Alberti, en el que muchos autores vieron no solo el lamento…
-

Todo lo que dices cuando dices que no pasa nada
/abril 09, 2025/Visteis The Affair, como no podía ser de otra manera, por separado: aquella serie en la que una misma historia se narraba desde dos puntos de vista que nunca convergían, como los vuestros. “Tal vez sea mejor / no entenderse entre los dos / para conservar / cada uno su razón”, cantaba Antonio Vega, y por algo era vuestra canción favorita. Los discos tenían cara A, donde se podía escuchar la canción de éxito, y luego una cara B que escondía la desechada. Tu siempre más cerca de las caras B que del hit. Como cuando decías que habías dormido bien y…
-

Daisy y las tijeras
/abril 09, 2025/Mis tijeras cambiarían la medicina, la industria, la agricultura… la vida. Acompáñame en mis quejas de científica feminista y arrinconada en la sombra del microscopio para conocer mi historia. Se puede ser una estudiante excepcional, tener dos títulos de graduación, colaborar en el descubrimiento que marcó la ingeniería genética… pero si eres mujer se evapora todo tu mérito. Yo trabajé con dos hombres que ganaron el premio Nobel y ninguno de los dos me valoró. Nací en Suiza en 1936, justo entre las dos guerras mundiales y, sí, pude estudiar; de hecho, me gradué en Química y en Biología a…
-

Jesús Terrés: «Mis mayores alegrías están en la cotidianeidad»
/abril 09, 2025/Durante la pandemia (se acaban de cumplir cinco años) Terrés empezó a escribir cartas que enviaba a sus lectores. Esta newsletter personal se convirtió en el buque de salvación para muchos. 35.000 lectores esperaban esta apertura a un universo de detalles, a esta literatura de lo esencial, y lo pequeño. Destino acaba de reunir estas misivas en un libro titulado Vivir sin miedo.


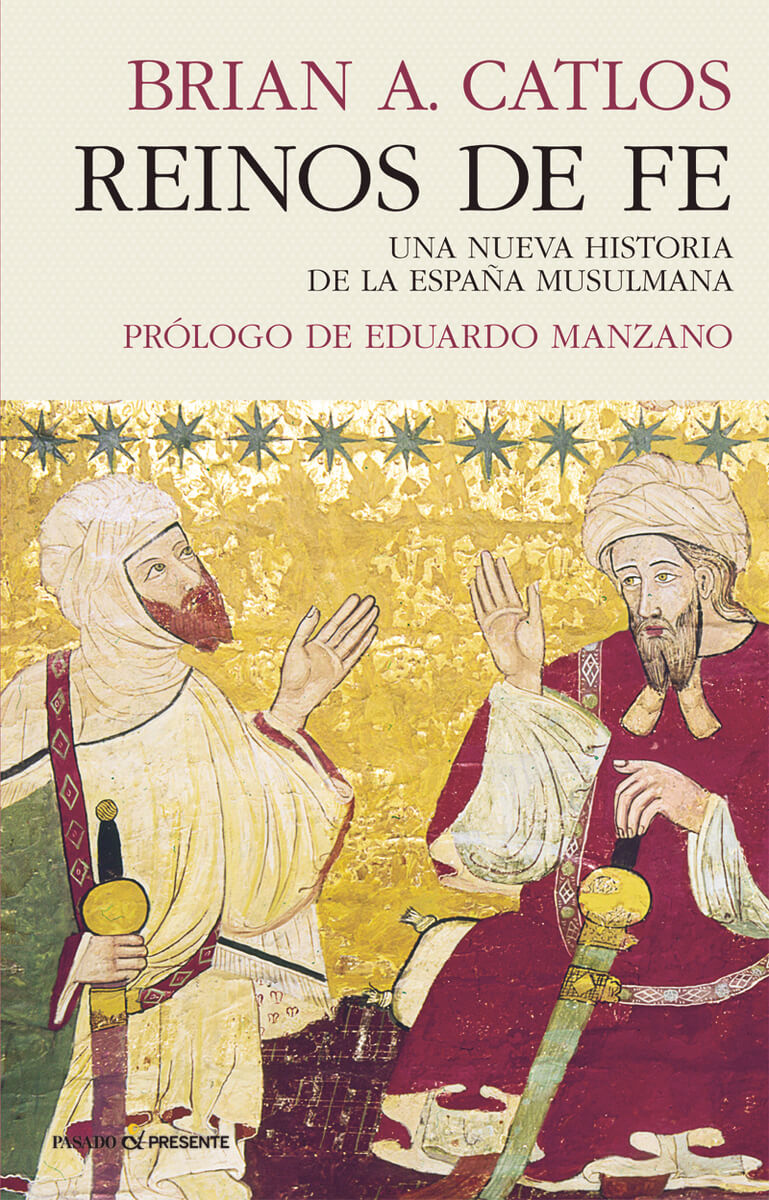



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: