Esta es la historia de una epopeya. La de un equipo de ocho remeros que quiso ganar la medalla de oro en las Olimpiadas que Hitler organizó en el Berlín en 1936. El equipo de remo estadounidense, compuesto por hijos de madereros, trabajadores de los astilleros y agricultores, sorprendió al mundo venciendo a los alemanes y dando a conocer un deporte hasta entonces minoritario.
En Zenda reproducimos el arranque de Remando como un solo hombre (Nórdica/Capitán Swing), de Daniel James Brown.
***
Capítulo I
«Al haber remado desde la tierna edad de doce años y al no haber abandonado el mundo del remo desde entonces, creo que puedo hablar con autoridad sobre lo que podemos llamar los valores escondidos del remo —los valores sociales, morales y espirituales de este deporte, el más antiguo del que tenemos noticia—. Ninguna clase magistral inculcará estos valores en el alma de los jóvenes. Tienen que adquirirlos a través de sus propias observaciones y de su aprendizaje».
George Yeoman Pocock
El 9 de octubre de 1933 Seattle amaneció encapotado. Un día gris en una época gris.
HOOVERVILLE (SEATTLE)
Unas cuantas manzanas al sur de Yesler, en un barrio de chabolas que se extendía por la orilla de la bahía de Elliott, los niños se despertaban dentro de cajas de cartón húmedas que hacían las veces de camas. Sus padres salían de casuchas de cinc y tela asfáltica, y les invadía el hedor de aguas residuales y algas en descomposición procedente de las marismas que quedaban al oeste. Desmontaban cajas de madera, se agachaban ante brasas humeantes y las reavivaban. Levantaban la vista al cielo gris y uniforme y, al ver señales de que iba a llegar mucho más frío, se preguntaban cómo se las apañarían un invierno más.
Al noroeste del centro, en el viejo barrio escandinavo de Ballard, los remolcadores soltaban nubes de humo negro mientras metían largas armadías de troncos en la esclusa, que las elevaba hasta el nivel del lago Washington. Sin embargo, en buena parte de los astilleros apiñados alrededor de las esclusas, reinaba el silencio y, de hecho, estaban casi abandonados. En la bahía de Salmon, un poco más hacia el este, docenas de barcos pesqueros, que llevaban meses sin faenar, cabeceaban en los amarres, y la pintura se desconchaba de los cascos desgastados. En el barrio de Phinney Ridge, que se yergue ante Ballard, el humo de la leña subía de las estufas y chimeneas de cientos de casas modestas y se disipaba en la neblina asentada más arriba.
Era el cuarto año de la Gran Depresión. Uno de cada cuatro estadounidenses en edad laboral —diez millones de personas— no tenía trabajo ni ninguna perspectiva de encontrarlo, y solo una cuarta parte recibía algún tipo de ayuda. En esos cuatro años, la producción industrial se había desplomado a la mitad. Como mínimo, un millón de personas, y quizá incluso dos, no tenían casa y vivían en la calle o en barrios de chabolas, como Hooverville, en Seattle. En muchas ciudades estadounidenses, todos los bancos estaban cerrados a cal y canto; tras sus puertas, los ahorros de incontables familias estadounidenses habían desaparecido para siempre. Nadie sabía cuándo se acabarían las vacas flacas, o si algún día se acabarían.
Y quizá esto era lo peor. Ya fueras un banquero o un panadero, un ama de casa o un sintecho, te acompañaba de noche y de día una incertidumbre terrible y constante respecto al futuro, una sensación de que en cualquier momento el suelo podía desaparecer bajo tus pies. En marzo había salido una película extrañamente oportuna y enseguida se había convertido en un éxito de taquilla: King Kong. Por todo el país se formaron largas colas delante de los cines, y personas de todas las edades apoquinaron valiosas monedas de diez y veinticinco centavos para ver la historia de una bestia enorme e irracional que había invadido el mundo civilizado, había capturado a sus habitantes entre sus garras y los había dejado colgando al borde del abismo.
Había indicios de que iban a venir tiempos mejores, pero solo eran indicios. La bolsa se había recuperado a principios de año, el índice Dow Jones había subido un histórico 15,34 por ciento en un solo día, el 15 de marzo, y cerró a 62,10. Sin embargo, los estadounidenses habían asistido a la destrucción de tanto capital entre 1929 y finales de 1932 que casi todos creían, y el tiempo les dio la razón, que llevaría toda una generación —veinticinco años— que el Dow Jones recuperara sus máximos anteriores de 381 puntos. Y, en cualquier caso, el precio de una acción de General Electric no les decía nada a la mayoría de estadounidenses, que no tenían acciones. Lo que les importaba era que las cajas fuertes y tarros de debajo de la cama, donde guardaban lo que quedaba de sus ahorros de toda una vida, a menudo estaban peligrosamente vacíos.
Había un nuevo presidente en la Casa Blanca, Franklin Delano Roosevelt, un primo lejano de uno de los presidentes más optimistas y enérgicos, Teddy Roosevelt. FDR llegó al cargo rebosando optimismo, arropado por un montón de eslóganes y planes. Sin embargo, Herbert Hoover había llegado envuelto en un optimismo parecido y predijo alegremente que pronto llegaría un día en que la pobreza se expulsaría de Estados Unidos para siempre. «Nuestra tierra es rica en recursos, inspiradora en su gloriosa belleza, llena de millones de hogares felices; tiene la suerte de contar con buenas condiciones y oportunidades», dijo Hoover en su toma de posesión, antes de añadir unas palabras que no tardarían en resultar irónicas: «No hay ningún país en que el trabajo bien hecho encuentre mayor recompensa».
En cualquier caso, era difícil formarse una opinión sobre el nuevo presidente Roosevelt. En verano, cuando empezó a aplicar sus medidas, un coro cada vez más ensordecedor de voces hostiles empezó a tacharlo de radical, de socialista e incluso de bolchevique. Eran acusaciones inquietantes: por muy mal que estuvieran las cosas, no abundaban los estadounidenses dispuestos a seguir el camino ruso.
También había otro dirigente en Alemania, llegado al poder de la mano del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, un grupo con fama de comportarse como matones. Todavía era más difícil saber cómo había que interpretar esa victoria. Sin embargo, Adolf Hitler estaba empeñado en rearmar a su país a pesar del Tratado de Versalles. Y si el interés de la mayoría de estadounidenses por los asuntos europeos era casi nulo, los británicos estaban cada vez más inquietos ante la situación, y era inevitable plantearse si se estaba a punto de repetir los horrores de la Gran Guerra. Parecía improbable, pero la posibilidad flotaba como una nube persistente e inquietante.
El día anterior, el 8 de octubre de 1933, el American Weekly, el dominical del Seattle Post-Intelligencer y de docenas de otros periódicos estadounidenses, había publicado una viñeta de media página que formaba parte de una serie titulada Sombras de la ciudad [City Shadows]. Oscura, dibujada al carboncillo con técnica de claroscuro, representaba a un hombre con bombín presa del desánimo, sentado en la acera cerca de su puesto de caramelos con su mujer detrás, vestida con harapos, y su hijo al lado, con algunos periódicos en la mano. La leyenda rezaba: «Venga, papá, no te rindas. Puede que no hayas vendido nada en toda la semana, pero yo tengo mi ruta de reparto de prensa». Sin embargo, era la expresión de la cara del hombre lo más llamativo. Angustiado, ojeroso, instalado en algún lugar más allá de la desesperación, daba a entender, de forma descarnada, que ya no creía en sí mismo. Para buena parte de los millones de estadounidenses que leían el American Weekly cada domingo, era una expresión demasiado familiar: la que veían cada mañana cuando se miraban al espejo.
Pero ese día en Seattle ni el cielo encapotado ni la penumbra duraron toda la jornada. Hacia última hora de la mañana, se empezaron a abrir grietas en el manto de nubes. Las aguas quietas del lago Washington, que se extendían detrás de la ciudad, pasaron lentamente de gris a verde y finalmente a azul. En el campus de la Universidad de Washington, encaramado encima de un acantilado que da al lago, los rayos de luz oblicuos empezaron a calentar los hombros de los alumnos que holgazaneaban en un amplio cuadrángulo de césped frente a la nueva y maciza biblioteca de piedra, y almorzaban, se enfrascaban en sus libros o charlaban tranquilamente. Entre los estudiantes se paseaban ufanos cuervos negros de plumaje lustroso con la esperanza de que en el césped hubiera caído algún bocado de salchicha ahumada o de queso. Encima de las vidrieras y de los elevados chapiteles neogóticos de la biblioteca, las chillonas gaviotas giraban en círculos blancos contra un cielo que, poco a poco, se iba volviendo azul.
En su mayor parte, chicos y chicas se sentaban en grupos separados. Los chicos llevaban pantalones planchados, zapatos acordonados, bien relucientes, y cárdigan. Mientras comían, hablaban con seriedad sobre las clases, sobre el inminente partido de fútbol americano contra la Universidad de Oregón, y sobre el final inverosímil del campeonato de béisbol de dos días atrás, cuando el pequeño Mel Ott, de los New York Giants, llegó a la base con dos fueras en la décima entrada. Ott había puesto el marcador dos a dos y luego pegó un batazo recto y largo hasta los asientos centrales y completó la carrera que les valió el campeonato y se lo arrebató a los Washington Senators. Era una demostración de que un tipo tirando a bajo podía ser decisivo, y un recordatorio de lo rápido que las cosas podían dar la vuelta, a mejor o a peor. Algunos jóvenes chupaban con pereza de sus pipas de madera de brezo y el aroma del tabaco Prince Albert los envolvía. A otros les colgaba un cigarrillo de los labios, y, mientras hojeaban el Seattle Post-Intelligencer del día, podían alegrarse con un anuncio de media página que pregonaba la última prueba de que fumar era bueno para la salud: «21 de los 23 campeones de los Giants fuman Camel. Para ganar el campeonato, hay que estar en forma».
Las chicas, sentadas en el césped formando sus propios grupos, llevaban zapatos bajos de salón y medias de rayón, faldas hasta las pantorrillas y blusas holgadas con pliegues y volantes en las mangas y el cuello. Se esculpían el pelo con una amplia variedad de formas y estilos. Igual que los chicos, hablaban de las clases y, a veces, también de béisbol. Las que habían tenido alguna cita el fin de semana hablaban de las películas que se acababan de estrenar en la ciudad: La mujer preferida, con Gary Cooper, en el Paramount, y una película de Frank Capra, Dama por un día, en el Roxy. Igual que los chicos, muchas fumaban cigarrillos.
A media tarde, salió el sol y quedó un día cálido y diáfano, de luz dorada. Dos jóvenes que destacaban por su altura corrían con prisa por el cuadrángulo de césped frente a la biblioteca. Uno, un estudiante de primero que medía metro ochenta y ocho y se llamaba Roger Morris, era de complexión larguirucha y desgarbada; lucía una maraña de cabellos oscuros con un mechón que siempre amenazaba con caerle encima de la cara alargada, y a primera vista las cejas negras y espesas le daban un aire algo ceñudo. El otro joven, Joe Rantz, también era de primero y casi igual de alto —metro ochenta y seis—, pero tenía una complexión más compacta, con los hombros anchos y las piernas macizas y fuertes. Llevaba el pelo rubio rapado. Tenía la mandíbula pronunciada, facciones suaves y regulares, los ojos grises tirando a azules, y atraía las miradas disimuladas de muchas chicas sentadas en el césped.
Los dos jóvenes iban a la misma clase de ingeniería y esa tarde radiante compartían un objetivo audaz. Dieron la vuelta a una esquina de la biblioteca, bordearon el círculo de cemento del estanque Frosh, bajaron una cuesta cubierta de hierba y luego cruzaron Montlake Boulevard esquivando un flujo continuo de cupés negros, sedanes y biplazas descapotables. La pareja de amigos se dirigió hacia el este entre la pista de baloncesto y la excavación en forma de herradura que servía de campo de fútbol americano. Después giraron otra vez al sur por un camino de tierra que atraviesa el bosque abierto y lleva a una zona pantanosa que bordea el lago Washington. En el camino, adelantaron a otros chicos que iban en la misma dirección.
Finalmente, llegaron a una punta de tierra situada justo donde el canal conocido como Montlake Cut —simplemente el Cut en el habla del lugar— daba a la bahía de Union, en la orilla oeste del lago Washington. En la punta había un edificio extraño. Las paredes laterales —cubiertas de guijarros deteriorados por la intemperie y en las que se abrían una serie de ventanales— estaban inclinadas hacia dentro y las remataba un techo abuhardillado. Cuando los chicos dieron la vuelta hasta la fachada del edificio, se encontraron un par de puertas correderas enormes, la mitad superior de las cuales consistía casi exclusivamente en ventanas acristaladas. Una rampa ancha de madera iba desde las puertas correderas hasta un muelle largo que flotaba en paralelo a la costa del Cut.
Era un antiguo hangar construido por la Marina de Estados Unidos en 1918 para alojar hidroaviones de la Naval Aviation Training Corps durante la Gran Guerra. La guerra se terminó antes de que el edificio llegara a utilizarse, así que fue cedido a la Universidad de Washington en otoño de 1919. Desde entonces, sirvió de pabellón para guardar los botes del equipo de remo de la universidad. Ahora tanto la rampa ancha de madera que lleva al agua como un saliente estrecho de tierra al este del edificio estaban abarrotados de chicos que pululaban nerviosamente; en concreto, eran 175, la mayoría altos y delgados, aunque más o menos una docena eran notablemente bajos y menudos. También había unos cuantos chicos más mayores que, recostados en el edificio, con jerséis blancos estampados con grandes W color púrpura y los brazos cruzados, evaluaban a los recién llegados.
Joe Rantz y Roger Morris entraron en el edificio. A cada lado del espacio cavernoso, los botes de competición, largos y de líneas elegantes, estaban apilados de cuatro en cuatro en armazones de madera. Los cascos de madera pulida miraban hacia arriba y brillaban con los rayos de luz blanca que caían de las ventanas altas, y daba la sensación de que uno se encontraba en una catedral. El ambiente era seco y estaba en calma. Desprendía un agradable olor de barniz y de madera de cedro recién serrada. De las vigas del techo, colgaban banderolas universitarias de colores desvaídos: California, Yale, Princeton, la Marina de Estados Unidos, Cornell, Columbia, Harvard, Syracuse o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En los rincones del almacén, había docenas de remos de pícea amarilla apoyados verticalmente, de una longitud de entre tres y tres metros y medio, y con palas blancas en las puntas. Al fondo del pabellón, en una buhardilla, se oía a alguien que trabajaba con una escofina.
Joe y Roger se inscribieron en el equipo de remo de primer curso y, entonces, volvieron a la luz intensa del exterior y se sentaron en un banco a la espera de instrucciones. Joe le echó una mirada a Roger, que parecía relajado y seguro de sí mismo.
—¿No estás nervioso? —susurró Joe.
Roger le devolvió la mirada.
—Estoy aterrado. Doy esta imagen para rebajar un poco la sensación de competición.
Joe sonrió un momento, demasiado aterrado él mismo para aguantar la sonrisa mucho tiempo.
En el caso de Joe Rantz, quizá más que en el del resto de jóvenes reunidos en Montlake Cut, había algo en juego esa tarde, y él era perfectamente consciente de ello. Las chicas del césped frente a la biblioteca que lo habían mirado con interés habían pasado por alto algo que a él le parecía evidente: que su ropa no era como la de la mayoría de estudiantes —no llevaba la raya de los pantalones tan bien planchada, los zapatos acordonados no eran nuevos ni recién limpiados, y el jersey no era de estreno ni estaba impecable, sino que era una prenda heredada, vieja y arrugada—. Joe sabía de qué iba el mundo real. Sabía que no era evidente que ese fuera su lugar y tenía claro que no podía quedarse mucho tiempo en ese mundo de pantalones planchados, pipas de madera de brezo y cárdigan; de ideas interesantes, conversación sofisticada y oportunidades fascinantes, si la cosa no iba bien con el remo. No sería ingeniero químico y no se podría casar con su amor del instituto, que lo había acompañado hasta Seattle para empezar a construir una vida juntos. Fracasar como remero significaría, como mínimo, volver a un pueblo inhóspito de la península Olímpica, sin más perspectiva que vivir solo en una casa fría, vacía y a medio construir, sobrevivir como pudiera con trabajillos, buscando comida, y quizá, si tenía mucha suerte, encontrar otro trabajo en la construcción de una autopista para la Civilian Conservation Corps. En el peor de los casos, supondría unirse a una larga cola de hombres desesperados delante de un comedor social como el de Yesler Way.
Formar parte del equipo de primero no daba derecho a una beca para los estudios; en 1933 no existía tal cosa en Washington, pero era una garantía de conseguir un trabajo a tiempo parcial en alguna parte del campus, y eso —junto con lo que el joven Joe había podido ahorrar durante el largo año de duro trabajo manual por el que había pasado desde que terminó el instituto— podía permitirle pagarse la carrera. Sin embargo, sabía que en pocas semanas solo un puñado de la multitud de chicos que le rodeaban seguiría compitiendo por entrar en el equipo de primero. A fin de cuentas, solo había nueve asientos en el bote de primero.
[…]
—————————————
Autor: Daniel James Brown. Título: Remando como un solo hombre. Traducción: Isabel Hernández. Editorial: Nórdica. Venta: Todos tus libros.









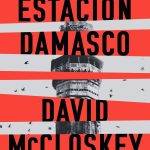

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: