Remedios desesperados (Ático de los Libros) es la primera novela del maestro del naturalismo inglés Thomas Hardy (Stinford, Reino Unido, 1840 – Dorchester, R.U., 1928). Escrita con las sutiles y avanzadas pinceladas sexuales que caracterizan su prosa, es un impresionante retrato de la sociedad inglesa. Un clásico que supera las barreras del tiempo.
Cytherea Graye es una joven venida a menos que se ve obligada a buscar empleo como dama de compañía. Cuando descubre que su enamorado, Edward, está prometido con otra, decide aceptar la petición de matrimonio del oscuro y seductor Aeneas Manston. Para su horror, descubrirá que su marido es un hombre inmoral, que recurrirá a la violencia con tal de conservarla a su lado.
Poeta y escritor inglés, Thomas Hardy estudió Arquitectura y trabajó como restaurador y constructor durante varios años. Durante esta época comenzó a escribir, pero no publicó su primera novela hasta 1871, y no sería hasta tres más tarde, con la tercera obra, cuando lograría un cierto éxito que le permitiría dedicarse por completo a la literatura.
Zenda publica el arranque de Remedios desesperados.
I. Diciembre y enero de 1835-36
En la larga e intrincada sucesión de circunstancias que merecen contarse sobre las experiencias de Cytherea Graye, Edward Springrove y otros personajes, el primer acontecimiento que dejó su impronta en esta historia fue una visita por Navidad.
En el año 1835, Ambrose Graye, un joven arquitecto que se había iniciado en su profesión en Hocbridge, un pueblo del interior, al norte de Christminster, viajó a Londres para pasar las vacaciones de Navidad con un amigo que vivía en Bloomsbury. Se habían matriculado juntos en Cambridge y, tras haberse graduado el mismo año, Huntway, su amigo, se ordenó pastor.
Graye era atractivo, franco y amable. Su mayor cualidad era la reflexión, que ejercitaba en el hogar con humor; en la naturaleza, con expresividad; y en lo abstracto, poéticamente. En las tres situaciones, con regularidad y libertad.
Con frecuencia olvidaba la mezquindad del mundo. Para muchas personas, descubrir maldad en un amigo es un hábito común; para él, una sorpresa.
En Londres conoció a un oficial retirado de la Marina llamado Bradleigh; vivía en una calle no lejos de Russell Square, con su mujer y su hija. Llevaban una existencia meramente desahogada, aunque la esposa del capitán procedía de una familia cuyo árbol genealógico enlazaba con algunos apellidos ilustres.
A ojos de Graye, la hija de Bradleigh era el ser más hermoso que había visto. La mayoría de las jovencitas del país compartían esa clase de belleza, excepto en un aspecto: ellas no tenían su porte y distinción. Un rasgo peculiar, al llamar la atención, se considera principal; de ahí que la viera como la perfección misma, por encima de sus rivales campesinas. Graye hizo algo cuya pretensión solo se eclipsaba por el riesgo: se enamoró de ella de inmediato.
Las presentaciones en sociedad, en su primera semana en Londres, le llevaron a encontrase con Cytherea y sus padres en dos o tres ocasiones. La semana siguiente, la casualidad y el esfuerzo de un corazón enamorado hicieron más frecuentes las visitas. A los padres les gustaba el joven Graye y, como tenían pocos amigos (pues sus iguales en sangre eran superiores en posición económica), le recibían en los términos más generosos. Su pasión por Cytherea no solo crecía con fuerza, sino con exaltación: ella, sin animarle abiertamente, asentía al deseo de él de pasar más tiempo juntos. Su padre y su madre habían perdido toda confianza en la nobleza del origen si se presenta desprovista de dinero y veían con placidez la incipiente consecuencia de las miradas recíprocas entre ambos jóvenes, aunque no se mostraran explícitamente favorables.
El sueño apasionado de Graye terminó con un episodio triste e inexplicable. Después de tres semanas de dulces experiencias, llegó al último estadio, una especie de Gaza moral antes de sumergirse en el desierto emocional. En la segunda semana de enero el joven arquitecto se vio obligado a abandonar la ciudad.
En la relación con la dama de su corazón, ella había mostrado una peculiar actitud amorosa: si bien se deleitaba con su presencia, como cualquier enamorada, había reprimido el reconocimiento de la verdadera naturaleza del lazo que les unía, ciega al significado y a la tendencia natural, e incluso aparentaba sentirse amedrentada ante la posibilidad de que él lo manifestara. El presente parecía suficiente para ella, sin más esperanza, cuando lo habitual, al llegar la separación, es poder considerarla un comienzo gozoso.
A pesar de sus evasivas en forma de objeciones, que resultaron un acicate, Graye decidió no postergar el asunto. Fue a visitarla por la tarde. La acompañó hasta un pequeño porche en el rellano de la entrada y allí, entre los arbustos, a la escasa luz de unas pocas lámparas que realzaban el frescor y la belleza de las plantas, profirió una declaración de amor tan hermosa como esta:
—Amor mío, querida, ¡deseo convertirte en mi esposa!
Cytherea pareció despertar.
—¡Ah! ¡Llegó el momento de partir! —respondió temblorosa y angustiada—. Te escribiré.
Se liberó de su abrazo y se alejó presurosa.
Aturdido y ardiente, Graye se fue a su casa a esperar el amanecer. ¿Quién podría expresar su asombro y tristeza cuando llegó a sus manos una nota que contenía estas palabras?: «Adiós, para siempre adiós. Nos reconocemos amantes y algo nos separa eternamente. Perdóname, debería habértelo dicho antes, pero ¡era tan dulce gozar de tu cariño! No me menciones nunca».
Ese mismo día, con el fin de zanjar una dolorosa situación, padres e hija abandonaron Londres para hacer una visita largamente postergada a un familiar en un condado del oeste. Ninguna carta o mensaje de súplica obtuvo explicación. Ella le rogó, eso sí, que no la siguiera, y lo más asombroso es que su padre y su madre, a juzgar por el tono de la carta que enviaron a Graye, parecían tan molestos y tristes como él ante la súbita renuncia de su hija. Una cosa parecía evidente: sin admitir la razón de peso de su hija, ellos la conocían y no tenían intención de revelarla.
Una semana después, Ambrose Graye dejó la casa de su amigo y no volvió a ver al amor que lo había desconsolado. De vez en cuando, por carta, Graye preguntaba por ella y su amigo contestaba. Pero, para un amante, son escaso sustento las noticias de su amada filtradas por las cartas de un amigo. Huntway no podía confirmar nada con claridad. Decía que, según creía, había sucedido un flirteo anterior entre Cytherea y su primo, un oficial de infantería, dos o tres años antes de que Graye la conociera, con un abrupto final cuando el primo partió a la India y ella al continente con sus padres, a causa de su delicada salud, que duró todo el verano. Finalmente, Huntway anunció que las circunstancias se habían confabulado para que el amor de Graye fuera aún más difícil. La madre de Cytherea había heredado, inesperadamente, una gran fortuna y propiedades en el oeste de Inglaterra, tras el repentino fallecimiento de varios parientes. Por eso habían abandonado la modesta residencia en Bloomsbury y, por lo visto, también a sus viejas amistades en ese barrio.
El joven Graye llegó a la conclusión de que Cytherea se había olvidado tanto de él como de su amor por ella. Pero él no podía olvidarla.
—————————————
Autor: Thomas Hardy. Traductora: Claudia Casanova. Título: Remedios desesperados. Editorial: Ático de los Libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


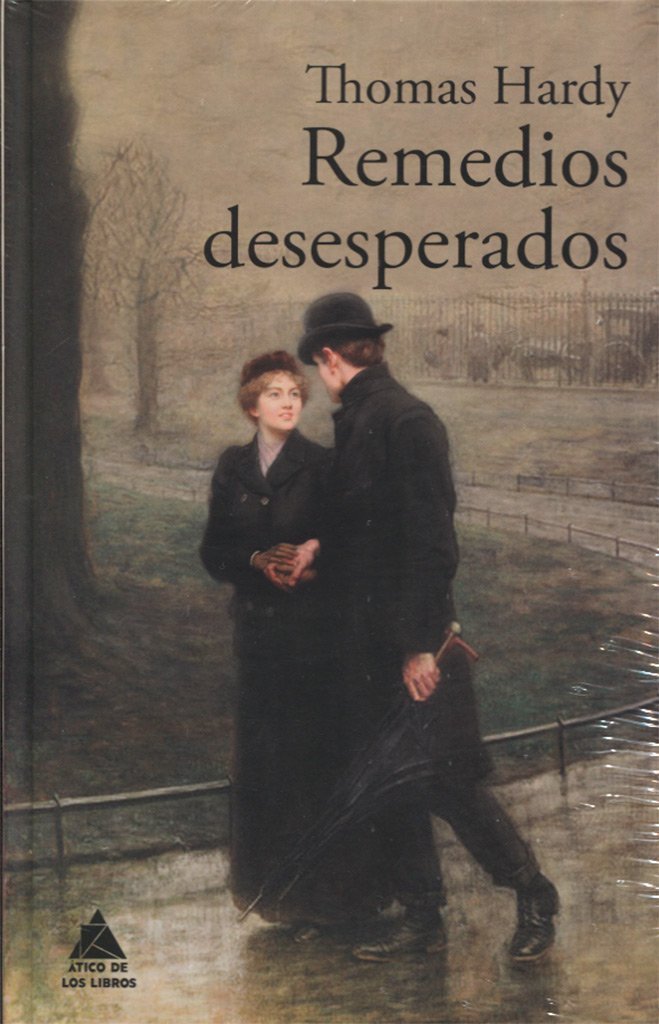



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: