Retrato del vizconde en invierno (Destino), es la última novela de Álvaro Pombo (Santander, 1939). Horacio, vizconde de la Granja, un octogenario viudo, guapo y todavía elegante a pesar de sus serios achaques, vive en un gran ático de la calle Espalter junto a sus hijos, Míriam y Aarón, a quienes acompaña con sus frecuentes visitas la amante de Horacio, Lola Rivas, veinte años menor. Él, que en su día fue un destacado intelectual español, con gran prestigio durante la Transición, ha ido dejando de escribir para encerrarse en su despacho, y parece no gustarle demasiado el prestigio y relieve literario que su hijo, también escritor, ha consolidado con su última novela. Para el ochenta aniversario de Horacio, sus hijos y Lola deciden regalarle un retrato al óleo, que encargan a un cotizado y prestigioso retratista madrileño. Este retrato va a ser una celebración del personaje y también una consagración icónica, social y artística del aristócrata.
Álvaro Pombo, miembro de la Real Academia Española, es uno de los maestros contemporáneos con títulos de novelas indiscutibles desde El héroe de las mansardas de Mansard (Premio Herralde, 1983), hasta El temblor del héroe (Premio Nadal, 2012). Ha sido galardonado con premios tan prestigiosos como el Nacional de Narrativa, el Fastenrath de la R.A.E, el premio José Manuel Lara y el Planeta 2006, entre otros.
Zenda publica las primeras páginas de la novela.
1.
Como mínimo tendrá que ser psicosomático —decide el vizconde, que lleva sintiéndose la cabeza caliente y los pies fríos toda la mañana—. Durante toda la mañana anduvo releyendo sus papeles de superficie sin hallar ningún consuelo. Bien es cierto que no halló ninguna frase —ni una sola— que no resplandeciese brevemente al leerla de corrido. Pero a la vez ni una sola lograba retener del todo su atención, estimularle lo bastante para empezar por ahí, seguir el rastro, convocar al vizconde de la Granja a enderezarse, desperezarse, tomarse formalmente tan en serio como se había tomado siempre.
Ahora —piensa— es como si el frío de los pies fríos me hubiera congelado la médula espinal. ¿Y si fuese una maldición, el guanguá que, como es bien sabido, siempre entra por los pies? Entretanto, en la gran estufa encristalada que preside su cuarto de trabajo los inviernos, arde la encina vigorosamente. La gran estufa, en sí misma considerada, es una bendición. Instalarla fue una ocurrencia grande y ensanchada del vizconde, una idea alegre que, año tras año, a mediados de octubre, ya añora el momento de prenderse. La estufa le parece el analogatum prínceps de su vida, aunque a decir verdad ninguna parte de su vida —y menos aún su vida entera— está a la altura de su estufa. Aguardaba esta estufa, tan renegrida y monumental, con sus altas tuberías al aire, pavonadas, toda la desequilibrada primavera de secano de Madrid, más todo el junio, el julio, el ferragosto enteros, con sus excesivos crepúsculos cinematográficos, más el insalubre septiembre con los nuevos avispones asiáticos, hasta llegar octubre poco menos que a pie enjuto y ser ya hora de almacenar la encina, las bienolientes astillas de pino, el momento del primer buen frío seco y encenderla por fin.
Se trata de un cuarto de trabajo exhibido (a show room tal vez), una decoración involuntaria quizá al principio. No es del todo una naturaleza muerta (un bodegón): al fin y al cabo ahí está su ocupante y usuario como una fe de vida. Pero sí viene siendo, a lo largo más o menos del último decenio, una pieza museística, una still life, digna del Victoria and Albert. Esta última cualidad no puede percibirse a simple vista, lo perceptible inmediato es un amplio despacho con su ocupante ocupado dentro en asuntos de su oficio, o bien, en ausencia del vizconde, un cuarto de trabajo de buen gusto, momentáneamente desactivado, con todas las consabidas señales de actividad intelectual a la vista: los iniciados manuscritos de superficie con la noble caligrafía del vizconde, desbaratada ya un poco por los años, los otros manuscritos de fondo, los pendientes o acabados, en sus carpetas azules o verdes, los libros de lectura habituales o recién abiertos de par en par sobre la mesa o alzados en funcionales atriles bellamente iluminados por lámparas de mesa que, estas sí, son además objetos bellos en sí mismos, jarrones de antigua porcelana o repulido bronce con su aura de ámbar oscurecido.
Es un despacho, pues, de par en par, diurno, como la propia conciencia ensayística de Horacio, el octogenario vizconde, con sus atardeceres egresados de abajo arriba —el piso del vizconde es un ático en un bloque de ocho pisos—, a partir del selecto arbolado del Jardín Botánico, en complicidad con los Jerónimos, el Prado, la Real Academia Española, el propio Ritz, tan belle époque, y los alineados bloques residenciales de la zona con su ladrillo rojo, con sus graciosos miradores de hierro forjado amparados por visillos de amplio vuelo.
Al pensar en el bienestar de su despacho o en el elegante entorno urbano donde vive, el vizconde ha ido sustituyendo con los años la representación de un lugar real por una representación maquetada, como un lugar de juguete, una instalación de Toy Story. Algo a medias entre las tiras de un cómic y la gesticulación difusamente imitativa de un preadolescente que se imagina siendo médico o militar o, como el propio vizconde, escritor, ensayista. Esta reducción vital a los módulos de una maqueta no es tanto una infantilización como una figuración imaginaria estrangulada. De hecho, el despacho es cada vez más, a ojos del vizconde (sin del todo reconocerlo ante sí mismo), un cuarto de jugar que incluye el resto de la casa, su servicio doméstico y los dos hijos, ya mayores, que aún viven con él, Miriam y Aarón.
Aarón acaba de llamar a la puerta del despacho y el vizconde, que se ha tumbado en el sofá y que detesta ser descubierto en esa posición de excesivo relajo, se alza precipitadamente y se recompone. Aarón espera un momento antes de entrar y luego entra y entonces dice:
—Papá, ¿qué hay de lo mío? Va a hacer dos meses que te dejé Espalter y no has dicho ni mu.
2.
Le amaba, ¿cómo no? Todo el mundo le quería. También el vizconde. Y a la vez le irritaba. Sólo verle ahí le irritaba ya. Y era su hijo. Un hijo de por vida que, como Miriam, su hermana, aún vivía en la casa paterna. ¿Dónde iba a vivir si no? Almorzaban juntos, incluso cenaban juntos. Con todo y con ser un piso grande, ninguno de los dos, ni el padre ni el hijo, podía evitar encontrarse con el otro en el pasillo. Ahí le tenía ahora, un preadolescente a los cincuenta. Con el aire estudiantil de un alumno que pregunta por el resultado de su examen. ¡Qué examen ni qué ocho cuartos! El libro estaba bien. Espalter era un buen libro, conmovedor, certero a su manera. Demasiado conmovedor, como una denuncia inútil. Pero era una denuncia. No tenía por qué serlo. Pero lo era. A Horacio le había irritado y desagradado ese buen libro, cuyo significado, para mayor agravación, dependía de un texto de Juan Ramón Jiménez. Por eso no había hecho comentario alguno. ¿Por eso? ¿Por qué por eso? ¿Eso qué era? Eso era parte de la irritación del vizconde, que a su vez era una totalidad compacta, como un cálculo en el colédoco. La irritación precedía a su fluidas motivaciones, que se iban sucediendo unas a otras. En este caso se trataba del texto de JRJ:
Estás aquí
fue sólo que tu alma subió a lo más insigne
Fue sólo
Estás aquí
El abrirse de un leve día triste
No sé cómo eras. Yo qué sé qué fuiste
—¿A qué vienen estos dos textos? ¿No puedes tú decir lo mismo de otro modo? ¿No puedes decir tú otra cosa? Las citas son pereza mental.
—¿Qué tienen de malo la citas? —replica Aarón—. Sólo hay esas dos en todo el libro.
—Ya. Y están sobrando.
—Pero ¿por qué?
—Porque en un texto original, como se supone que es el tuyo, de nueva planta, digamos así, una cita lo vuelve todo de golpe exégesis, hermenéutica de tercera fila, por interesante que sea el texto.
—¿No te ha gustado entonces?
—¿He dicho yo que no?
—Has dicho que no se citan citas en textos de nueva planta.
Aarón ha vuelto a equivocarse, caso de que admirar o confiar en su padre pueda calificarse así. Treinta años de trato continuado son demasiados para confundirse con alguien. Tiene que tratarse de otra cosa. Aarón sabe qué es y no quiere creerlo. Se desdice a sí mismo en esto.
Horacio había tenido siempre la capacidad de descolocar a su hijo. Aarón, en cambio, nunca había perdido el respeto a su padre o la admiración. Admiraba la seguridad en sí mismo del vizconde. Siempre le había intimidado. Era una emoción que venía de muy atrás, de la infancia. Ese temor mezclado de respeto se había difuminado con el obligado distanciamiento de los años de universidad, los viajes juveniles de Aarón, los viajes del propio Horacio, sus giras de conferencias, sus semestres como profesor invitado en California o en Nueva York. Pareció normal que entretanto los dos hijos solteros ocuparan el piso de Espalter. Miriam porque, de hecho, ejercía un vicario papel de ama de casa, casi desde la adolescencia, desde el fallecimiento de Elena, su madre. Hubo un tiempo de diáspora, que fue cambiando de estructura y también de temperatura afectiva a medida que el vizconde envejecía y comenzaba a pasar temporadas más largas en casa. Con Miriam las cosas fueron más fáciles, al tener una función definida en la familia y porque no escribía. Quizá también porque apenas tenía un perfil público. Pero Horacio y Aarón involuntariamente se parecían en público, se evocaban. Aarón había salido adelante buenamente. Había sido el hijo más querido de su madre, que le consideraba un poeta ya a los catorce. Se había convertido en profesor de Historia de la Filosofía en la Complutense.
En la preparación y publicación de Espalter, su cuarta y de momento última obra, había tenido especial importancia un alumno de Aarón veinte años más joven, el desenfadado y alegre deportista Lucas Muñoz, con quien había intimado en los últimos años. El propio Aarón se sentía sorprendido y encantado por la facilidad con que habían de pronto intimado y cobrado mutua significación. Porque el hecho era que antes de conocer a Lucas, y sin del todo quererlo el propio Aarón, había ido declinando hacia una especie de soltería monástica, entregado a los encantos de una vida indolora, cómoda y anhedónica en parte, que su amigo denominaba, sin quizá entenderlo del todo, decadencia filial. Te estás volviendo parte del inmueble —le decía medio en broma—. Toda la energía de vuestro gran piso de Espalter, incluida la manzana entera, la consume tu grandioso padre. Tu situación familiar es una situación inmobiliaria, con tu padre en el papel de anciano okupa, majestuoso y zorruno a la vez, que acabará echándote, reducido a la condición de silla. De pronto te despertarás reducido a la condición de una silla que serás tú mismo y acabarás subastado con tus otras hermanas sillas y el personal de servicio en un lote de El Chamaril.
Es agradable estar con Lucas, ir de excursiones por la sierra madrileña en su coche. Es emocionante leerle cosas. Fue emocionante convidarle a almorzar para que comprobara con sus propios ojos todo el discutible esplendor del vizconde de la Granja.
Gracias a Lucas Muñoz y a sus comentarios sobre Aarón y su padre y los demás —que implicaban la evocación de la madre y su fallecimiento cuando Aarón era aún muy joven— se decidió a escribir Espalter. El título, Espalter, se le ocurrió a Lucas Muñoz. Tiene que llamarse así —declaró una tarde, tal vez la misma en que almorzaron con el vizconde— porque el inmueble entero os empapa como un sirimiri. Eso en días malos. Y en días buenos te anima, corazón mío, como un sol de primavera. Pero es el sitio, el sitio mismo, donde todo empieza y termina, o por lo menos empieza.
Espalter es, en gran medida, un relato de la muerte de Elena. Y ahí es donde, en opinión del vizconde, está el daño irreparable, la torpeza estética y moral de su hijo. La cita de Juan Ramón Jiménez es sólo un pretexto para despotricar contra la intención elegiaca del hijo.
Tal y como el vizconde había malhumoradamente previsto, Espalter tuvo una repercusión considerable. Y no por culpa de Juan Ramón Jiménez, quizá justo al revés. Empujado por Lucas Muñoz, Aarón presentó a finales del año anterior su novelita al Nadal —Espalter es sólo una novelita al fin y al cabo— y lo ganó. Fue agobiante. Lucas resplandecía de alegría y Aarón ennegreció casi de agobio. Años atrás el propio vizconde de la Granja había presentado una voluminosa novela a ese premio, sin éxito.
—————————————
Autor: Álvaro Pombo. Título: Retrato del vizconde en invierno. Editorial: Destino. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro.


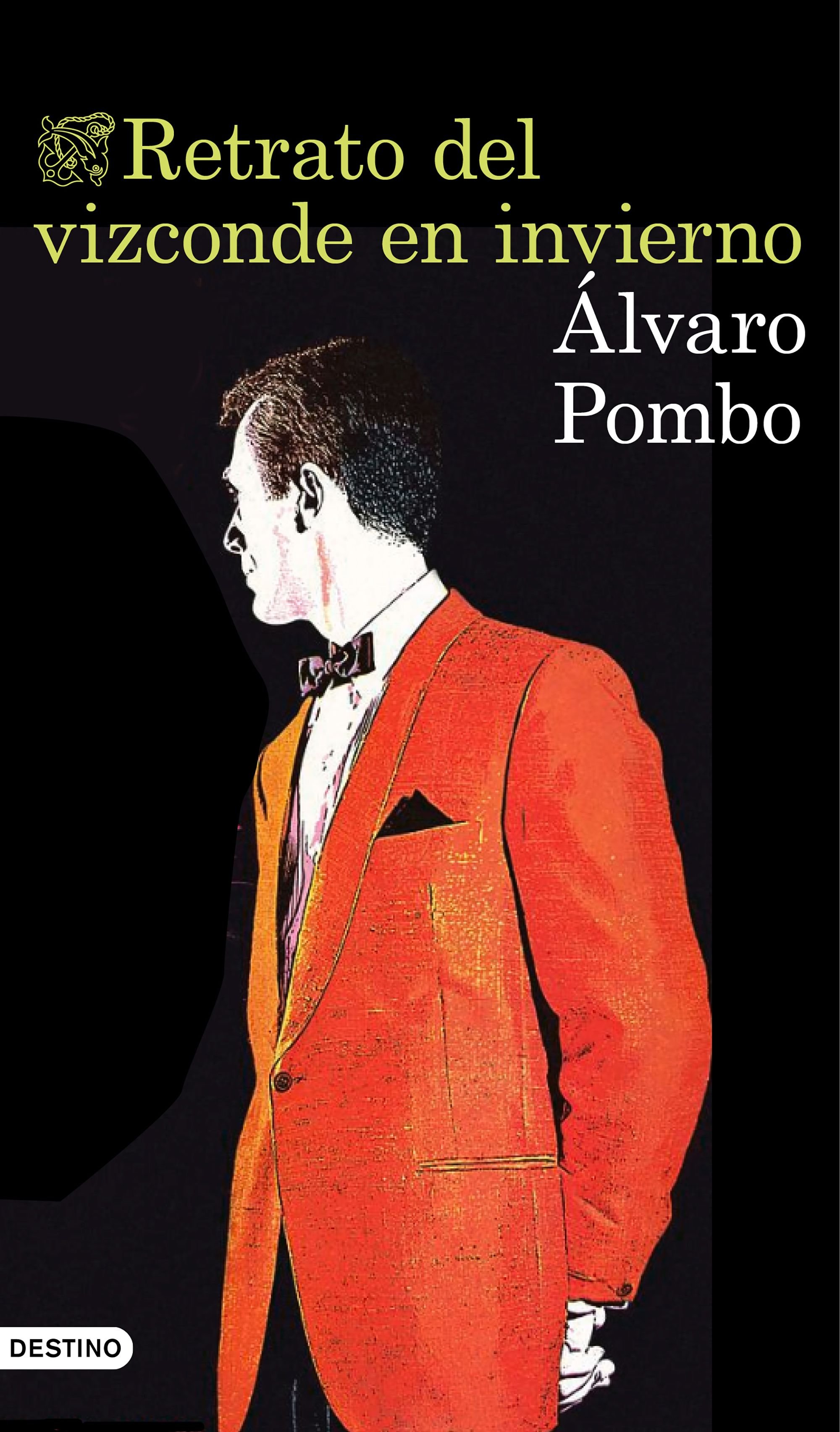



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: