Muchos cineastas de la generación de la violencia, como Nicholas Ray y Samuel Fuller, se convirtieron a finales de los cincuenta en héroes entre los jóvenes críticos de Cahiers du Cinéma, especialmente por su actitud transgresora ante los géneros tradicionales, como el western o el cine negro, que dinamitaron hasta dejarlos casi irreconocibles. Sus películas carecían del equilibrio del cine clásico, pero a cambio tenían más intensidad. Eran viscerales, una característica que bastante gente en Europa asoció con la sinceridad. Según muchos críticos, en sus imágenes se notaban las turbulencias que buena parte del cine comercial ocultaba. Sin embargo, muchos realizadores estadounidenses surgidos a finales de los cuarenta o principios de los cincuenta han dado pie a posturas bastante enfrentadas, no sólo porque hayan gustado más o menos sino porque además sus películas han sido interpretadas de maneras muy diferentes, en ocasiones como si fuesen anticomunistas y en ocasiones como si fuesen antimacarthistas (y por extensión antiamericanas).
Entre los miembros de la generación de la violencia, Richard Brooks puede considerarse una anomalía porque nadie le ha prestado la debida atención y la situación no parece que vaya a cambiar. Podría argumentarse que sus últimas películas fueron lo bastante decepcionantes como para acabar de cavar su fosa, pero exactamente lo mismo le sucedió a las últimas películas de Nicholas Ray y Samuel Fuller, cuyos prestigios no han dejado de crecer a pesar de ello. Salta a la vista que Brooks es un cineasta menos moldeable que casi cualquier compañero suyo de generación, porque sus posturas políticas siempre estuvieron lo suficientemente claras y porque, de algún modo, necesitaba menos a los cinéfilos europeos para que éstos ubicasen e interpretasen su obra. Además, el estilo de sus películas era mucho más equilibrado y comedido que el de las de Robert Aldrich o Phil Karlson. Por si fuera poco, muy a menudo se le ha considerado un simple adaptador de obras literarias, con la carga peyorativa que eso puede llegar a tener entre quienes van al cine con frecuencia. Cabe decir que sus tres pecados capitales consisten en haber leído demasiado, en haber rodado sin el nerviosismo necesario y en haber tenido sus propias ideas tan claras que no requirieron la intelección de nadie. El lado más liberal de su cine le ha colocado en el peligroso terreno donde se abocó a Stanley Kramer por ser simple, blando y, en el fondo, complaciente; el lado más literario le ha acercado a los grandes marginados de Hollywood, como William Wyler; y el estilo de sus películas, demasiado clásico para los gustos de quienes colocaron a algunos cineastas de la generación de la violencia en los altares (llámense Jean-Luc Godard o François Truffaut), no ofrecía crispación y, por tanto, no resultaba liberador.
Se sabe que Richard Brooks nació en Filadelfia en 1912 y que estudió en la Universidad de Temple, pero entre una cosa y otra apenas se tienen noticias sobre su vida. Nadie nos ha contado cómo ni quiénes eran sus padres, cuáles eran las relaciones entre ellos y su hijo; ni siquiera sabemos si el realizador tenía hermanos. Sin embargo, podemos inferir que su infancia y su juventud no fueron demasiado tensas gracias a una de sus películas más célebres, Semilla de maldad (The Blackboard Jungle, 1955), donde la delincuencia y la anarquía quedan explicadas como productos de cierto determinismo social contra el que puede lucharse siempre que uno cuente con un profesor tenaz y valiente como Glenn Ford. Poco importa si algunos personajes, en especial los adultos, resultan muy arquetípicos, porque los adolescentes en general se benefician de las interpretaciones de jóvenes actores como Sidney Poitier o Vic Morrow, que le proporcionan inmediatez y credibilidad a muchas situaciones. Cuando la película acudió al Festival de Cine de Venecia, la embajadora estadounidense presionó para que no se exhibiese, porque podía dar una mala imagen de la vida en su país.
Puede decirse que la vida familiar suele ofrecer una cara amable en la obra de Brooks. Los padres de The Catered Affair (1956), interpretados por Bette Davis y Ernest Borgnine, son esforzados trabajadores que quieren lo mejor para su hija (Debbie Reynolds), que está a punto de casarse. Tampoco los padres de Sidney Poitier y Rock Hudson aparecen mal parados en Sangre sobre la tierra (Something of Value, 1957), pues el conflicto que tienen los dos amigos de infancia cuando crecen se debe sobre todo al despertar de África y al odio que de pronto sienten los negros hacia los blancos, a quienes quieren expulsar del continente, donde ya no queda sitio para ellos. El padre de Los hermanos Karamazov (The Brothers Karamazov, 1958), interpretado de forma un tanto histérica por Lee J. Cobb, es quizás el caso más extremo, aunque se deba más a la pluma de Fedor Dostoievski que a los planteamientos de Brooks, por mucho que este último hubiese pervertido la novela del escritor ruso, convirtiéndola en un relato en el que el origen del mal está en la avaricia, el odio y el deseo de venganza. Años más tarde, en A sangre fría (In Cold Blood, 1967), Brooks mostró de manera semidocumental dos ambientes familiares muy contrastados, el de las víctimas y el de los asesinos (a quienes daban vida Robert Blake y Scott Wilson). Uno era armónico y el otro disfuncional; el primero producía víctimas y el segundo monstruos.
En 1934, Richard Brooks comenzó a trabajar como periodista deportivo para el Philadelphia Record y dos años después se fue a la cadena NBC de Nueva York, donde trabajó como escritor, locutor y comentarista de partidos de béisbol. Seguramente, aquellos eran tiempos diferentes de los que documenta Fever Pitch (1985), la última película del cineasta. En ella, Ryan O’Neal es un periodista deportivo que va a Las Vegas para hacer un reportaje sobre el juego y que descubre en sí mismo todo aquello que pretende destapar. Los jugadores y los perdedores son siempre uno solo, porque en realidad nadie gana jamás. Tampoco Ryan O’Neal, a quien vemos delante de su máquina de escribir con una botella al lado, dando fe del carácter compulsivo de muchas personas. Incluso él es un jugador con problemas, aunque los suyos sean de verdad preocupantes, porque le debe una importante cantidad de dinero a unos mafiosos y puede perder la vida si sigue dando largas.
Por raro que pueda sonar, a Brooks le sucedió una especie de involución estilística a lo largo de su carrera, en la que, en lugar de ir depurando su estilo, acabó rodando de forma anárquica y violenta, como si con el paso de los años hubiese decidido parecerse un poco más a Nicholas Ray, Samuel Fuller o Robert Aldrich. Fever Pitch y Objetivo mortal (Wrong Is Right, 1982) no sólo ofrecen una visión profundamente distorsionada del periodismo, sino que además están rodadas de una manera muy poco equilibrada, como si también desde un punto de vista formal quisieran añadir un comentario peyorativo sobre el tema. Ambas películas fueron bastante atacadas en el momento de sus estrenos, más que nada porque en ellas no quedaba títere con cabeza; por si fuera poco, resultaban demasiado nihilistas y feas. La visión más esperanzadora que ofreció Richard Brooks del periodismo aparece en El cuarto poder (Deadline USA, 1952), una de sus primeras películas. En ella, Humphrey Bogart interpreta al héroe que jamás había sido, manteniendo en pie un periódico a pesar de los muchos problemas que tiene a su alrededor: domésticos, laborales, económicos e incluso con la mafia. Su lema es que «para que un país sea libre, la prensa en él debe ser libre». Pero el personaje no acaba triunfando gracias a su idealismo liberal sino más bien gracias a Humphrey Bogart.
Richard Brooks ganó un Oscar por el guión adaptado de El fuego y la palabra (Elmer Gantry, 1960). A lo largo de su carrera fue nominado en cuatro ocasiones más, siempre por su trabajo como guionista. Su éxito como guionista en las galas de entrega de los Oscars no es una casualidad, pues él en realidad había empezado su carrera en Hollywood leyendo y corrigiendo guiones en 1942. Muy rápidamente pasó a escribir diálogos adicionales para un par de modestos westerns y dos vehículos para la actriz Maria Montez. Varios años más tarde, su verdadero talento salió a la luz en tres películas de cine negro que demostraron que había aprendido bastantes cosas de las novelas policíacas de Dashiell Hammett: Forajidos (The Killers, 1946, Robert Siodmak), Fuerza bruta (Brute Force, 1947, Jules Dassin) y Cayo Largo (Key Largo, 1948, John Huston).
Salvo en cuatro películas, Brooks siempre participó en la escritura de los guiones y en muchos casos los escribió él solo, especialmente hacia el final de su carrera. Tenía una fe absoluta en los elementos narrativos y teatrales del cine, que él consideraba el armazón perfecto de una película. Publicó tres novelas a lo largo de su vida, una adaptada al cine por Edward Dmytryk en Encrucijada de odios (Crossfire, 1947). Viendo sus películas, resulta fácil concluir que no continuó la senda trazada por los escritores de la Generación Perdida y procuró abrir la literatura y el cine estadounidenses a nuevos horizontes, más allá del folklore y de los prototipos fijados hasta entonces por Ernest Hemingway, John Steinbeck o William Faulkner. Eso lo empujó a hablar sobre el odio hacia los homosexuales en su novela The Brick Foxhole. Una de sus exploraciones más radicales la hizo en la adaptación de una polémica novela de Judith Rossner: Buscando al señor Goodbar (Looking for Mr. Goodbar, 1977), donde hablaba sobre sexualidad y represión, sobre el cuerpo masculino y el femenino en términos que aún hoy me parecen valientes e incisivos. Si las imágenes de sus películas carecían del vigor que tenían las de las películas de otros compañeros suyos de generación, sus diálogos, sin embargo, eran crispados y efectistas, aunque a menudo también resultasen un poco obvios y mecánicos, además de didácticos e instructivos. En ellos latía la rabia y la furia de quien pretende destapar cuestiones ocultas, para provocar el debate social.
Si no hubiese sido movilizado como marine, es posible que Brooks jamás hubiese vestido un uniforme militar. Cuando fue llamado a filas, la Segunda Guerra Mundial ya estaba muy avanzada y apenas le faltaba algo más de un año para acabar. Quizás por eso las dos películas que hizo de acuerdo con las invariantes del cine bélico son tan anómalas, como si en ellas el campo de batalla fuese algo secundario. También resulta llamativo que, tratando ambas un conflicto tan decepcionante y traumático como la guerra de Corea, no haya en ellas un comentario más fiero. Battle Circus (1953) sigue los pasos de un hospital móvil en la retaguardia, aguardando la llegada de heridos. La guerra, de ese modo, se transforma en una especie de abstracción que, eso sí, produce un dolor y una devastación muy concretos. Humphrey Bogart no parece el actor más adecuado para el papel de militar y tampoco para hacernos creer que está enamorado de June Allyson, una actriz con cara demasiado angelical. Sin embargo, la película sabe extraer vigor en los momentos de transición, quizás porque entonces utiliza un estilo semidocumental, que al menos le proporciona verosimilitud a ciertas imágenes. Está claro que a Richard Brooks le faltaba la experiencia que a Samuel Fuller le sobraba en el universo castrense. Para ser justo con él, quizás debería precisar más al respecto e insistir en que Richard Brooks fue un soldado en la retaguardia, mientras que Samuel Fuller fue un soldado en primera línea de fuego. Esa misma sensación es la que a veces proporcionan casi todas sus películas, que parecen hablar siempre desde la distancia, sin ser capaces de entender por completo los conflictos sobre los que hablan, de ahí que a menudo resulten insuficientes.
Take the High Ground (1953) es algo mejor que Battle Circus, aunque tampoco sea excesivamente distinguida. Una vez más, nos sitúa lejos del campo de batalla, en un campamento donde los reclutas se preparan para el ejercicio de la guerra. Como hoy en día ese universo nos parece más familiar, sobre todo gracias a La chaqueta metálica (Full Metal Jacket, 1987, Stanley Kubrick), las virtudes de esta película son menos obvias.
Ya dije con anterioridad que Brooks no tuvo excesiva fortuna con los géneros canónicos, como el western o el cine negro, de ahí que su obra pareciese menos iconoclasta con respecto al viejo Hollywood que la de otros compañeros suyos de generación. Sus aportaciones al western, sin ir más lejos, son anómalas ante todo porque suelen centrar su atención más en los caballos que en los indios o en los vaqueros. Aun así, son modélicas. La última caza (The Last Hunt, 1956), sin ir más lejos, sabe trascender su espíritu ecológico y presenta, además, un extraordinario grupo humano en el que hay cazadores profesionales que íntimamente odian su profesión (Stewart Granger), excombatientes que ya no son capaces de librarse de la violencia acumulada en el campo de batalla (Robert Taylor), un lisiado sin miedo a la vida (Lloyd Nolan), un mestizo atormentado (Russ Tamblyn) y una india vejada por las circunstancias (Debra Paget). Entre todos ellos hay una interacción que siempre conduce a estallidos de violencia. Cuando dejan de exterminar búfalos, dirigen sus revólveres y sus rifles hacia sí mismos.
Los profesionales es el más convencional de sus tres westerns, pero aun así es el más vigoroso. Sus personajes tienen el lado mítico de los antiguos héroes del Oeste, en medio de un contexto diferente, cuando en Estados Unidos hubo voces que comenzaron a cuestionar su intervencionismo fuera de sus fronteras, en especial en Vietnam, donde por aquel entonces se estaba desarrollando una desastrosa guerra. Su siguiente western, Muerde la bala (Bite the Bullet, 1975), es el más doloroso de todos, porque en él los caballos aparecen como las víctimas de un universo que comienza a desvanecerse y que sólo se mantiene vivo para hacer con él un poco de espectáculo.
Brooks había conocido a la actriz Jean Simmons durante la filmación de Los últimos cazadores, porque ella acudía de vez en cuando a los descansos de rodaje para estar con su marido, Stewart Granger. Para cuando el director decidió incluirla en su película El fuego y la palabra, ella acababa de divorciarse. Ese mismo año, Richard Brooks y Jean Simmons se casaron. En adelante, la actriz rodó Espartaco (Spartacus, 1960, Stanley Kubrick) y comenzó un abrupto declive del que ya nunca saldría, ni siquiera con el papel principal de Con los ojos cerrados (The Happy Ending, 1969), en la que Brooks parecía estar haciendo una sesión pública de psicoanálisis. La esposa de vida rutinaria y vacía que de pronto decide dejarlo todo e irse en busca de nuevos estímulos posiblemente era la historia de Jean Simmons tras un matrimonio que sepultó su carrera como si tratase de una losa. Al cineasta le interesaba preguntarse cuál podía ser el rol de un ama de casa si de pronto ésta decidía buscar su lugar en el mundo fuera del hogar, pero al final del viaje no había respuestas. Una persona confundida suele llevarse una desagradable sorpresa si busca seguridad en los demás, porque, según la película, nadie se libra de arrastrar cierto grado de confusión.
Buscando al señor Goodbar fue realizada el mismo año en que Richard Brooks y Jean Simmons decidieron divorciarse, tras haber tenido un hijo en común y haber arrastrado durante sus últimos años de matrimonio unas relaciones bastante tensas. Es posible que esto último determinase al cineasta a buscar un final para Con los ojos cerrados, que creyó encontrar entre las páginas de una polémica novela cuyo nihilismo acabó transformado en un guión de claros ecos freudianos. Una profesora de niños sordomudos (Diane Keaton) se convierte cada noche en una mujer liberada que necesita sexo. Sus encuentros con gente de todo tipo ponen de relieve la superioridad intelectual de ella y al mismo tiempo lo poco que eso sirve cuando uno coquetea con las criaturas nocturnas.
Brooks fue un excelente director de actores, aunque no fuese el mejor constructor de personajes de la historia del cine. Lee J. Cobb, Paul Newman, Shirley Jones, Ed Begley, Geraldine Page, Shirley Knight, Jean Simmons y Tuesta Weld fueron nominados al Oscar por papeles en películas de Brooks. Muchas de sus obras se benefician de la interpretación de sus actores, como sucede en Lord Jim (1965), donde Peter O’Toole repite una parte de su personaje en Lawrence de Arabia (Lawrence of Arabia, 1962, David Lean), proporcionándole la ambigüedad que le roba en todo momento el guión, que sólo pretende presentarlo como una nueva versión de Jesucristo. La película está demasiado poblada pero tiene un malvado irresistible gracias a James Mason y marca un antes y un después en la obra de Brooks porque a partir de ella él pasó a ser un cineasta independiente.
Crisis (1950), su primera película, era asimismo un estudio sobre los conflictos morales que asaltan a los occidentales cuando deben tomar decisiones fuera de sus fronteras, en países extranjeros. Allí, un doctor (a quien daba vida Cary Grant, que fue quien ayudó al realizador a producir la película) tiene que decidir entre operar el tumor cerebral de un dictador latinoamericano (José Ferrer) o dejarlo morir. Por supuesto, la película luego rebaja su carga moral y hace que la esposa del doctor (Paula Raymond) caiga en manos de un grupo revolucionario que amenaza con matarla si el doctor deja que el dictador salga con vida de la operación. Desgraciadamente, en este argumento los ecos de Graham Greene o incluso Julien Green no pasan de ser eso, ecos. Al final, el resultado es más cerebral que visceral, más forzado que sincero.
Samuel Fuller y Nicholas Ray acabaron de construir sus mitos en Europa; Richard Brooks, sin embargo, jamás encontró su sitio allí. Su película El milagro del cuadro (The Light Touch, 1951) es un extraño thriller con toques de comedia suave, en el que incluso un ladrón estadounidense (Stewart Granger) se encuentra desplazado en Europa, entre ladrones sin escrúpulos y sin fe. Algo muy parecido le sucede al escritor (Van Jonson) de La última vez que vi París (The Last Time I Saw Paris, 1954), de quien echamos en falta la desesperación de Francis Scott Fitzgerald al final de su vida, cuando escribió El crack-up para recordarnos que «toda la vida es un proceso de demolición». La película no consigue otra cosa que recordarnos de forma continua que el escritor echa de menos su país y que no acaba de encontrar su sitio entre los europeos. En ese sentido, Dólares (Dollars, 1971) es su obra más satisfactoria, al menos por no caer en ciertos tópicos hoy demasiado superados y por presentar a un caradura (Warren Beatty) y a una prostituta (Goldie Hawn) como los héroes imposibles de una historia sobre aficionados que roban a ladrones profesionales.
Richard Brooks murió en 1992, y desde entonces su obra ha ido desvaneciéndose poco a poco. Nadie parece interesado en reivindicarle, ni en Estados Unidos ni en Europa. En su país muy a menudo se excluye a quienes no siguen ciertas reglas de cortesía (relacionadas con la fidelidad absoluta y ciega); y aquí, en general, se ignora a cuantos no participan de una concepción de América absolutamente peyorativa.










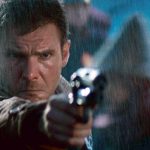

Menos mal que queda gente culta que entiende de cine y no lo considera un ministerio. Gracias.
¡¡¡Mil gracias a ti!!!