Robinson Crusoe es una historia que ha dado nombre a un tipo de experiencia (“ser un Robinsón”) y hasta a una isla (desde 1966, la anteriormente llamada Más a Tierra, propiedad de Chile, donde pasó cuatro años Alexander Selkirk, el náufrago escocés a quien a menudo se considera inspiración de la trama). En 2019 cumple trescientos años desde su publicación, en medio de una gran oleada revisionista sobre si las caperucitas deben desaparecer de los colegios y sobre si quedará algún libro anterior al siglo XXI libre de las iras de un colectivo u otro. Y a este respecto, la verdad es que The Life and Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner (por no seguir con un título varias líneas más largo y lleno de spoilers) lleva bastante tiempo ganándose calificativos negativos en cuanto a cuáles de sus valores resultarían aceptables al público de años posteriores a su aparición, según hayan ido cambiando las actitudes de cada sociedad en asuntos como la raza, el sexo, el nacionalismo, el imperialismo y los derechos humanos. Por un lado es una historia de notable autoconfianza, capacidad de sufrimiento, entereza y adaptación en solitario a un medio hostil durante décadas (haciendo además un juicioso empleo de los recursos naturales disponibles), y por lo tanto ejemplo casi insuperable de “resiliencia” humana (si de aquella hubiera existido el palabro), pero por otro lado todo el tema de un hombre blanco adueñándose de un territorio entero en otro continente por el mero hecho de poner el pie sobre él, y toda la parte de su man Friday sirviente es cierto que rechina bastante, y cada vez más, porque una cosa es no juzgar el pasado con los ojos del presente y otra no aprovechar las lecciones de la Historia, que no por nada se la apoda “la maestra de la vida”. Robinson llega a decirse a sí mismo: “Era una feliz reflexión que a menudo me hacía: ver cuánto me parecía a un rey”, pero poco más tarde incluso Jean-Jacques Rousseau, que lo consideraba “el más acertado tratado sobre educación natural”, silenciaba el empleo de Crusoe como tratante de esclavos y dueño de una plantación en Brasil. De entre todas las adaptaciones y revisiones que se han hecho, incluyendo secuelas y novelas “inspiradas en”, que a menudo han merecido el calificativo de “robinsonadas”, hoy nos fijamos en la película rodada por Luis Buñuel en México en 1954.
[Aviso de destripes de barcos en todo el texto]
Cuando se publicó el libro el 25 de abril de 1719 no existía el concepto de “novela”, nadie lo llamó así, y de hecho no fue hasta más tarde cuando se lo empezó a considerar como posiblemente la primera novela de la historia de la lengua inglesa. Dos meses antes, su autor, Daniel Defoe, había escrito en el Weekly Journal proponiendo la idea de que la South Sea Company fundara una colonia británica en la desembocadura del Orinoco, haciendo uso, se supone, del contrato que había firmado la compañía para llevar miles de esclavos negros al año desde África a Sudamérica. Qué casualidad, entonces, que su relato publicado justo a continuación trate de cómo sobrevive un marino inglés en una isla a 40 millas del Orinoco tras naufragar su barco negrero, a base de firme labio superior, temor de Dios y espíritu emprendedor. Y véase por dónde, al año siguiente la South Sea Company quebró, mientras que Robinson Crusoe iba ya por la cuarta edición y tenía dos continuaciones (Farther Adventures, etc, y Serious Reflections, etc).
Según el libro, Crusoe era un auténtico peligro navegante. Contra los deseos de sus padres, que quieren que haga derecho, se embarca… y naufraga. Su pasión por el mar es tan grande, sin embargo, que vuelve a embarcarse, pero su barco es capturado por piratas marroquíes… y Crusoe es convertido en esclavo de un moro. Dos años después, escapa en un bote junto a un chico llamado Xury, y los rescata un barco negrero portugués camino de Sudamérica. Crusoe, con todo el morro, vende a Xury al capitán y se compra una plantación en Brasil, que mantiene a base de esclavos. Visto todo esto, no resulta raro que esta parte quede fuera de la mayoría de las adaptaciones modernas, porque menuda pieza el Robinsón como héroe protagonista.
Años más tarde, Crusoe se vuelve a embarcar para ir a traer más esclavos de África, y es entonces cuando por fin se produce el famoso naufragio que lo retendrá a solas en una isla desierta durante veintiocho años, con un perro y dos gatos como únicos co-supervivientes, a los que añade un loro local como única compañía. Bueno, ellos y una Biblia. Porque dando gracias a Dios y leyendo de ella frecuentemente, rescata lo que puede del pecio antes de que se hunda del todo, y con tiempo y una caña se hace un refugio en la boca de una cueva, con una valla y todo, se fabrica más herramientas, planta cebada y arroz, cría cabras, seca pasas, caza, hace cacharros de alfarería, come tortuga o pulpo, “esa otra bestia marina de la que dicen que algunos carecen de la fortaleza de ánimo para comérsela” (este no era gallego, como se ve) y hasta lleva un calendario a base de muescas en la madera. Es un curro extenuante, pero nuestro hombre va saliendo adelante muy apañadamente.
Un día, Robinson descubre que la isla es usada a veces por caníbales para traerse a ella a sus prisioneros y darse un festín con ellos. Lógicamente, Crusoe no les descubre su presencia, aunque ha de contenerse a sí mismo de su primer impulso de matarlos (él solo, a todos, los tiene rodeados) por esa cosa tan abominable que le hacen a la gente. Luego se lo piensa mejor, y en una muestra clara de su escala de valores, decide que mejor va a intentar liberar a un par de los cautivos, pero no por amor a la vida ni nada, sino para convertirlos en sus sirvientes. Entonces uno de los presos se escapa por iniciativa propia, Robinson le ayuda y lo oculta, y cuando los caníbales se van, se queda con el fugado, llamándolo Friday (Viernes) por el día de la semana en que todo esto ocurrió (para algo tenía que valer el calendario). A partir de entonces, se porta con él en plan miniconquistador y minicolonizador, enseñándole inglés, convirtiéndolo al cristianismo y haciéndolo, en suma, una persona de provecho, incluyendo el prohibirle a él también practicar el canibalismo.
A finales del siglo XIX Robinson Crusoe era, básicamente, el libro no religioso más exitoso de la Historia (e incluso lo de “no religioso” habría que examinarlo bastante), y esta es la escena crucial que explica su éxito en aquel tiempo: no era solo que la intrepidez de Crusoe lo hiciera admirable a los ojos de los lectores, sino que fue un sistema político completo el que colocó múltiples ejemplares de este libro (de esquema simple y sin grandes complicaciones psicológicas más allá del sobreponerse a todas las adversidades) en equipajes, barcos, puertos, mochilas de ejércitos, misiones, mercados y cualquier otro lugar donde pudieran hallarse obras impresas por todo el mundo conocido, conquistado y colonizado. La consideración de que es normal esclavizar a un (así considerado) inferior, pero no el matarlo para comerte su carne, como animales que al fin y al cabo somos, es una reducción cruda, pero muy efectiva, del ideario judeo-cristiano-capitalista-imperialista que cristalizó, aunque no solo, en las posesiones británicas y de otras naciones europeas. Una edición hecha por la Universidad de Cambridge en 1900 llamaba al lector a admirar en la obra “los recursos y el sentido común práctico que han convertido a Gran Bretaña en la potencia colonial más grande del mundo”, y tres años más tarde Thomas Godolphin decía que “nada, ni siquiera el fútbol, hará más para mantener y extender el dominio de lo anglosajón que el espíritu de Robinson Crusoe, que se puede resumir en este consejo: nunca mires a otros para que hagan por ti lo que puedes hacer tú por ti mismo”. Todo esto fue escrito, seguramente, por gente rodeada de sirvientes y que veía cómo eran otros los que tenían que poner todo eso en práctica. No es casualidad que la expansión del imperio británico coincidiera con la de su literatura en los siglos XVIII y XIX. Y eso que Daniel Defoe era hijo de un inmigrante alemán.
La historia completa de Crusoe podría verse, desde otro punto de vista, como la de un sabio veterano que tras haber experimentado en carne propia durante muchos años lo difícil que es sobrevivir a solas en esa isla, no solo rescata a alguien de una muerte segura (puede que con una comprensible parte de motivo interesado en hacerse la vida menos difícil a base de conseguir ayuda extra), sino que enseña a ese alguien cómo hacer lo mismo, pero de igual a igual. Pero no: el enfoque de Robinson es que el nuevo le haga de sirviente, no de socio, y además todo esto es ser buen cristiano. El colmo de todo es que Defoe, como buen presbiteriano, puritano militante en el sentido original del término, sí que encuentra espacio a través de Crusoe para criticar la conquista española de Sudamérica. Y es la naturalidad con la que se cuenta todo esto, sin asomo de que a nadie le pueda parecer mal nada de ello, lo que resulta precisamente más revelador. Un siglo más tarde, las novelas (ya así llamadas desde el principio) de gente como Jane Austen o las hermanas Brontë están llenas de admirables fortunas hechas en América, África o Asia, en el caucho, el azúcar o las especias, sin tampoco ninguna indicación de que poner algo así en el currículo de un personaje lo tilde o lo coloree de nada en especial, salvo quizá de decidido, valiente y emprendedor. Y hasta dos siglos más tarde, ya empezado el XX, tampoco se llega a levantar una ceja al respecto en obras de gente como E. M. Forster. Prosperar esclavizando a otros es simplemente un hecho que ocurre en la vida, una vida muy lejana, en la que es mejor no pensar mientras consumimos lo que produce.
Tras otra porción de años, y ya casi llegando a las tres décadas de estancia en la isla, Robinson puede abandonarla por fin. El mecanismo usado, más o menos simplificado según las versiones, es el de la llegada de más caníbales, más prisioneros (uno de ellos español y otro, casualidad de las casualidades, el mismísimo padre de Viernes) y hasta un grupo de amotinados a la isla, lo que al fin le procura sitio en un barco a Europa. La película de Buñuel acaba aquí, con Robinson embarcado camino de vuelta a casa, pero el libro aún continúa, mostrando a un Crusoe irredento en cuanto a perseguir su fortuna brasileña, que no tiene empacho en reclamar tras tanto tiempo, vía escala en Lisboa. Tras parar en Portugal, Robinson rehúsa navegar en barco más de lo necesario (no me extraña, con los antecedentes que hemos visto), y viaja a Inglaterra por tierra, teniendo una última aventura junto a Viernes y unos lobos hambrientos cruzando los Pirineos.
Uno de los motivos por los que puede notarse que Robinson Crusoe ha sido, si no una obra influyente siempre, al menos sí muy conocida desde que se publicó, es la gran cantidad de citas sobre ella hechas por numerosos otros autores, entre ellos Virginia Woolf, que la consideraba “más una producción anónima de una raza entera que esfuerzo de una sola mente”, y James Joyce, que subrayaba lo prototípico del colono británico anglosajón que resultaba Crusoe: “la viril independencia, la crueldad inconsciente, la inteligencia lenta pero eficaz, la apatía sexual, la calculadora taciturnidad”. Los famosos viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, publicados siete años más tarde, pueden verse como la otra cara de la moneda de la capacidad humana para mejorar el mundo a base de viajes, conquista y civilización (¿qué puede más, la sociedad o el individuo?), e incluso el Ben Gunn de La isla del tesoro, un náufrago durante varios años que viste asilvestrado y no para de hablar de la providencia divina, es más bien un Crusoe robado, aunque por otra parte R. L. Stevenson consideraba que Defoe no tenía “la décima parte del estilo ni la milésima parte de la sabiduría” de novelistas profesionales como Samuel Richardson. En La piedra lunar uno de los protagonistas es tan fan del libro que considera a cualquier persona “pobremente leída” si no se lo ha calzado. Forster, antes mencionado, consideraba peyorativamente a esta obra como “un manual para boy scouts“. J. M. Coetzee tiene una novela de 1986, Foe, re-contada desde el punto de vista de una mujer. Y en fin, sus temas morales, religiosos, sociales (a pesar de los poquísimos personajes) y civilizadores han dado lugar a riadas de estudios, tesis y ensayos de todo tipo.
En 1950, Luis Buñuel empezó a trabajar en una adaptación cuyos productores querían juntarlo nada menos que con Orson Welles. Para intentar convencerlo, llevaron a Buñuel a ver a Welles haciendo de Macbeth, pero en lugar de eso, Buñuel rechazó a Welles por gordo y vocinglero y pidió que ficharan al que hacía de Macduff en la misma obra, el irlandés Daniel O’Herlihy. En otro ejemplo de “cosa que hoy no se permitiría”, se contrató para hacer de Viernes, según el libro un indio caribe, al mexicano Jaime Fernández, untando tanto su piel que más que indio parece negro. La película se rodó, como era costumbre en la época, en inglés y español simultáneamente, en lugar de rodar solo una de las dos y doblarla después.
Dado que la mayor parte del filme es sobre Robinson a solas en la isla, se tiene la excusa perfecta para rellenar el tiempo con extractos en off del libro original mientras Crusoe se las ingenia para sobrevivir. Al ir al barco a rescatar lo que pueda, el oro ya no le sirve de nada, y el auténtico tesoro es yesca y pedernal para hacer “¡Fuego! Más precioso para mí que todo el oro del mundo”. Crusoe también reconoce su propia incapacidad inicial para hacer nada: “¿Cuántas veces había visto a mis sirvientes hacer esto, y sin embargo yo, dueño de sirvientes, no sabía siquiera encender mi propia fogata? (…) Yo nunca había tocado un hacha, ni cualquier otra herramienta. Era un obrero bastante malo, y todo esto me costó mucho tiempo”.
Para quien se pregunte cuánto del sello Buñuel más o menos reconocible hay en la película, al menos en lo tocante a su faceta más surrealista, la verdad es que el film, de solo 92 minutos, está rodado de una forma bastante directa, con solo un par de escenas oníricas dando un toque diferente. En una de ellas, un Robinson aquejado de fiebre sueña con su padre, que lo abronca por haberse ido de casa, donde “tenías lo mejor de todos los mundos posibles (…), salvado de las miserias del trabajo y la dureza del estado más bajo de la humanidad, y a la vez avergonzado por el orgullo, la envidia, el lujo y la ambición de su estado superior (…). La nuestra es la estación media de la luz, hijo mío. Hasta los reyes te habrían envidiado (…). Tu madre y yo te perdonaremos, pero recuerda: Dios no te perdonará. Morirás como un perro (…)”. Sin embargo, una vez recuperado de la fiebre, Robinson parece haber exorcizado ese demonio en particular, y aunque le cuesta años, “aprendí a ser el dueño de todo en la isla… excepto de mí mismo. A veces, en mitad de mi trabajo, la angustia de mi alma y mi soledad se me echaban encima como una tormenta”. El punto más bajo llega cuando Rex, el perro que se había salvado junto a él del naufragio, muere, y Robinson llega a recurrir a un valle con eco para poder hacer como que oye otra voz humana. La lectura de la Biblia, que en el libro es una roca de firmeza, aquí se convierte en otro ingrediente más que podría haberle conducido a la locura: “El mundo parecía una bola giratoria, sus océanos y continentes una ponzoña verde, y yo mismo algo sin propósito ni significado”.
En el decimoctavo año de su soledad, aparece Viernes. Una vez que logra asegurarse de que el salvaje se va a limitar a comer carne de animal y no va a usarlo a él para saciar su apetito, se muestra tan satisfecho que “algún día, si te portas bien, te enseñaré a fumar. ¡Qué placentero era una vez más tener un sirviente!”. Fernández, que no hablaba inglés, se vio así rodando la película como el propio Viernes en la historia: aprendiendo las cosas sobre la marcha y repitiendo como el loro de Robinson lo que este (y el guion) le hacía decir. Luego llega un momento en el que Robinson se plantea si dejar marchar a Viernes o no. Él ya había intentado años antes hacerse una canoa e ir a buscar tierra firme, pero una tormenta se lo impidió, y ahora llega incluso a ponerle a Viernes los grilletes que una vez estuvieron destinados a los esclavos que iba a buscar a África. Viernes a todo este tratamiento reacciona declarando su “amor” por su “amo”, y asegurándole que ya solo querría volver con los suyos si fuera yendo con él también. Al final, Robinson se ve obligado a reconocer que “Viernes era un amigo tan leal como cualquier hombre pudiera desear. Con sus muchas habilidades, enriqueció mi vida en la isla. Habíamos encontrado que los dos trabajando juntos podíamos hacer mucho más que separados (…). Estos fueron los años más felices que pasé en la isla”. A medida que aprende inglés, Viernes llega incluso a ponerle en apuros teológicos: “Si Dios más fuerte que diablo, ¿por qué Dios no mata diablo?”. Pero aun así Robinson lo sigue tratando como a un chiquillo: “Porque sin diablo no habría tentación ni pecado. El diablo ha de estar ahí para que tengamos una oportunidad de escoger el pecado o resistirlo”. “Y si Dios deja a diablo tentarnos, ¿por qué Dios enfada cuando pecamos?”. “Jajaja”, dice Crusoe dirigiéndose al loro, como si este fuera más inteligente. “¿Entiendes eso, Poll? Viernes no puede meterse estas cosas en la cabeza”.
Y finalmente, cuando tras veintiocho años llega una salvación traída a base de motines y violencia, Robinson pregunta: “Por lo que has visto hoy, Viernes, ¿no estás un poco asustado de volver conmigo a la civilización?”. “If Master is not, Friday is not”. Pobrecillo, la que le espera.






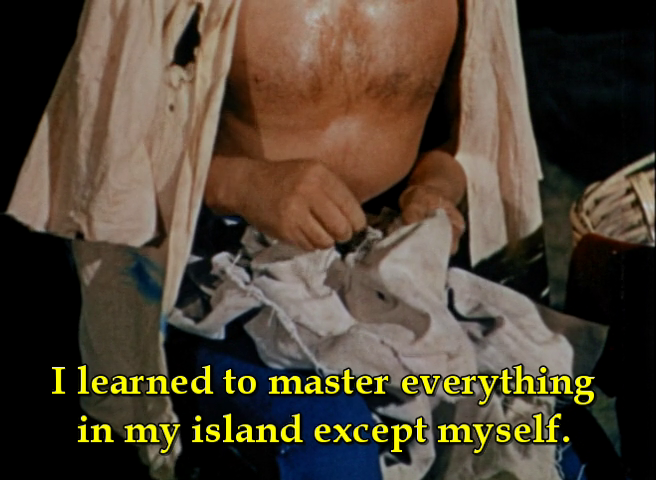





Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: