La mejor biografía de Lovecraft jamás escrita. ¿Por qué dejar para el final lo que no debería esperar? S. T. Joshi, el mayor especialista en la figura del “caminante de Providence” —me quedo con la descripción de Roberto García-Álvarez, excelente biógrafo, mucho más atinada que la melancólica y a todas luces falsa del “solitario de Providence”, popularizada desde hace medio siglo—, la define como “una de las más exhaustivas y detalladas” sobre la figura de Lovecraft, “la guía más sólida” sobre el hombre que creó el más asombroso corpus mítico moderno (comparable en profundidad filosófica a las mitologías antiguas) “que podemos encontrar en español”. Yo, que he leído lo mío acerca de Lovecraft, voy a ir más lejos todavía que Joshi: la biografía escrita por Roberto García-Álvarez es el libro más importante que se haya atrevido nadie a concebir y sacar adelante sobre una figura tan poco biografiable como la de Lovecraft. Hablar de osadía no es una exageración: para ahondar en lo que dio de sí la vida lamentablemente breve de un hikikomori como Lovecraft, todavía más hikikomori que el hikikomori Proust, es preciso remangarse y hacer frente a miles de cartas, propias y ajenas, a veces de sesenta o setenta pliegos, en las que se da cuenta de una pasmosa y ensortijada, pero narrativamente poco agradecida, vida cuasi de interior. Después es preciso ordenar esos datos, interpretarlos coherentemente en los términos del espacio exterior —el contexto temporal de un individuo que, como Kafka, estaba hecho de literatura— y un espacio interior que lo devoraba todo. Lovecraft era un caballero del siglo XVIII en medio de la aparatosidad tecnológica de principios del siglo XX. En vez de sucumbir al ruido y a la furia del tiempo en que le tocó vivir, más bien se dedicó a extender, como una capa de mantequilla, su verdadero siglo en torno a sí.
El Lovecraft de esta biografía —“Roderick Usher nacido un siglo tarde”, en las palabras de su corresponsal Vincent Starrett—, que se nos ofrece, además, cuidadosamente ilustrada, con retratos y fotografías de época, y una selección de cubiertas en color de las revistas en las que fueron publicados sus relatos, recupera para nosotros al hombre culto que fue, al transterrado aristócrata sajón, al menos conocido amante de los animales (el gatito Oscar, al que dedicó un poema tras su muerte, si no recuerdo mal atropellado) y a ese sujeto tan poco hecho para el mundo que hasta comía lo mismo cada día (dónuts y latas de judías con tomate) porque no sabía cómo ganar el dinero para comprar algo mejor. Medía metro ochenta, llegó a pesar sesenta y seis kilos. Era educado, gentil, viril de esa forma un poco amanerada del hombre al que su madre había vestido de niñita. Pero también era un tipo desproporcionadamente orgulloso que no debió de caer bien ni cuando era un mocoso: aquí tenemos su aversión a los deportes, a los juegos escolares, a los pasatiempos del periódico de los domingos. Aquí tenemos su entrañable racismo, su condición de abstemio, su rancia voluntad de convertir en abstemios a los demás. Otras cosas no dejan de llamarnos la atención: iba al cine, por ejemplo. Ya sé que hablamos del siglo XX y que el cine era un entretenimiento popular, un teatro de luces, con sus pianos destartalados al pie de la pantalla. Pero realmente cuesta imaginar a Lovecraft haciendo cola bajo una marquesina y sacando una entrada para ver a Charlot. Esa es otra cosa que nos choca: le gustaba Charlot. Aunque encontraba un millón de razones para que no le gustase: “La atmósfera de mugre nubla demasiado a menudo el mérito de sus obras. Al cabo de un tiempo, el fastidiado ojo se cansa de tanto andrajo y tanta suciedad”. En 1917 ganó veinticinco dólares en un concurso de críticas cinematográficas organizado por el Fay’s Theatre de Providence. La película a reseñar era The Image Maker of Thebes, dirigida por Edgar Moore, protagonizada por Valda Valkyrien (una danesa que en algunas fotografías se parece un poco a Oscar Wilde), hoy perdida. A Lovecraft no le gustó nada la película, que en una carta describía como un “producto amateur y tosco que trata la reencarnación de una manera lastimosa y trillada, sin la menor sutileza ni ninguna habilidad técnica.” La crítica de Lovecraft, al igual que la película, también se perdió.
Los años de formación de Lovecraft, en los que se cimentó su fama de “recluso excéntrico”, los relata Roberto García-Álvarez de un modo apasionante: y eso que de lo que hablamos, básicamente, es de un hombre sentado en una silla. Lovecraft pasó nueve años sin escribir ficción, desde los dieciocho años a los veintisiete, convencido de su falta de talento para la poesía y los relatos. Sus amigos le convencieron de todo lo contrario. En tres años concibió los rudimentos de su cosmología nihilista, concibió Dagón, llegó a escribir uno de sus relatos breves más directamente encantadores de cuantos salieron de su retorcida imaginación, “Polaris”, un cuento dunsanyano antes de que descubriera a Dunsany, y donde por primera vez se mencionan los famosos Manuscritos Pnakóticos, creados por la gran raza de Yith eones antes de que el hombre apareciese sobre la faz de la tierra. Me gusta mucho el resumen que Roberto García-Álvarez hace en su biografía de esta joyita que desde hace cien años no ha dejado de brillar:
«[Lovecraft] escribió un texto de unas mil quinientas palabras titulado “Polaris”, que se publicaría en el periódico de Galpin —Philosopher— en 1920. Mientras brilla la estrella polar en el cielo, el narrador sufre el recuerdo de una memoria ancestral y cree ser ciudadano de Olathoë, situada en la meseta de Sarkia, en las tierras de Lomar. La ciudad está siendo amenazada por los Inutos. Puesto que el narrador cumple los requisitos de los protagonistas lovecraftianos —estudioso, débil y quebradizo a nivel nervioso—, no se le admite para la lucha, así que lo colocan como vigía en la torre. Allí debería estar atento a la llegada del enemigo, sin embargo se duerme y despierta en su forma moderna y mortal… La inspiración para escribir el relato, sin embargo, no le vino de Poe ni de ningún otro escritor, sino de una discusión filosófica con Maurice W. Moe. En una carta, Lovecraft le contaba un extraño sueño que había tenido y que sería el núcleo de “Polaris”, comenzando una polémica sobre la religión y sobre “las diferencias entre sueño y vigilia y apariencia y realidad”. Moe sostenía que la creencia en la religión es útil para mantener la moral y el orden social más allá de si la religión es cierta o falsa. Después de relatar el sueño, Lovecraft le dice que, según el pragmatismo de Moe, su sueño debería ser tan real como su presencia sobre la mesa en la que estaba escribiendo y que, por tanto, si la realidad o no de nuestras creencias era intrascendente, podría decirse que él había sido en realidad un espíritu flotante en aquella extraña ciudad de ensueño».
(Uno sólo puede sentir debilidad por los escritores y en general por quienes creen que la realidad es sólo un tipo distinto de sueño.)
Los nombres sobre los que Roberto García-Álvarez se detiene al explorar las influencias de Lovecraft conforman una historia de la literatura gótica no sólo —aunque mayoritariamente— americana: Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, Robert W. Chambers, Charles Brockden Brown (autor de la fantástica Wieland, o la transformación, que inauguró la escuela del gótico americano) y Washington Irving; en el lado celta, Fitz-James O’Brien, Lord Dunsany, Lafcadio Hearn y Bram Stoker, principalmente La joya de las siete estrellas, “acerca de una extraña resurrección egipcia”, y La guarida del gusano blanco, que tuvo que llamar mucho más la atención de Lovecraft puesto que en ella aparece un precursor de los primigenios en la forma de un gusano de una época remota oculto en una madriguera bajo tierra: aunque él mismo quiso escribir una novela similar —posiblemente para redimir “una idea magnífica que Stoker arruinó por completo al darle un desarrollo casi infantil”—, que lamentablemente quedó en simple proyecto, de algún modo hizo que perdurase la influencia de la novela de Stoker más de medio siglo, hasta llegar al que personalmente recuerdo como uno de los mejores relatos de Stephen King, “Los misterios del gusano” (recogido en El umbral de la noche), a través, oblicuamente, de Robert Bloch, que escribió sobre un grimorio, “pináculo de la locura literaria”, llamado De Vermis Mysteriis (nombre acuñado por Lovecraft) en un cuento titulado “El secreto en la tumba”. De esos autores que influyeron en su estilo ya había hablado Lovecraft en su obra El horror sobrenatural en la literatura —así como de H. G. Wells, Walter de la Mare, William Hope Hodgson y M. P. Shiel—, pero no está de más que Roberto García-Álvarez se haya tomado la molestia de recogerlos en su libro con el añadido de algunos puntos de vista sumamente interesantes.
Dominadas las herramientas de su oficio, que en esta biografía brillan más espléndidas que nunca, Lovecraft comenzó a generar un involuntario culto a su figura a raíz de ese otro culto que originaron sus cuentos. Recibía a diario las cartas de admiradores, de creyentes en los Primigenios, de buscadores de esos enloquecedores libros que se dejaban ver en sus narraciones, de jóvenes lectores y aprendices de escritor como Bloch, Clark Ashton Smith (que tras la muerte de aquel amigo por quien componía sus poemas y soñaba sus cuentos dejó definitivamente de escribir), August Derleth, Frank B. Long, Robert E. Howard. Con ellos desarrolló una larga y en ocasiones abrumadora correspondencia (los intercambios con Howard superan con creces muchas veces las treinta o cuarenta páginas) que constituye una parte no menos interesante de su obra literaria. En sus cartas Lovecraft no sólo se detenía a explicar el trasfondo mítico de sus cuentos o a relatar el a veces tortuoso proceso de escritura de sus obras más famosas; también cuenta las ideas que asaltaban su mente en un paseo que daba, solo o en compañía de otros, para investigar la arquitectura americana, cuenta sus esperanzas y sus desalientos (aunque nos sean de sobra conocidos, resulta sorprendente saber de los rechazos con los que tuvo que lidiar, el hecho de que su fama nunca irradiara más allá de los límites del pulp, que sus ingresos provinieran de rehacer los cuentos de otros —los del escapista Houdini, por ejemplo— o de corregir el estilo de autores con incomprensiblemente más éxito que él), su extraño matrimonio fraternal con una mujer que lo quería y lo cuidaba como a un niño, la perplejidad de arrastrar una existencia menos emocional que intelectual, esa consciencia de ser un cerebro interesado en el dolor o la ternura sólo desde un punto de vista observacional y panorámico, de vigía en la torre de Olathoë.
Roberto García-Álvarez, con su cuidadosa exploración de las cartas de Lovecraft, las biografías ajenas y los estudios (cada vez más numerosos) del caminante, el soñador, el no-tan-solitario de Providence, destierra muchos mitos y nos acerca sabiamente no sólo a su figura, que para quienes adoramos sus novelas y relatos supone la posibilidad de ver, sin la bruma del tiempo ni la niebla de la confusión en ocasiones interesada, el rostro de un viejo amigo; también nos permite comprender los misterios de una obra que con el tiempo sólo ha crecido en interés, y que ahora, rodeados como estamos por un apenas sigiloso caos reptante, resulta más aterradoramente visionaria y presciente que nunca. Houellebecq, en un ensayo que llevaba demasiado tiempo descatalogado y que por suerte ha sido reeditado recientemente, dijo de Lovecraft:
Sus convicciones materialistas y ateas no cambiarán. Vuelve sobre ellas carta tras carta, con una delectación claramente masoquista. Es obvio que la vida no tiene sentido. Pero tampoco la muerte. Y es una de las cosas que hielan la sangre cuando uno descubre el universo de Lovecraft. La muerte de sus héroes no tiene el menor sentido. No trae consigo el más mínimo sosiego. No permite en modo alguno concluir la historia. De forma implacable, Lovecraft destruye a sus personajes sin sugerir nada más que el desmembramiento de una marioneta. Indiferente a esas miserables peripecias, el horror cósmico sigue creciendo. Se extiende y se articula. El gran Cthulhu despierta de su sueño… Lovecraft no vuelve de sus viajes por las dudosas tierras de lo indecible para traernos buenas noticias. Nos confirma que tal vez algo se oculta y en ocasiones se deja entrever tras el telón de la realidad. Algo verdaderamente innoble.
Si no es este el momento de leerlo, ¿cuándo lo será?
——————————
Autor: Roberto García-Álvarez. Título: H. P. Lovecraft. El caminante de Providence. Editorial: El transbordador (2020). Venta: Todostuslibros.





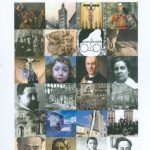
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: