Ilustración: Norra Danciu
Este verano regresan las aventuras de Piero a Zenda. Tenemos nuevas entregas de Roma en el bolsillo. Nuestro protagonista tiene un nuevo cuaderno que podremos leer en julio y agosto.
6
Aunque al lector de este relato le cueste creerlo, Piero tardó nueve meses en comprar el segundo cuaderno, en el cual continuaría anotando sus aventuras romanas. Había transcurrido el otoño, el invierno y terminaba la primavera cuando decidió entrar en un pequeño kiosco del Corso, frente a la iglesia barroca de San Marcello y eligió un cuaderno de tapas naranjas. Abrió la primera página, cogió el bolígrafo aurora rojo que colgaba del bolsillo de su camisa y escribió: “16 de junio de 2019”. El corazón comenzó a latirle a toda velocidad.
—¡Oiga, son diez euros…! —le espetó el kiosquero Fornari, un tipo con bata azul marino de botones y bigotito a lo Clark Gable. Su cuero cabelludo y sus cejas ralos brillaban bajo una bombilla ardiente que colgaba del techo y se movía levemente por efecto de la brisa.
Piero pagó y salió a la calle. Aquella mañana iba a encontrarse al fin con su prima Simona, la hija mayor del tío Stefano. Durante meses la había llamado sin éxito al número que aparecía en la guía telefónica, en la cual ni siquiera indicaba su dirección. Tampoco aparecían el teléfono ni la dirección de la prima Alessandra, ni los de los primos Stefano y Paolo. Por el empleado del geriátrico de la tía Fabrizia sabía que varios vivían en Roma.
Al fin, el día anterior, una voz profunda le habló al otro lado de la línea. Su tono era distante, pero cordial.
—Hola, Piero.
Simona Campolieri habló como si hubiera estado nueve meses frente al teléfono y no se hubiera decidido a descolgarlo hasta entonces.
—Hola, prima… Me gustaría verte y hablar contigo.
—Todas las mañanas a las doce acudo a la basílica de Santa Maria in Trastevere. Podrás encontrarme allí, si tanto deseas verme, aunque hasta hoy no lo hayas demostrado.
Piero no supo qué contestar. La última frase era sin duda un reproche, pero el tono empleado al formularlo parecía denotar lo contrario.
—De acuerdo, acudiré mañana —respondió al fin.
Fue entonces cuando decidió comprar el segundo cuaderno naranja, que ahora llevaba en la mano mientras caminaba por el Corso, con el corazón latiéndole a toda velocidad en medio del estruendo de coches y tranvías.
Hacía ya mucho calor cuando atravesó el río Tevere por el puente Garibaldi y enfiló hacia la plaza de Santa María, donde se encontraba la basílica. ¿Viviría Simona en el Trastevere?, ¿estaría casada o seguiría soltera? La última vez que la vio, Piero tendría unos diez años. Su madre lo dejó en Roma durante un largo mes de julio. La prima Simona tendría unos quince años y a él le pareció guapísima. Era morena, con el pelo azabache. Los pechos incipientes de la adolescencia se dibujaban ya bajo sus camisetas y biquinis. Ella apenas hablaba con él, lo saludaba en alguna ocasión con una ligera sonrisa, como si quisiera remarcar la estratosférica distancia que los separaba.
La plaza era bellísima, con una fuente barroca en el centro y la fachada de la basílica coronada por un frontón triangular. El interior, pese a las pinturas y mosaicos dorados denotaba una gran sobriedad. Había tan solo una mujer rezando, arrodillada en la tercera fila. Piero se acercó sin hacer ruido, se sentó en el extremo de su banco y la observó de perfil.
La larga melena azabache, recogida en una coleta alta, caía hasta su cintura bajo un velo negro que le cubría el rostro. Entre las yemas de los dedos sujetaba las cuentas de un rosario de perlas.
Pasados unos minutos, dejó el rosario sobre el banco y, girando la cabeza, se subió el velo negro para mirarlo. Era indudable que se trataba de Simona. Seguía siendo igual de bella, solo que con algunas arrugas.
—Hola, Piero, me alegro de verte —dijo tendiéndole la mano. ¿Sonreía? Él no podría asegurarlo—. Vengo todos los días aquí a rezar por nuestros muertos.
Simona llevaba un vestido glauco que contrastaba con sus labios y con las uñas pintadas de rojo. ¿Por qué no lo besó después de tantos años? -pensó Piero; ella no parecía enfadada.
—Me parece importante que sepan que no los olvidamos… Tu madre, nuestros padres, la tía Fabrizia… —Piero se sintió culpable-. ¿Por qué has querido verme?
—Pues… porque eres mi familia…
—Sin embargo, en treinta años no he recibido ninguna llamada tuya, ¿por qué ahora?
—No lo he pensado, simplemente un día levanté el teléfono y te llamé. ¿Te molesta que lo haya hecho?
—Yo no he dicho tal cosa. Al contrario, me complace volver a verte -la sonrisa ambigua había desaparecido de su rostro y ahora lo escrutaba con seriedad.
—Pues entonces me alegro yo también —respondió Piero con cierta ironía.
Comenzó a sonar La música de un órgano invisible. Por el altar pasó silencioso un sacerdote negro con una casulla blanca. Sacó un cáliz del Sagrario y desapareció detrás del ábside.
—Cuéntame, por favor, ¿estás casada, tienes hijos?; ¿y tus hermanos…?
—No, ninguno tenemos hijos. Por desgracia Stefano, Alessandra, Paolo y yo somos los últimos Campolieri…
Siguieron hablando durante varios minutos, susurrando de pie en la iglesia, el velo de Simona levantado, mostrando su rostro de estatua. Estaba bellísima, mucho más que durante su adolescencia —pensó Piero. Cuando finalmente anunció que se iba, alegando una cita ineludible por al cual debía dejarlo, Piero contempló los labios rojos bajo la sombra oscura del velo. Se dio cuenta de que ni siquiera le había preguntado dónde vivía, ni dónde vivían Stefano, Alessandra y Paolo. Quizá porque Simona lo había invitado a una cena familiar al domingo siguiente, donde estarían todos.
—No sé si llamarla cena o velada, porque a los Campolieri no nos gusta demasiado comer —sentenció Simona con una ligerísima sonrisa, como si él no perteneciera a su linaje.
Mientras caminaba de vuelta a casa, Piero pensó en el joven sacerdote negro de la casulla inmaculada. Había pasado varias veces por delante de ellos portando un cáliz dorado. En cierta ocasión, sonrió beatífico e inclinó la cabeza para saludar a Simona.
Piero se había acostumbrado a caminar por Roma y jamás cogía el autobús ni el tranvía. Al fin y al cabo, nunca tenía prisa. Desde que Lionetta se había mudado a su casa de la via Cayo Cestio, él limpiaba el piso. A cambio, ella cocinaba y cuidaba de las plantas. Desde el otoño, cuando Piero heredó la casa de la tía Fabrizia, el jardín estaba irreconocible. El ciruelo había vuelto a dar ciruelas claudias, los macizos de peonias y hortensias habían vuelto a verdear y florecer. Junto al pozo, las abejas libaban las flores de lavanda y emitían un zumbido selvático.
Piero le había cedido a Lionetta la mejor habitación de la casa, la que daba al jardín y se ventilaba naturalmente con la ventana del comedor. Él, en cambio, se había quedado con el dormitorio más caluroso y pequeño, al otro extremo del pasillo.
Ella insistió que no tenía por que quedarse con el mejor cuarto, que podían turnarse; pero su padre, el signore Antonio, había fallecido tras una larga enfermedad y Piero quiso ser galante, asegurarse de que se sentía bien de huésped en su casa. Durante algunos meses, ella no quería vivir en la casa vacía de sus padres. Le traía demasiados recuerdos como para permanecer allí sola, sobre todo por las noches. Por eso Piero le ofreció de inmediato trasladarse, sin pensar en las implicaciones de su ofrecimiento, pensando que quizá estaría solo un par de semanas. Sin embargo, llevaba allí tres meses y no había hablado de marcharse: parecía contenta.
El curso había terminado en la Universidad de la Sapienza y Lionetta preparaba un artículo sobre la escritora Edith Wharton titulado: “La señora Wharton en Italia”, uno de tantos que incluiría entre sus méritos cuando salieran las oposiciones a catedrática.
Sobre una vieja mesa de madera estilo art déco, que Lionetta había adquirido a un anticuario del Ostiense cuando se trasladó al piso de su amigo, se apilaban ya los primeros libros para escribir el artículo. Aparte de estudios y monografías sobre la Wharton, había cogido su libro de viajes: “Paisajes italianos”; su autobiografía: “Una mirada atrás” y el cuento: “Las fiebres romanas”.
Había tomado prestado también un cuarto libro de la novelista norteamericana que, en principio, no tenía que ver con el tema de su artículo. Se trataba de las “Cartas a Morton Fullerton”. Fullerton era un periodista norteamericano amigo de Henry James. Al parecer, fue James quien presentó a Edith y a Fullerton. Pero Lionetta había puesto el libro en último lugar en la pila de libros, consciente de que su lectura sería un puro divertimento, ajeno al artículo sobre Wharton.
Piero abrió finalmente la puerta de la casa. Venía sudado tras la larga caminata y olfateó el aroma a tomate y guindilla que venía de la cocina. Ella se levantó de la mesa art déco y acudió a recibirlo.
—¿Qué tal ha ido con tu prima…?
—Me ha invitado a cenar el domingo con todos sus hermanos.
—Entonces, bien, ¿no?
—Eso parece…
—No te veo muy convencido.
—Quizá por lo extraño de la situación…
Lionetta vaciló antes de responder. Pensó en decir: “Seguro que todo saldrá bien”; o: “¿Y no crees que es más extraño todavía no tener ninguna relación con ellos…?”. Pero finalmente no dijo ninguna de las dos cosas, sino:
—He hecho espaguetis con albahaca y guindillas, como a ti te gustan.
—¡Te lo agradezco! -Piero sonrió y se enjugó el sudor de la frente.
Solían comer en la terraza, bajo la sombra del ciruelo que proyectaba rayas de luz sobre sus rostros. Al advertir que él no quería soltar prenda sobre el encuentro con su prima, Lionetta habló sin parar de Edith Wharton, del entusiasmo que le provocaba la escritura de su artículo, de los “Paisajes italianos” descritos por la norteamericana, que quizá ese verano querría visitar. Sería emocionante, a su parecer, observar el estado actual de los lugares recónditos o singulares que Edith había visto en el siglo XIX, ¿en qué estado estarían ahora?, ¿infestados de turistas?, ¿abandonados? Quizá ese aspecto sociológico pudiera ser interesante resaltarlo, aunque su artículo fuera literario…
Por desgracia Piero había perdido el hilo del discurso de ella y miraba a los macizos de peonias. No solía cometer esas descortesías, de modo que Lionetta le excusó, era claro que el encuentro con su prima lo había trastornado. Por ello trató de llamar su atención de otro modo algo más sugerente.
—También he cogido de la biblioteca las cartas de amor a Morton Fullerton. Aunque no tengan que ver con mi artículo me apetecía leerlas. Fue el mejor amigo y el amante de Edith Wharton.
Piero giró de inmediato la cabeza y sonrío tratando de ocultar su despiste.
—¿Ah, sí?
—Era un tipo brillante, licenciado por Harvard. Se hicieron muy amigos. Ella lo invitó a su casa de campo en Mount, Massachussets.
—¿Y qué ocurrió…? -ahora Piero la miraba con todo el interés, pero ella fingió no haber oído la pregunta y añadió:
—Aunque, de todos modos, como afirma hoy la columnista de La Repubblica Laila Soldato, toda pasión se extingue una vez consumada; la pasión amorosa es solo su posibilidad…
—Puede que Soldato tenga razón… —respondió. Piero había advirtido el ardid de ella y sonrió.
Sendas abejas se posaron sobre los platos vacíos y trataban de libar el tomate seco con guindillas, pero al poco alzaron el vuelo.
—Creo que trataré de dormir un poco —dijo Lionetta, y se recostó ligeramente en el sillón de mimbre de la terraza. Se desabrochó un botón de su vestido negro para recibir los rayos del sol sobre el escote. A los pocos minutos dormía.
Otra abeja se había posado sobre el escote y caminaba sobre él hasta que se detuvo y poso la trompa sobre la piel húmeda. Piero se deleitó observándola en silencio. Pensaba con placer en el cosquilleo de las patas, en la posibilidad de que el insecto clavará su aguijón si él trataba de espantarla. Hasta que, del modo más inoportuno, sonó el teléfono en el interior de la casa.


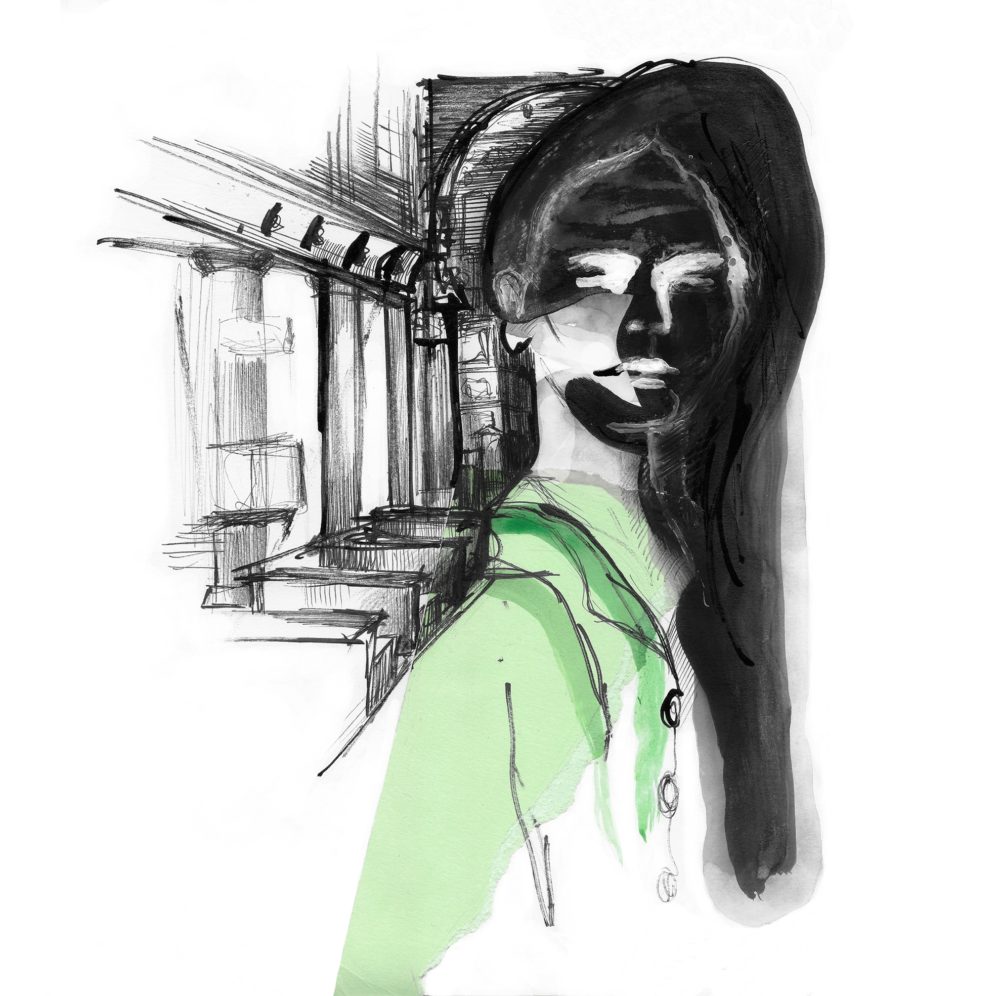



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: