¿Amigos? ¿Compañeros de piso? ¿Algo más? Piero no sabe muy bien cuál es la relación que comparte con Lionetta. Jimmy White y Edith Wharton siguen otro capítulo más complicando aún más la relación entre los dos jóvenes.
Ilustración: Norra Danciu
8
Al día siguiente Lionetta despertó temprano. Piero todavía dormía en su cuarto después de una larga noche de pesadillas en que despertó varias veces sobresaltado. No lo oyó llegar de la cena con sus primos, quizá porque se demoró más de lo conveniente paseando por la Villa Borghese y por las calles de aquella Roma calurosa de comienzos del verano.
El caso es que a las cuatro de la madrugada, un grito en medio del silencio despertó a Lionetta. Se levantó, corrió descalza por el pasillo hasta la habitación de Piero y se lo encontró incorporado en la cama, con cara de miedo. “¿Qué te ocurre?” -le preguntó sentándose junto a él, pero el durmiente no respondió de inmediato. Resoplaba como si todavía padeciese algún tipo de visión. “¡Tranquilo!” -susurraba ella, y le acariciaba la frente con la palma de la mano.
-¡Ya pasó! -repitió Lionetta. Llevaba un camisón blanco de lino. El resplandor de la farola, que penetraba a través de la ventana entreabierta, dibujó bajo la tela los senos y la curvatura del vientre.
-He visto a mi madre… -desveló al fin Piero-. Me hablaba… -parecía haberse serenado atisbando el cuerpo de ella, que seguía acariciándole la frente.
-¿Y qué te decía…?
Al poco tiempo de instalarse allí Lionetta, Piero había decidido pintar todo el piso de la tía Fabrizia. Esa decisión conllevó mover los muebles, descolgar los cuadros… En concreto, había tenido que quitar todas las viejas fotos enmarcadas de la familia Campolieri: la de los abuelos Stefano y Margaret; las de los tíos Stefano y Fabrizia; las de los primos Stefano, Alessandra, Paolo y Simona. Y también la foto de estudio de su madre: Zinerva Campolieri. Probablemente la imagen databa de cuando él nació. Ella lucía un cardado estilo años setenta y sonreía confiada, pensando tal vez que le iría bien el matrimonio, o que la vida la colmaría de felicidad, ¿acaso no era joven y acababa de tener un hijo…?
Todas las fotos familiares fueron a parar provisionalmente al cajón de una cómoda. Pero cuando terminó de pintar, Piero no volvió a sacarlas. Se quedaron enterradas en aquel cajón, como lo estaban bajo tierra los cuerpos de los muertos que aparecían en ellas.
Lionetta se dio cuenta de que él la contemplaba y permaneció inmóvil, con un gesto ambiguo entre la sonrisa y la preocupación. En la mente de Piero el deseo se mezclaba con la pena, e incluso con el horror momentáneo de comunicarse con su madre. Quizá el hecho de encontrársela en sueños naciera del sentimiento de culpa de haber sepultado su foto.
En el verano de 1985, al día siguiente de recibir la noticia del accidente, llegó a Roma con su padre. Tenía trece años. Todavía recordaba cuando entró en el piso de su abuela. El tío Stefano miró a su padre con atenuada severidad, como exigían las circunstancias. “¿Quieres ver el cuerpo de Zinerva? Está en su dormitorio de niña” -dijo, y se enjugó una lágrima con un pañuelo blanco que llevaba bordadas sus iniciales.
Piero no respondió. Permaneció quieto, con la cabeza gacha mientras su padre entraba en el dormitorio. Él, en cambio, no quiso verla, pero la imagen no vista de cómo debió de ser su cuerpo inerte, o el hematoma del accidente en la cabeza, lo habían perseguido toda su vida.
-¿Qué te decía tu madre en el sueño…? -repitió Lionetta.
-Volvía a quejarse de que la había abandonado tras el divorcio de mis padres, cuando decidí marcharme a vivir con él. Pero después sonreía con amargura y me preguntaba si estaba bien, si estaba contento con mi vida…
En el sueño, Zinerva Campolieri llevaba el vestido de lunares de la última vez que la vio. Aquella mañana de primavera habían salido a pasear por los alrededores de la piazza Navona. Y era justo allí donde se la encontraba ahora; pero, a diferencia de aquel entonces, él ya no tenía trece años, sino cuarenta y siete.
-¿Y en ese caso, por qué te despiertas como si hubieras tenido una pesadilla? ¿No crees que ha sido un privilegio volver a verla? -Lionetta sonrió al fin.
-Claro, claro… tienes razón…
-¿Quieres que te traiga un vaso de agua?
Los pies descalzos de Lionetta caminaron de nuevo sobre el terrazo de posguerra en dirección a la cocina. Cuando volvió con el vaso transparente entre los dedos, Piero pensó que sus senos eran desproporcionados en comparación con la delgadez de su cuerpo, y aquel pensamiento terminó de devolverlo al mundo de los vivos; aunque, nada más beber el vaso de agua, se quedó dormido de nuevo.
Todavía no había despertado cuando ella se duchó, se vistió con sigilo y se puso a trabajar un día más en su mesa art déco, en aquel artículo universitario que había titulado: “La señora Wharton en Italia”.
Durante los últimos días había leído con cuidado la autobiografía de la escritora norteamericana: “Una mirada atrás”, pero no le había gustado demasiado. Le pareció un libro demasiado victoriano y burgués. Edith hablaba en diversas ocasiones de su marido, Teddy Wharton, con quien había sido infeliz, y lo hacía como si éste formara parte del ajuar domestico: “Nos mudamos porque a mi marido le iba mal aquel clima”, o: “Decidimos mi marido y yo viajar a tal lugar…” Pero, acto seguido, no lo citaba en absoluto cuando describía sus casas o sus viajes. Ni siquiera citaba su divorcio de Teddy en 1913… Y, sobre todo, lo que más sorprendió a Lionetta de la autobiografía de Edith Wharton es que no mencionara, al menos de pasada, a quien había sido su gran amor durante tantos años: el periodista Morton Fullerton.
Pero porfiaba en no leer las “Cartas a Morton Fullerton” hasta el final, una vez hubiera leído todo cuanto había sobre la mesa. Estaba convencida de que sería el contrapunto a la pacata e hipócrita autobiografía “Una mirada atrás”; pero antes quería saber más sobre la autora, conocerla a fondo.
El día anterior había distraído a Lionetta una pequeña investigación en torno al cuento de Wharton “Fiebres romanas”. El relato se desarrolla en la terraza de una cafetería, frente al Palatino de Roma. Dos damas estadounidenses, maduras y adineradas, evocan su juventud en ese mismo lugar. Por aquel entonces, circulaba el rumor en la alta sociedad de que visitar las ruinas del Foro o del Coliseo de noche resultaba peligroso debido al riesgo de contraer pulmonías, que a principios del siglo XX, antes del descubrimiento de los antibióticos, podían ser letales.
A continuación, una de las damas recuerda que las ruinas del Foro y las del Coliseo eran visitadas de noche por jóvenes amantes, que no tenían otro lugar donde verse. Resultaban, al parecer, extraordinariamente gélidas a esas horas y propensas a los constipados.
Lionetta buscó en Wikipedia los significados de pulmonía, constipado, catarro, enfriamiento… Todas ellas eran enfermedades provocadas por virus, hongos, bacterias… Nada decía acerca del frío como causante, lo cual está en la mente de todos. Al acatarrarnos creemos ser víctimas del frío, cuando en realidad lo somos de los microbios… La única relación del frío con estas enfermedades es que los cambios de temperatura pueden provocar fallos en nuestro sistema inmunológico, causantes del ataque de los microorganismos. Pero se trata de una minoría de ocasiones. Lo normal es que se transmitan por contagio.
Las “Fiebres romanas” de Edith Wharton, que mataban a jovencitas de buena familia que acudían con sus enamorados a visitar ruinas de noche, parecían más bien una leyenda inventada por madres o abuelas para amedrentarlas ante embarazos indeseados.
En cualquier caso, la leyenda no dejaba de tener atractivo literario: la infección y la muerte sobrevenían a causa de entregarse a la pasión amorosa… Lionetta no pudo evitar sonreír ante semejante némesis. Y recordó las legendarias y misteriosas muertes de quienes descubrieron la tumba de Tutankhamon, debidas a una supuesta maldición del faraón; o cómo Hergé se había hecho eco de esas leyendas, algunos años más tarde, en el famoso tebeo de Tintín “Las siete bolas de cristal”
De pronto, mientras oía a Piero moverse en su cama, se dio cuenta de que estaba divagando una vez más. Y pensó en que debía concentrarse y volver al trabajo, pero su mente no paraba de maquinar… ¿Y si le proponía a Piero visitar por la noche la pirámide de Cayo Cestio? Al pensar en la cara de él cuando se lo dijera no pudo evitar reírse.
¿Cómo entrar…? Las puertas estaban cerradas con llave excepto en horario de visitas… De inmediato recordó a Salvatore, que trabajaba en el gimnasio donde su padre, el signore Antonio, había entrenado a boxeadores durante décadas. Salvatore era una especie de sapo dogmático que sabía de todo y de nada. Debido a su gordura llevaba la camisa por fuera y abierta hasta el segundo botón.
Lionetta todavía recordaba de niña cómo presumía Salvatore de tener amigos en la mafia, o de conocer los secretos más oscuros de la burguesía romana. Su devoción por el difunto signore Antonio llegaba hasta tal punto que haría cualquier cosa por su hija. Incluido encontrarle un “experto en apertura de puertas”. Pero, ¿viviría aún Salvatore…? Hacía años que no lo veía. Sabía que alguna vez había quedado a tomar café con su padre, en aquellas reuniones masculinas a las que no acudía jamás ninguna mujer, y en las que solo se hablaba de boxeo y de coches de carreras. Pero esas veladas, por desgracia para su padre, concluyeron ya hacía meses debido a la muerte del signore Antonio.
Había oído la ducha previamente cuando Piero entró en su cuarto vestido con su indumentaria habitual: la camisa blanca almidonada, los pantalones chinos en color claro, el cinturón y los mocasines sebago negros. Los paseos por Roma bronceaban su piel. El pelo castaño del invierno se le tornaba rubio.
-¡Gracias por esta noche! -dijo sonriente.
-De nada, señor Hermil.
-Le estoy muy reconocido por librarme de mi pesadilla, doctora Grandi. Ahora me marcho a mi clase de esgrima.
Antes de marcharse, Piero escribió en la libreta naranja el encuentro, la cena con sus primos. Desde el otoño estaba obsesionado por el deporte. Además de la esgrima y las caminatas, practicaba el ciclismo y la natación. Esta última era necesaria para ser un buen surfista, como él deseaba.
Desde comienzos de otoño cuando compró la tabla -que aún adornaba el recibidor de casa-, no había parado de pensar en practicar surf. De hecho, ya había contactado con aquel surfer californiano llamado Jimmy White, a quien encontró en internet mientras buscaba información sobre el poeta inglés Jimmy White, enterrado desde 1822 al otro lado de la calle, en el cementerio Protestante.
White estuvo correcto, le dijo que no se preocupara, podía acudir a comienzos de agosto y él le enseñaría a mantenerse sobre la tabla entre las olas.
Una vez contactó con White, Piero alquiló por internet un apartamento en Tarifa a una profesora que se trasladaba a Madrid en agosto, una tal Silvana Romero de la Cuesta. La longitud del nombre le resultó divertida cuando trató de pronunciarlo en perfecto español.
De lo que no estaba seguro era de si Lionetta lo acompañaría. Desde que escribía su trabajo sobre Edith Wharton ella se había empeñado en viajar por Italia y recorrer los lugares donde había estado la norteamericana hacía un siglo. Él ya le había advertido que su viaje a España estaba decidido, y que se alegraría mucho si lo acompañaba a Tarifa, pero no quería en modo alguno quitarle su idea de recorrer el norte de Italia en pos de la Wharton. “¿Con eso quieres decir que tú no te apuntarías a mi viaje?” -replicó ella-. Y de pronto, Piero tuvo la impresión de que su compañera de piso lo reclamaba como si fuera su pareja, ante lo cual ambos rieron sin darse respuesta alguna. Todo estaba en el aire, por tanto. Todo era mutable, como el viento que arrastraba las olas del estrecho de Gibraltar en una dirección u otra.
Cuando regresó a casa a la hora de comer, esperando encontrarse con un aroma a pasta recién cocinada, se encontró en cambio con un whatsapp en su móvil que decía lo siguiente:
“He salido al gimnasio Hércules, es probable que de allí me toque ir a otro sitio. Ya te contaré… No hace falta que me esperes a comer. ¡Besos!”
¿Qué haría Lionetta en el gimnasio Hércules?, se preguntó mientras recordaba el antro, digno de una película neorrealista, a donde lo había llevado en una ocasión junto al signore Antonio. Pero apenas tuvo tiempo de reflexionar. Mientras sacaba de la nevera un bote de pesto, sonó el teléfono.
-¡Hola, Piero, soy tu primo Paolo! Llamaba para decirte que fue un placer estar contigo. ¡Tenemos que repetir, chico! Ya encontraremos otro lugar, ¿no crees? -soltó una carcajada.
Piero no podía creerlo. La noche anterior el joven aviador apenas había abierto la boca. Se mostró serio en todo momento. Ahora, en cambio, hacia bromas, reía. ¿Sería Stefano en vez de Paolo quien hablaba? ¿Se habrían intercambiado sus respectivos papeles? Los imaginó a ambos al otro lado del teléfono, con sendos sombreros borsalino en las cabezas, vistiendo sus esmóquines alquilados de paño negro.
-¡Que pases buen día!, ¡te llamaremos pronto, chaval!
La comunicación se cortó. Piero dejó el auricular sobre la mesa del recibidor y el tono del teléfono continuó escuchándose lejano, en medio del silencio de la casa vacía.
-

Los jazmines de Sevilla
/abril 24, 2025/Cierto día, cercana la navidad de 1995, me encontré con el escritor y periodista Antonio Burgos en el restaurante Lucio de Madrid. No nos conocíamos en persona, así que nos saludamos con mucho afecto, y al detenerme frente a él estreché la mano que me ofrecía y le dije: «Envidio tus Habaneras de Sevilla…
-

Las apuestas de riesgo del mundo de la edición independiente
/abril 24, 2025/El equipo de Sexto Piso en Madrid en 2024: Gabo (perro), Santiago Tobón, Noelia Obés, Paulina Franco, Jose Hamad y Cristina Franco. Crédito: Sexto Piso. Claramente, la apuesta ha sido un acierto. Actualmente Sexto Piso mantiene sedes en la Ciudad de México y Madrid, cuenta con 35 empleados fijos y publica 50 títulos al año. Además, opera una empresa de distribución en América Latina. En los últimos veinte años Sexto Piso se ha dado a conocer por importar libros del todo el mundo al mercado de lengua castellana. De hecho, el 80% de sus títulos son traducciones, Tobón dice, muchas…
-

Gótico es miedo y es amor
/abril 24, 2025/De entrada, se nos muestra un plante distópico en el que una estatua arquitectónica, que se asemeja a la Estatua de la Libertad, se halla bajo las aguas. La construcción de la misma, con obreros llenos de sudor y desdichas, y el sentido alegórico de su final bajo las aguas, por culpa de la subida de los océanos, nos presentan las principales intenciones de la autora: hablar de los perdedores y del sufrimiento, de la tiranía de las pirámides sociales, de la lucha, preciosa e imprescindible, y posiblemente inane, por algo que, a falta de un término menos ambiguo y…
-

Vida secreta de un poeta
/abril 24, 2025/Casi dos siglos y medio después de la publicación de esa biografía monumental, que serviría como modelo para tantas otras —con buen motivo es tomada como la primera biografía moderna—, todos hemos leído las suficientes biografías con detalles, también, dolorosamente humanos como para dejar de sorprendernos si hasta el poeta más sensible confiesa que ha vivido. Y, sin embargo, debo reconocer que Luis Antonio de Villena, excelente poeta, excelente narrador y, me parece, excelente biógrafo en la línea de Boswell por añadidura, me ha cogido por sorpresa al mostrar de qué manera su amigo Francisco Brines vivió también. No es,…


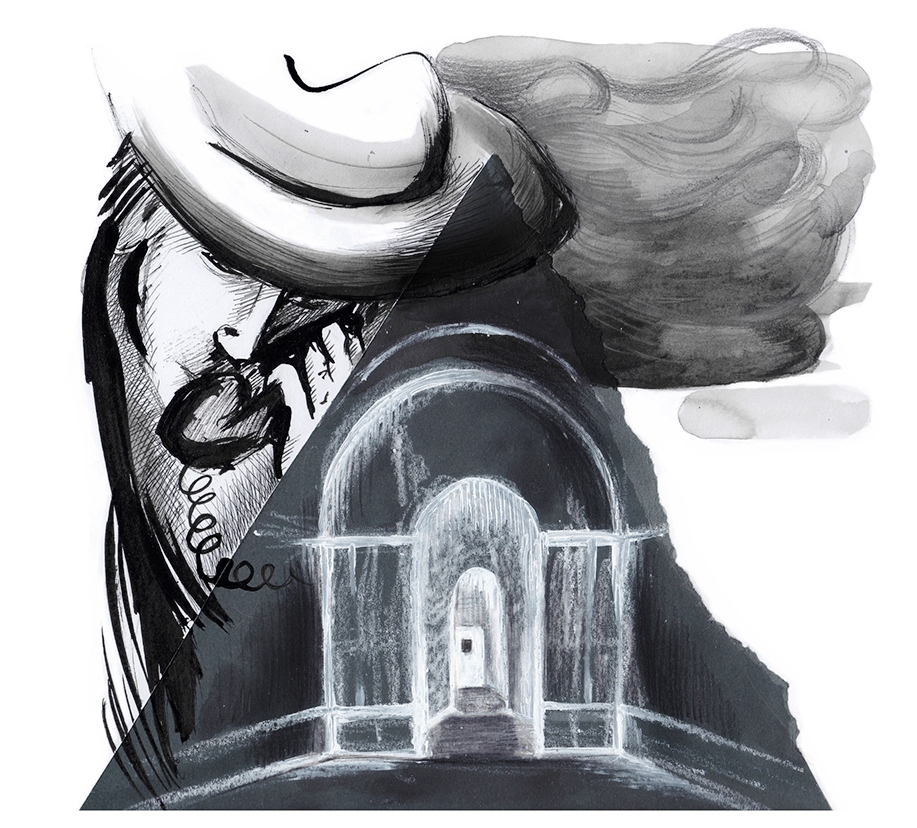



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: