Las once historias que integran Guía de pasos perdidos (Páginas de espuma, 2022) indagan sin complacencia en las múltiples formas de aislamiento que determinan nuestros encuentros sociales. Ya sea de forma impuesta o voluntaria, en acontecimientos cotidianos o hechos en apariencia minúsculos, la soledad encarna sin remedio en el ánimo de sus protagonistas, seres extraviados que, «entre la orgía y la ascesis», han aprendido a sobrevivir al naufragio de sus querencias y anhelos.
Zenda reproduce para sus lectores “Romanticismo”, uno de los cuentos incluidos en el libro de Javier Vela.
*******
Llevamos conduciendo un par de días sin un destino concreto, solo por el placer de hacer kilómetros, cuando Elsa dice haber visto en un canal de viajes los grandes farallones que delimitan el arenal de Aguas Santas, trazando insólitos arcos entre murallas de pizarra y esquisto, y me sugiere que nos desviemos hasta llegar allí.
–¿Cómo será el Cantábrico, mi rey? Me lo imagino frío, agua de escarcha. Mi culo helándose en él.
Nos desviamos hacia la costa de Lugo poniendo rumbo al norte. Hemos abandonado la Ruta de la Plata, los viejos bosques aurienses y la neblina mística del Sil para adentrarnos en un paisaje rocoso de grutas y acantilados. ¿Qué no haría yo por Elsa? No mataría, quizá. Y es muy probable que no dejase el tabaco aunque me lo pidiera. La lista acaba ahí.
Por descontado que secundar sus empeños no exige un gran esfuerzo por mi parte; antes bien, es algo que hago a placer. Me gusta conducir, y Elsa consigue diseminar su entusiasmo por dondequiera que va, aun a pesar de su estado. Ella insufla en mi ánimo un decidido aliento de esperanza del que me creo partícipe y al que me entrego ahora a fin de no recaer. Oigo cómo sus pasos ensanchan mi camino. Su resplandor me alumbra, electrizando mis días. Cuando ella está contenta, mi vida se contagia de una energía magnética de la que nada escapa. Elsa es tormenta e ímpetu.
Cantamos, charloteamos, nos dedicamos una mirada risueña llena de expectativas en la certeza de que el futuro era esto, pespunteando con el rabillo del ojo la línea discontinua del asfalto mientras nos adelantan hasta los aprendices y Elsa me da pellizcos porque lástima, ya no lo vas a ver, pero ahí había un conejo, un gato muerto, un bicho. La carretera despliega nuevas vertientes de una visión en fuga. Mi rey, ¿adónde iremos? Nos ayuda a centrarnos en una sola idea, y, al menos por unos días, logramos abstraernos de la hipertrofia de la información –las pruebas, los diagnósticos– y la engañosa virtualidad de las redes.
Elsa observa el paisaje con deleite y asiste a cada curva con un retozo de asombro, los pies desnudos (frescos como peces) en el salpicadero, las largas piernas semiflexionadas jugueteando al sol, con sus huesudas rodillas recibiendo el susurro del aire acondicionado, que eriza y tensa su piel. Fuma, mastica chicle, pone música, cambia arbitrariamente de emisora en la radio, arrellanada sobre el sillón de la reina en un ángulo obtuso. Cada vez que pasamos frente a un panel que señala la ruta del Cantábrico, suelta una risotada de alegría o se rebulle sobre el asiento en silencio. Me lía de tanto en tanto un cigarrillo y me lo encaja sin preguntar en los labios, que se concentran en una misma oración (concédeme, Señor, serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo y perspicacia para saber distinguirlo, o pon a Elsa en mi vida y ella lo hará por mí), y desdoblando el plano consigna las ciudades que hemos dejado al paso y las que aún faltan para llegar a Aguas Santas.
Se nos hace de noche sin que nos demos cuenta y decidimos pernoctar en O Ponto. Es Elsa la encargada de elegir el hostal, y quien consigue reservarlo en su móvil. La habitación es sobria pero acogedora. Por todo mobiliario, hay una cama de matrimonio cubierta por una colcha de lino a tono con las cortinas, dos mesitas de noche distintas entre sí, un armario ropero y un escritorio de madera clara. Nos damos una ducha en un cuarto de baño diminuto y en el que no hay ventanas. El vaho lo nubla todo. Yo le enjabono el pelo e intento luego aclarárselo sin que entre agua en sus ojos, y ella me frota el cuerpo masajeando mi carne entumecida por la inmovilidad.
–Gracias por tu ternura –me dice un poco después, mientras intenta peinarse frente a un espejo borroso–. Ya nadie tiene, mi rey.
Cenamos un par de sándwiches viendo un show en la tele en que entrevistan a una triatleta argelina que ha alcanzado las costas de Almería cruzando el mar a nado, en protesta por las devoluciones de miles de inmigrantes llegados desde el Magreb (y que, según declara, en varias ocasiones estuvo a punto de tirar la toalla, de no ser porque el viento se congració con ella). Nos quedamos dormidos con la luz encendida.
Cuando despierto, Elsa ya está en movimiento. Desayunamos y nos ponemos en marcha. Ella viaja un buen trecho arrastrando en el ánimo la flor azul de la noche, la cabeza apoyada sobre la ventanilla como si fuera una adolescente nostálgica. Arde de ganas por acercarse a la costa.
–Mi rey, ya huelo el agua y el ano de los bañistas –sonríe pícaramente.
Falta una hora para llegar a Aguas Santas. El momento en que enciendo mi primer cigarrillo y veo a Elsa encapotada bajo una nube de humo tiene algo de irreal (porque el placer es mutuo, acaso inmerecido); podríamos morir ambos en esta carretera cauterizada por las rodadas de los camiones, zigzagueando contra un barranco imprevisto o arrollados de pronto por un autobús turístico, y nada cambiaría. Con la mirada fija en la calzada nos imagino derrapando en el coche como si se tratara de una secuencia fílmica.
Su voz me trae de vuelta al presente. Elsa clama de gozo al ver abrirse ante ella el Golfo de las Marinas. Sus ojos centellean como hojas húmedas, como espejuelos, como cuchillos en flor. Pensarla me conforta. Me gustaría ser ella durante un solo día con tal de ver el mundo desde su misma óptica e imbuirme de su naturaleza. ¿Cómo mantiene el brío, después de todo? Los quistes, los abscesos. La paulatina destrucción de sus células dentro y fuera del hígado. ¿Qué la hace sustraerse a los efectos de la radiación? Con qué entereza asiste a los análisis, las sucesivas punciones y muestras de tejido. Elsa es inmune al mal.
–¿Qué ves ahí, mi reina?
–Mareas de invierno en playas de verano –dice.
Al fin hemos llegado. Desde el camino en declive se nos ofrece ya un primer vislumbre de los acantilados. Un fresco aire salino nos da la bienvenida. Restos de nubes bajas encarnadas coronan un paisaje jalonado de enormes farallones cuyas paredes anclan en la orilla festoneada de espuma. El agua queda ahora a nuestro alcance (y ¿cuándo no?, me digo: recuerdo haber leído una novela en que un niño indispuesto le implora a su familia, reunida en torno a él: «Traedme el mar […]. Cada uno que traiga lo que pueda en las manos. Cada uno que traiga lo que pueda. ¿Acaso pido imposibles»). Todo es posible, aquí.
Estacionamos en un solar aledaño y bajamos del coche con la mirada puesta en Aguas Santas. Cerca de la escalera, Elsa me desafía y echa a correr de pronto como una niña pequeña para ganar la arena de la playa y hundir en ella los pies. Pronto se ve forzada a detenerse para tomar resuello, acuclillándose. Hay flema en sus pulmones. Estamos ya a comienzos de septiembre y Elsa no durará. Cunden las mareas vivas. Grandes olas. Orillas kilométricas. Aguas que se repliegan doblegándose ante bañistas y pescadores locales. Elsa se reincorpora. Los rayos del sol brillan sordamente sobre millones de fragmentos de conchas que se nos clavan en la planta del pie, trozos de vidrio roto biselados por el vaivén del tiempo y espiralillas de nácar.
Planeando sobre el borde de los acantilados, una bandada de escandalosas gaviotas desciende con inquietud. Su graznido nos llega amplificado por el viento nordés. Muy cerca de la orilla, un escuadrón compuesto por diez o quince de ellas se rifa la carroña de un molusco –¿una sepia?– que está pudriéndose al sol, sus correosos tentáculos ensortijados de ventosas sin vida. La escaramuza de las gaviotas hambrientas confiere cierta atmósfera de esplendor a una escena que en otras circunstancias se antojaría macabra. Varias alternan su posición en la orilla en una especie de inusual contradanza, y, persiguiéndose en actitud dominante, van dando vueltas en círculo en torno al animal, picoteando su carne pútrida y acorchada hasta dar cuenta de ella. En cuestión de minutos los restos fermentados de la sepia desaparecen casi por completo y un blanco hueso calcáreo acaba por aflorar. Me precipito sobre la orilla desnuda agitando los brazos para tratar de quitárselo, pero antes de que llegue a mi destino la más ágil de todas lo captura y asciende con el impulso de una corriente de aire. Sobre la arena no queda más que su huella, que se deshace tras la acometida de un par de olas someras. A algunos metros de mí, Elsa camina junto a un ribete de espuma en cauteloso equilibrio, evitando pisar el arroyuelo de detergentes y fertilizantes que algún vertido químico ha terminado depositando en la costa, y por algún motivo no soy capaz de seguirla. Me lanza a tientas una señal con la mano, achicándose, más leve a cada paso, en tanto que su imagen se difumina en el viento y se aleja hasta desaparecer. También yo me despido con un gesto (carente ya de sentido) que cumple sin pretenderlo un ritual de ausencias impuesto por la costumbre, mientras, en la distancia, sigo como en un mapa la sombra de las gaviotas que se disputan ahora el hueso del animal, y que, en algún lugar innominado entre el mar y las rocas, conservan aún en sus picos el sabor alcalino de la muerte.
—————————————
Autor: Javier Vela. Título: Guía de pasos perdidos. Editorial: Páginas de espuma. Venta: Todostuslibros


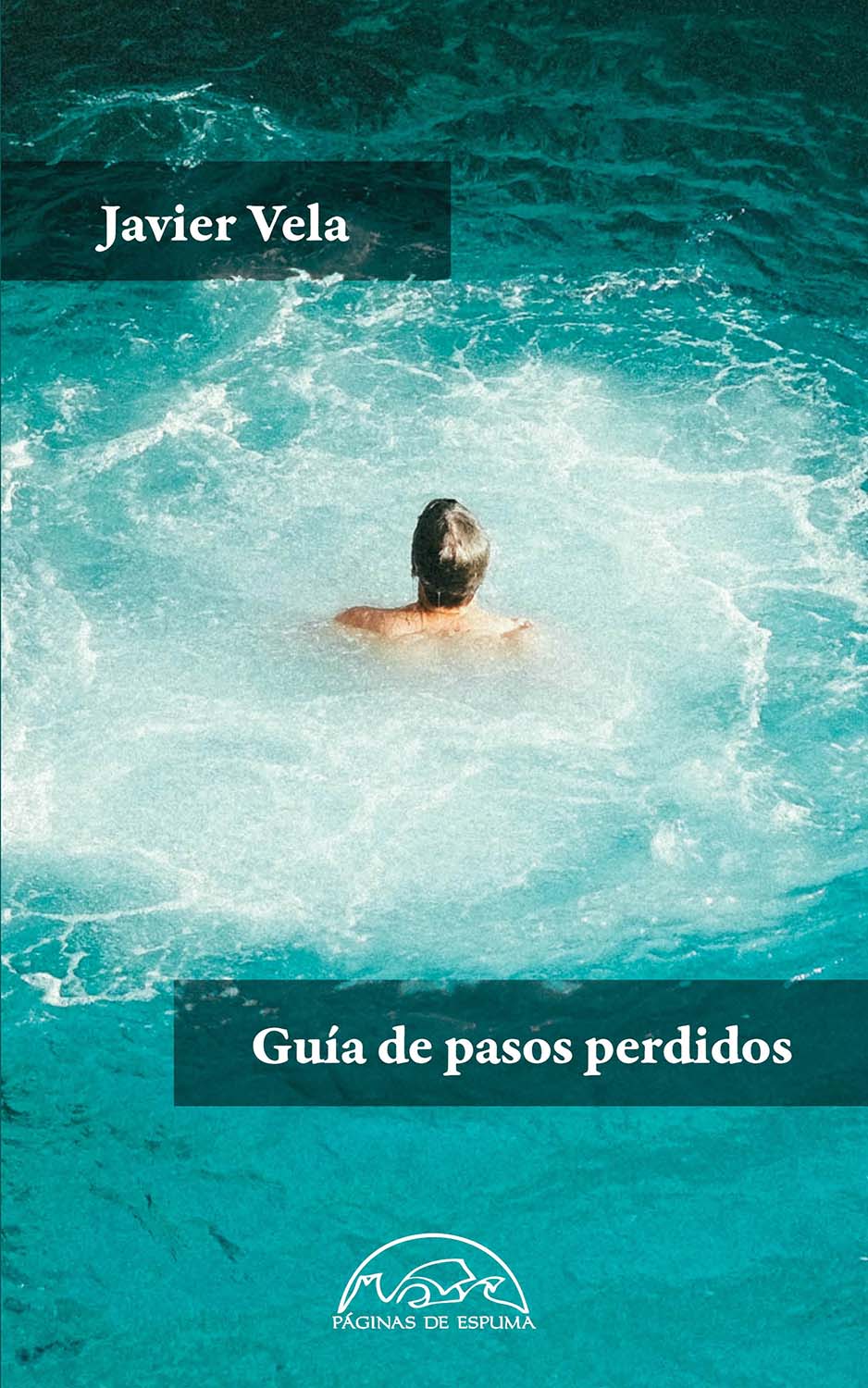



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: