Pasé las mañanas del último verano releyendo las Confesiones de Rousseau. Tenía ganas de reencontrarme con ese hombre poliédrico, que se amaba a sí mismo tanto como se odiaba, que sólo se unía a mujeres que no pretendieran arrebatarle su sufrida libertad y que iba dejando un reguero de hijos tranquilamente en el hospicio. Empecé a considerar la posibilidad de escribir una reseña. Pero, a medida que avanzaba en esa larga disección, no pude dejar de cuestionar amargamente a mis contemporáneos. ¿Quién tiene hoy el arrojo y la voluntad de leer a un hombre que se niega a rechazar lo que le vomita el espejo? ¿Quién tiene la paciencia de seguirle, además, a lo largo de cientos y cientos de páginas de una prosa sólida y certera, tan bella como la de Casanova, que no se pierde en sus propias trampas como la de Saint-Simon? Una de esas mañanas, en París, mientras volvía una vez más al célebre pasaje del peinecito mellado, miraba a mis compañeros de vagón: la mayoría pasaba sin cesar el pulgar por una pantalla de cristal, enganchados a una especie de dopamina visual. De nuevo en mi país de acogida, en cuya lengua suelo hablar y escribir, el número de embelesados por ese pequeño monolito se multiplicó. Ahora, pensemos por un momento de dónde venimos. Somos el producto de una serie de inexplicables explosiones sucedidas en una atroz negrura que, a lo largo de miles de años, dio lugar a una espesa sopa radioactiva, cuyo enfriamiento produjo estos misteriosos elementos pesados en los que un día se agitó una vida microscópica, el pasado más remoto de un misterio mayor: los cien mil millones de neuronas de una máquina pensante y percipiente puesta en pie. Después, las cuevas de Chauvet y de Lascaux, las ciudades perdidas de Göbekli Tepe, los enigmáticos moais de Polinesia, Parménides, Horacios y Virgilios, coliseos y acueductos, islas con su oráculo central, toda la imaginería pictórica desde las casas de Pompeya hasta Fragonard, hasta Moreau, hasta Chirico, hasta Roberto Ferri. ¿Para terminar dónde? Aquí, en un cerebro moribundo, inútilmente pegado a una pantalla.
Tardé en leer a Rousseau un mes, 25 páginas al día más o menos, una suma bastante modesta: dos horas aproximadamente de lectura mañanera. Dos horas es mucho menos de la media en que uno de esos cerebros puede permanecer pegado a sus coloristas fruslerías de cristal. No digo que esas dos horas sea preciso invertirlas en Rousseau para dar por buena la mañana, pero quien dice Rousseau dice Anaïs Nin, que escribió, en forma de diario, sus propias y entretenidas confesiones, o dice el mismo Casanova, con el que uno puede divertirse y desear salir a abrazar la vida más que con el doliente Rousseau. Lo que trato de decir es que vivo sempiternamente sorprendido por la falta de curiosidad que el individuo reptante del siglo XXI siente hacia un mundo al que, realmente, no ha venido para quedarse, hacia todas estas maravillas entre las que el alma solamente está de paso. ¿Dos horas perdidas en productos de maquillaje, en fotografías de gente cuya existencia se reduce a millones de puntitos luminosos, en ordenar caramelos por colores? ¿Cientos de miles de años de presunta evolución para esto? Recientemente, un amigo poeta que siente mucho afecto por las teorías de la conspiración más descabelladas, me dijo muy seriamente: “En cuanto a los planes para reducir la población, a estas alturas ya suspendo el juicio. No sabes cómo van los autobuses.” Yo no sé si existen esos planes, pero sí tengo la sensación de que un tercio al menos de la humanidad, salvo por el detalle de una mera presencia material, ya ha sido exterminada.
Rousseau amaba a la humanidad casi tanto como la despreciaba. En realidad, amaba lo que había dentro de esa humanidad, todas sus posibilidades para el genio, para alcanzar —literal y metafóricamente— un cielo colmado de estrellas, y detestaba cuanto se hacía con ello. Sus Confesiones no sólo son una lección de buena prosa, acerca del reconocimiento de uno mismo como la más formidable, deleznable, brillante y terrorífica materia narrativa (un complejo yacimiento del que Proust extraería muchas de sus piedrecitas encantadas): también es una especie de agitada conciencia supletoria que nos agarra por las solapas y nos pregunta qué demonios estamos haciendo para ganarnos el derecho a asegurar que vivimos una vida. Esto, que admiraron los románticos, y particularmente Shelley y Byron, cuyos paseos por Ginebra solían terminar en los bosques que sirvieron de escenario a La nueva Eloísa, no es necesariamente un valor literario —lo recupera Henry Miller, ese descendiente de Rousseau por la vía indirecta, quizá, de los hospicios de París y Basilea— pero sí es un valor vital: y la literatura que realmente perdura, que nos estremece y arrebata, es la que está llena de una (estética y a veces esotérica) profunda vitalidad. Y esto lo dice quien acaba de escribir su última subordinada como si fuera una ecuación matemática.
Decidí entonces una cosa: yo no me iba a rendir en el deseo de escribir una reseña de Rousseau. De modo que tomé otro libro, Las ensoñaciones del paseante solitario, y comencé a leerlo. Como suele suceder en estos casos, tal era mi placer al leer aquellas páginas que sentí ganas de morder a una mujer. Anoté algunas frases sueltas:
Sin movimiento la vida no es más que una letargia. Si el movimiento es desigual o demasiado fuerte, despierta; al devolvernos los objetos circundantes, destruye el encanto de la ensoñación y nos arranca de nuestra interioridad para ponernos al instante bajo el yugo de la fortuna y de los hombres y devolvernos el sentimiento de nuestras desgracias.
Un silencio absoluto conduce a la tristeza. Ofrece una imagen de la muerte.
La ocasión era sin duda hermosa para un soñador que sabiendo nutrirse de agradables quimeras en medio de los objetos más enojosos podía saciarse a su antojo haciendo concurrir cuanto atraía realmente la atención de sus sentidos.
No busco tampoco instruirme; es demasiado tarde. Además, nunca he visto que tanta ciencia contribuya a la felicidad de la vida.
Y este breve pasaje, que se prolonga bajo la tierra de dos siglos hasta las páginas iniciales de la Recherche: “Cuando mis dolores me hacen medir tristemente la largura de las noches y cuando la agitación de la fiebre me impide gustar un solo instante de sueño…” Leámoslo otra vez: ¿no es esto el antepasado directo de la descripción de la noche de Marcel, “el momento en que el enfermo que tuvo que salir de viaje y acostarse en una fonda desconocida se despierta, sobrecogido por un dolor”? Una rayita de luz bajo la puerta le hace pensar que “es de día ya”, y que será por fin posible llamar a los criados. Pero esa luz se apaga, y de pronto el enfermo descubre que todavía es medianoche, que “se marchó el último criado, y habrá que estarse la noche entera sufriendo sin remedio.”
Rousseau sufría sin remedio, excepto cuando cogía un libro y un pequeño hatillo y echaba a andar. Las ensoñaciones del paseante solitario supone el retorno de una literatura que ya era antigua cuando Guillermo de Poitiers (s. XI) caminaba por el mundo escribiendo poemas acerca de la nada y burlando damas, pero que llega a nosotros revestida de un nuevo encantamiento a través de Rousseau, que traslada a los bosques las futuras caminatas metropolitanas de Baudelaire, las híbridas de un jovencito Rimbaud, las rústicas de Heidegger (Camino de campo) y Handke (su obra entera es la labor de un paseante), y se prolongan en los Emerson, los Thoreau y los Whitman del otro lado del mar. Todos estos judíos errantes, que buscan aquí y allá el país perdido de la poesía, hablan la misma lengua. Rousseau la reconocía en los bosques que bullían de trinos y murmullos, en la piedra que levantaba accidentalmente con la punta del pie, en el ciervo extraviado que despertaba su compasión, la compasión de un hombre voluntariamente retirado del mundo y cuya única vida activa era la del alma percipiente que proseguía sus tareas milenarias bajo cuerda, mientras la mente recordaba un viejo pesar de hombre. “Ensoñación: de ahí he concluido que este estado me era más agradable como una suspensión de las penas de la vida que como un goce positivo.” Lo que Rousseau había conocido a través del paseo repleto de ensoñaciones era el Tao, un retorno a la infancia del alma, la senda de la simplicidad que se solapaba y vencía —por un sencillo deseo de ignorarlos— a los obstáculos del camino.
Si tuviera una chispa de sabiduría,
anduviera yo por el gran camino,
con el solo temor de desviarme.
Llano, muy llano, es el gran camino,
pero los demás prefieren con mucho
los tortuosos senderos.
En Las ensoñaciones del paseante solitario, que Rousseau escribió al final de su vida, nos encontramos no sólo con las maravillas que se ocultan en el sendero tortuoso, cuando la mente desvaída lo pasea como el “llano y gran camino”, sino también con nosotros —si queremos— como futuros paseantes de ese doble lugar. Renacemos a un mundo en el que las casas tienen rostro, en el que los árboles se comunican por medio del telégrafo de la rápida araña. Con mayor claridad de la que arroja el siempre cambiante Libro del Tao, con sus versos de pura arena ontológica, Rousseau nos acerca una manera nueva de contemplar y desplazar nuestro misterioso yo, el enigma inmortal con el que convivimos. Ese misterio se resuelve por medio de una nada complicada flotación: “Tal es el estado en que me encontré con frecuencia en la isla de Saint-Pierre en mis ensoñaciones solitarias, tumbado en mi barca que dejaba a la deriva al gusto del agua, o sentado al borde del lago agitado, o en cualquier parte, a orillas de un bello río o de un arroyuelo murmurando entre guijarros. ¿De qué se goza en una situación así? De nada exterior a uno mismo, de nada sino de uno mismo y de su propia existencia; mientras tal estado dura, uno se basta a sí mismo como Dios.” ¡Bastarse como Dios! ¿Y no es esto en lo que realmente debería consistir la vida? De la explosión inicial (esa célula originaria sometida a su propio big bang) a la autocreación de un yo como obra de una consciencia feliz en su encandilada ensoñación.
Naturalmente, todo esto le suena a ideograma extraterrestre al ciudadano de nuestro siglo que repasa las pinturas rupestres de una pantalla con el pulgar: la autocreación como dios se limita para él a la reconstrucción mimeografiada de su propio revestimiento, a un mero culto de imágenes. Mientras tanto, la consciencia se mantiene levantada a duras penas en las vueltas y revueltas de los pasillos cerebrales, derrengada sobre un viejo trono en ruinas. Pensándolo bien, decidí recurrir a un tercer abordaje de este galeón encantado, un último salto a los misterios del soñador confeso llamado Rousseau. Yo quiero que este hombre sea conocido más allá de un apellido que llegó, durante este temible siglo XXI, hasta el corazón de una isla igualmente encantada. Necesito —no sé por qué razón, pero la necesidad es verdadera— llenarle los oídos a la gente con la vida y las palabras del más solitario y malinterpretado de nosotros. Olvidemos por un momento al hombre a quien lanzaban piedras los franceses, que iba dejando hijos en la inclusa. Olvidemos —también por un momento— los cientos de páginas de sus Confesiones, el derroche sensorial de sus Ensoñaciones. Comencemos por un Rousseau reducido a su esencia más china, un Rousseau de porcelana pura: el luminoso Rousseau de Juan Arnau.
Sin exageración, Rousseau o la hierba doncella es el libro más hermoso que he leído nunca sobre este “genio del bosque”, el hombre convencido de que habría sido capaz de soñar los sueños más bellos incluso confinado en la Bastilla. Se trata de un libro en apariencia breve, poco más de 140 páginas, letra mediana. Y sin embargo cada frase supone el encuentro con un nuevo yacimiento de riquezas. Es preciso tener en cuenta que Juan Arnau es un especialista en religiones orientales, y que toda la literatura clásica que vino del Oriente fue soñada y escrita con la idea de que cada símbolo serenamente dibujado al pincel ya fuera una semilla. Así que, aunque sólo sea por una cuestión de correspondencias, por el aprendizaje de un hombre que ha tratado libros como árboles, el libro de Arnau es un libro de semillas. En realidad todos sus libros lo son —no he hablado aún, pero quiero hacerlo un día, de En la mente del mundo, publicado por Galaxia—, pero eso es inevitable en un hombre que considera, con todo acierto, que la narración convencional del universo como el lugar donde la conciencia nació bajo la propiedad de la materia (la conciencia como “invitado tardío, inesperado y algo incómodo”) es “el mundo al revés”. Uno —y en ese “uno” deberíamos caber todos— sólo puede leer con rendido placer a un hombre que piensa así. Y un hombre que es, aparte de muchas otras cosas, astrofísico y filósofo, y traductor de sánscrito. Lo que ha visto es mucho más de lo que ha visto la inmensa mayoría de nosotros (y en ese “nosotros” caben tanto vivos como muertos), ha visto las entrañas del espacio exterior, y también las del espacio interior, ha visto galaxias enteras naciendo y muriendo —el mensaje de sus luces moribundas— en rollos de pergamino. Cuando tradujo las upanisad tuvo que ver ante sí la luz de un millón de soles, tan distintos de los que, mirando (más o menos) en la misma dirección, contempló aquel encandilado Nyarlathotep que vino de Los Álamos. Este hombre, me digo, ha escogido a Rousseau, a un solitario tenido por malvado, para escribir su… ¿qué, exactamente? ¿Su novela, su biografía, su poema en prosa?
Rousseau o la hierba doncella es precisamente eso: novela, biografía, poema en prosa. Y breviario de pensamientos, además. Y una manera de entender el mundo: el mundo como estética, como la forma final de una conciencia que se busca, a tientas, en los ciclos de sus propios reencuentros, las idas y venidas de su propia dispersión. Arnau podría haberse servido igual de su querido Nāgārjuna, como se ha servido de Rousseau, para relatar la experiencia de una conciencia extrema bullendo en el corazón de la materia. Lo que le importaba era precisamente esa experiencia expresándose en primera persona, apelando al “tú” de quien es prisionera —la frecuencia Rousseau, como podría ser la frecuencia Nāgārjuna, o la frecuencia Arnau—, un poco a la manera de la encantadora Aura de Carlos Fuentes pero no al servicio de la originalidad del estilo ni como un mero recurso literario, sino como una forma de situar en los primeros planos aquello que, sigilosamente, nos interpela desde mucho antes de una insensata explosión. La conciencia narrando los hechos del hombre al que observa desde la torre de su castillo encantado, ¿no parece que estamos, verdaderamente, en el umbral de un lugar sagrado?
Vives en una época de bellos espíritus, pero escasa en genios. Tú eres uno de ellos, pero un genio del bosque. En las frondosidades lees la historia del hombre. Buscas la soledad, pero te resulta esencial que sepan que estás solo, que diriges desde la distancia el curso del mundo. Abominas de los eruditos, del desequilibrio entre facultades y necesidades, de la cultura excesiva y de todos aquellos que se han alejado de la vida sencilla. Te repugnan las instituciones y las pretensiones metafísicas. Prefieres limitar el afán de saber a una ignorancia razonable. Tuviste que romper con los hombres para sentir cabalmente el gozo de la naturaleza. A tus perseguidores debes tus éxtasis. Sin ellos no habrías descubierto los riachuelos donde se bañan tus emociones.
Me recuerda a aquel profeta alucinado: “y vi que las montañas y los valles se levantaban, y comenzaban a andar.” Pero hay un momento en nuestras vidas en que todos podemos ser por un instante un profeta alucinado. Yo no quiero que la voz de Rousseau, con sus fierezas y sus encantamientos, deje de oírse en un mundo como este que tanto la necesita. Lo que quiero, lector, es que esa voz te haga llegar tan arriba y tan abajo que de alguna manera consigas los cinco minutos de profeta alucinado que te debes por ser partícipe de este milagro, el correr de esta serpiente entrelazada: una conciencia. Pero si te asustan las montañas imponentes o los valles demasiado serenos (eres hijo, a fin de cuentas, de un siglo pernicioso para el alma), adéntrate primero en este lugar sagrado, en este jardín cubierto de hierba doncella. Arnau ha dispuesto cuidadosamente praderas y fuentes para ti. Verás que, una vez hayas bebido de sus aguas y hayas recorrido sus caminos, sentirás el deseo nada inexplicable de llegar más lejos. Y entonces los valles y las montañas, las confesiones y las ensoñaciones, vendrán después.
——————
Autor: Jean-Jacques Rousseau. Títulos: Las confesiones y Las ensoñaciones del paseante solitario. Traducción: Mauro Armiño. Editorial: Alianza (2022)
Autor: Juan Arnau. Título: Rousseau o la hierba doncella. Editorial: Alianza (2022).


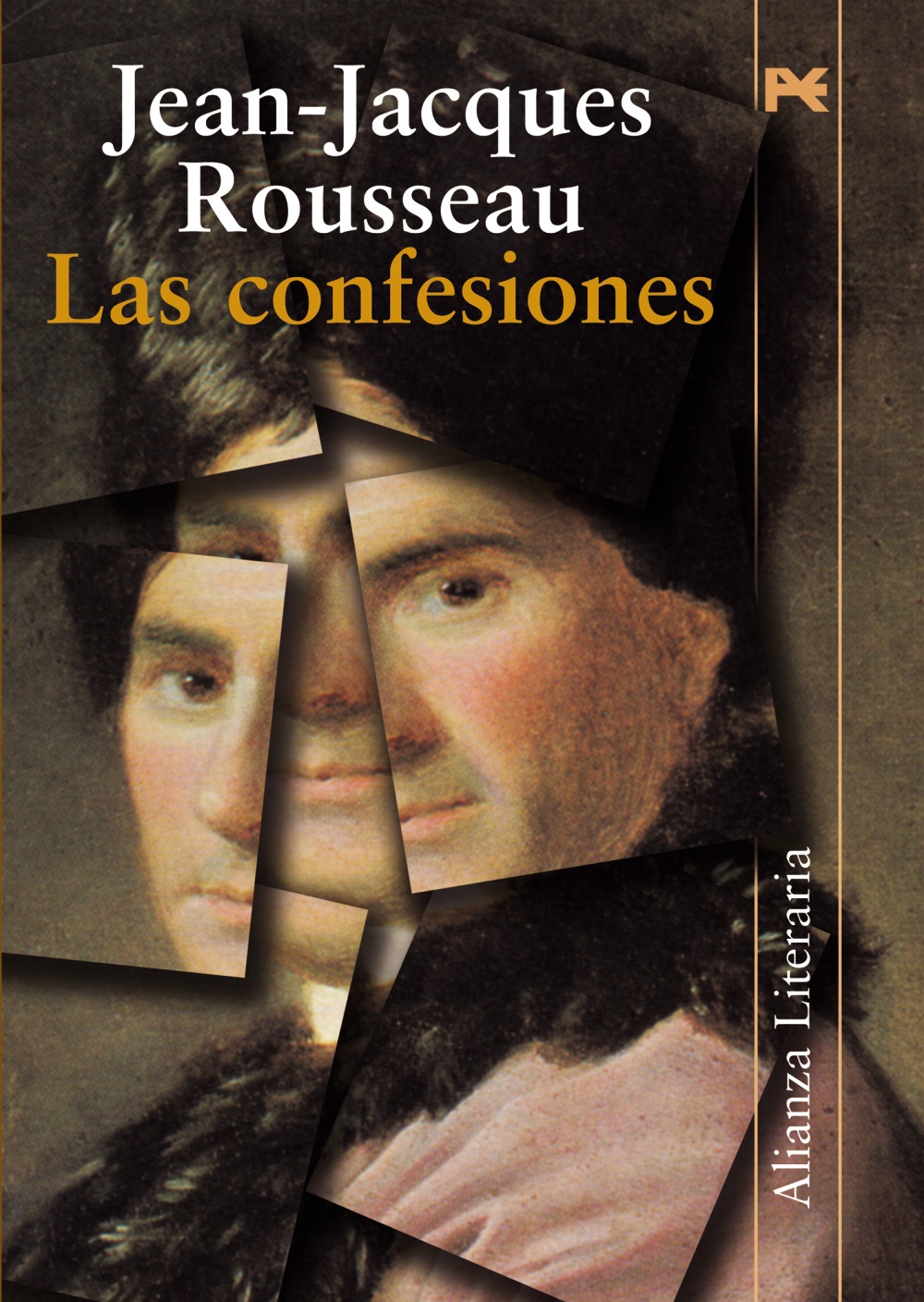
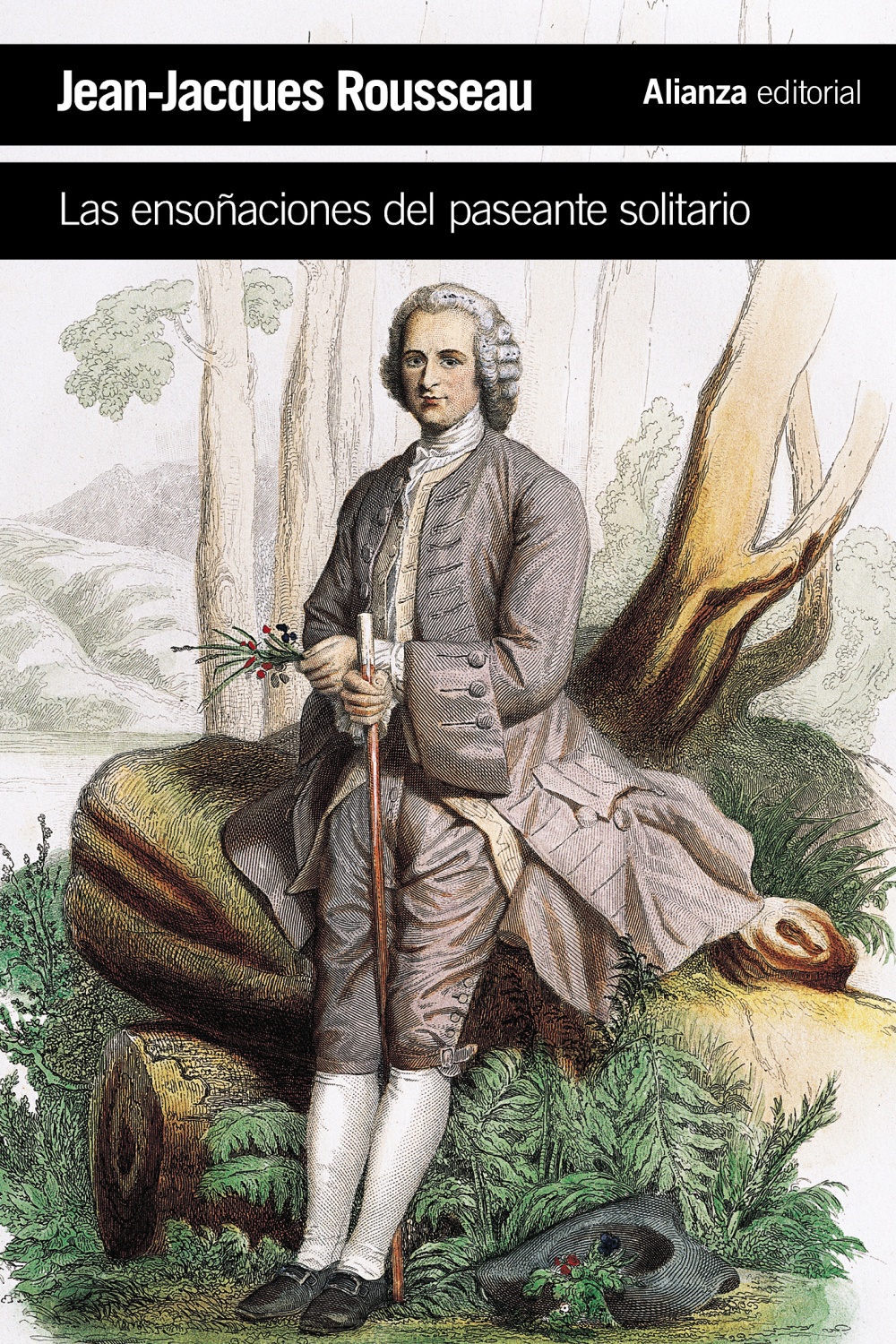
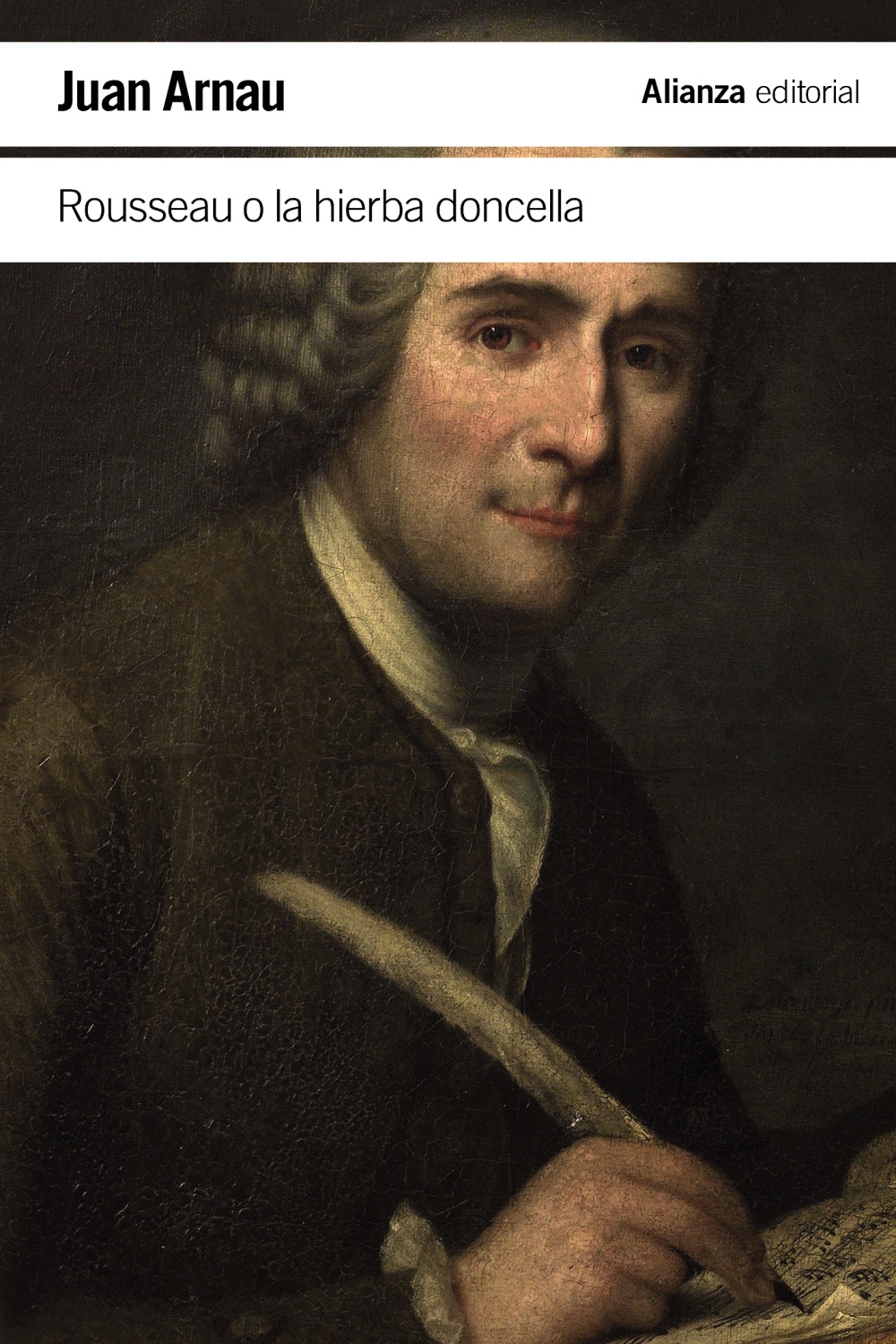


Que pura delicia, leer tus reseñas. Agua de manantial. Gracias. Comparto en FV.