Una inquisitiva personalidad lucha denodadamente contra su propio afán: “Aún no era un nuevo día en la cocina. Pero eso llegaría”. El resto del elenco, incluido el autor, adopta de buena gana las filias y las fobias del interlocutor: “Watt sabía que llegaría, con paciencia llegaría, tanto si le gustaba como si no”.
Para el irlandés Samuel Beckett (Dublín, 1906-París, 1989), las libertades ganadas significan, al mismo tiempo, oportunidades para conquistar nuevas fronteras: “Watt nunca supo cómo interpretar esta particular vocecita, si es que estaba de broma o si iba en serio”.
Intrínsecamente desordenado, el discurso antipuritano del Premio Formentor de las Letras (1961), en el trigésimo quinto aniversario de su fallecimiento, sigue trascendiendo extremidades con cada lectura: “Watt no se molestaba en usar muchas palabras para preguntarse por el significado de todo, porque decía, Todo esto se le revelará a Watt a su debido tiempo”.
Nos interpela el antihéroe, como si fuera Hamlet y nosotros la calavera de Yorick, acerca del aciago destino que aguarda a nuestro discurso, “el tiempo necesario para que se demuestre ser verdad lo que quiera que sea. O falso, claro, lo que quiera que eso signifique”.
Bajo la innegable presión del aislamiento, se retratan conexiones improbables, resaltando los problemas a los que se enfrenta el resto de los avatares: “Todo fue bien hasta que Watt empezó a invertir, no ya el orden de las palabras en la frase, sino el de las letras en las palabras”.
Como toda experiencia de relectura, la de Watt es íntima, necesita de un renovado impulso inmersivo: “Lo poco que había que ver, oír, oler, probar, tocar, él lo veía, lo oía, lo olía, lo probaba y lo tocaba como un hombre en estado de estupor”.
Ensimismada, histriónica, desconcertantemente errónea, la verborrea del creador de Murphy (1938), en eterna diatriba consigo misma, es capaz de hallazgos inenarrables: “El viento esparcía el humo que salía de uno y otro sitio, separándolo, juntándolo, mezclándolo al fin hasta desaparecer del todo”.
Ostenta el protagonista delirios de ser otro y se identifica con alguien llamado Micks, con quien mantiene conversaciones imaginarias, “pero al igual que un proscrito en la noche, así se fue apagando la voz de Micks, la agradable voz del pobre Micks, perdiéndose en el tumulto inaudible de los lamentos internos”.
La narración resultante arenga y exalta con febriles parlamentos de varias páginas, deslizándose dentro y fuera de nuestra conciencia: “El largo día de verano había tenido un comienzo inmejorable”, concluye Watt o su alter ego: “Si continuaba de esa misma manera, su final sería digno de ver”.
Frustradas en la raíz de sus deseos, las tentaciones redundan en la lucidez del autor de Molloy (1951), Malone muere (1951) y El Innombrable (1953), momento en el que caemos en la cuenta de por qué necesitábamos escuchar al personaje principal: para establecer “los límites a la igualdad de las partes con el todo”.
Al regresar a Watt, reconocemos las contradicciones del Premio Nobel de Literatura (1969), que las habita como si fueran suyas: “Parafraseando al propio protagonista de la novela”, argumenta en la introducción José Francisco Fernández, “se trata de una cerradura complicada que no se puede abrir con una llave sencilla”.
Treinta y cinco años después de la desaparición de Samuel Beckett, la identificación de este con su otro yo es definitiva: “Dejarse llevar por el devenir de los acontecimientos, sin preocuparse demasiado por lo que significan, también tiene sus ventajas”, apostilla el traductor y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Almería.
—————————————
Autor: Samuel Beckett. Título: Watt. Traducción: José Francisco Fernández. Editorial: Cátedra. Venta: Todos tus libros.
-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado
/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…
-

Robert Walser, el despilfarro del talento
/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…
-

¿Volverán?
/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…
-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos
/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…


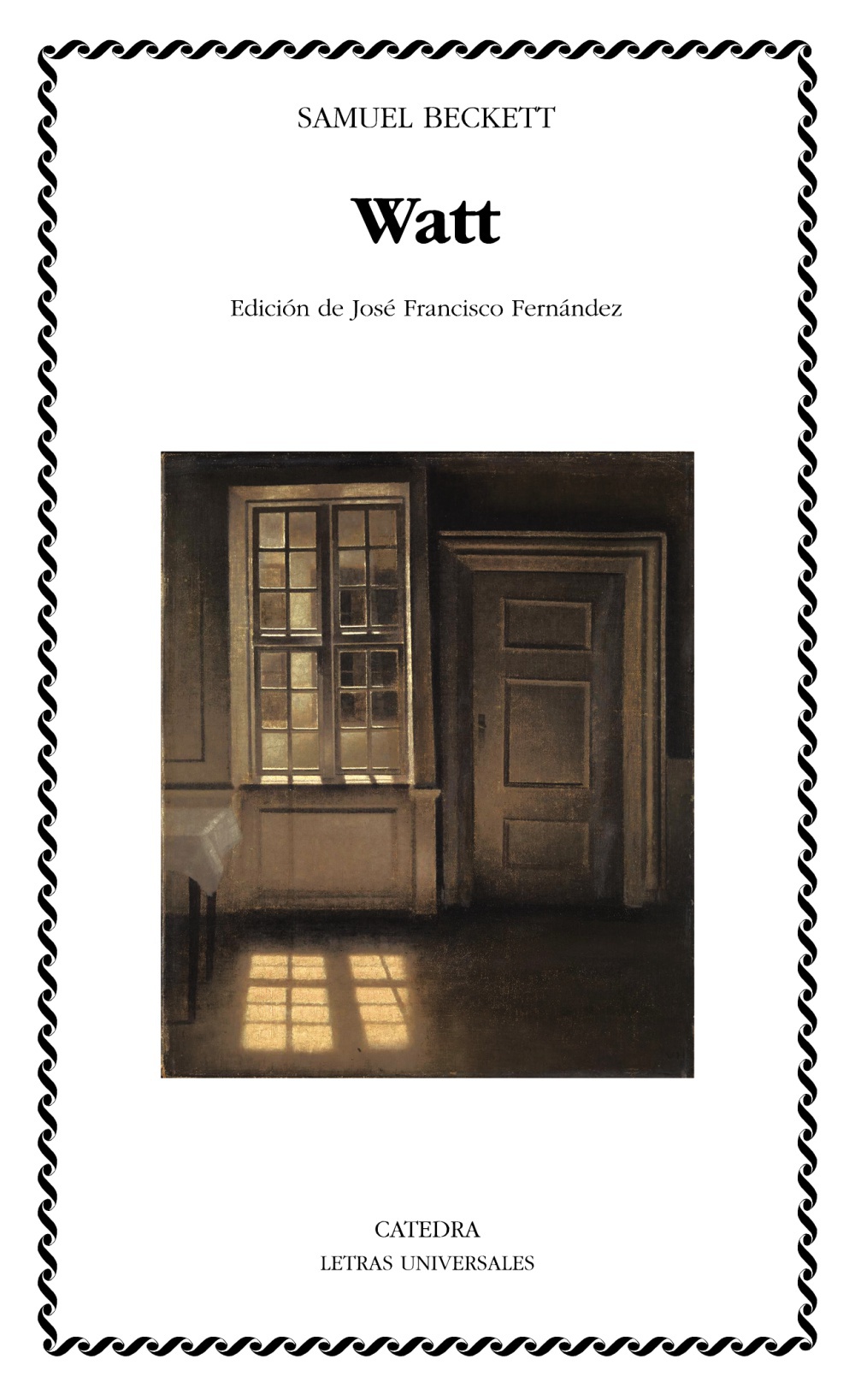
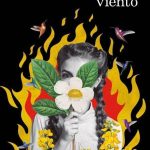
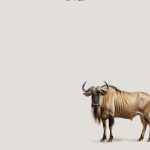

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: