Cerca de mil trescientos #cuentosdeNavidad participan en nuestro concurso de relatos navideños, patrocinado por Iberdrola y dotado con 3.000 euros en premios. Este lunes, 16 de enero de 2017, anunciaremos los nombres del ganador y del finalista. Y ahora presentamos una selección con los veinte relatos que optan a los premios.
Para participar había que escribir un relato en internet en lengua española que incluya la palabra NAVIDAD. El relato debía ser publicado en internet mediante una entrada en un blog, una anotación en Facebook o un tuit en Twitter.
El jurado, formado por los escritores Lorenzo Silva, Juan Gómez-Jurado, Lara Siscar, Paula Izquierdo y Óscar Esquivias, y la agente literaria Palmira Márquez, seleccionará un ganador y un finalista. El jurado valora la calidad literaria y la originalidad de la historia. Aquí puedes consultar las bases del concurso.
El orden en el que aparece este selección es aleatorio. Bajo estas líneas reproducimos los diez primeros de los veinte #cuentosdeNavidad seleccionados.
1
Palabras y trazados
Te dije que no quería nada por Navidad, que me contentaba con lo de siempre y lo de siempre eras tú. Me bastaba tu sonrisa, tus gestos, tus te quiero y tus besos. ¿Dónde estás? Te fuiste lejos, nunca quisiste decirme dónde. Una vez me dijiste que nunca abandonarías este mundo porque te parece muy bello. Quizás te perdiste por las líneas de mis escritos, ahogado en un charco de tinta o te adentraste en los cuadros que pintabas. ¿Dónde te vi por última vez? Bailando bajo la lluvia, con las zapatillas mojadas, los papeles destrozados, el pincel seco de pintura y la pluma con falta de tinta.
La poesía se escapaba de tus dibujos, tus dedos sobre mi espalda escribían los versos de amor más bonitos jamás dichos que eran un secreto entre tú y yo. Te describí de todas las maneras, me gustaste en diminutivo y en superlativo y tú me dibujaste desnuda y con ropa, de cuerpo entero y retrato. Recuerdo que nos gustaba soñar más allá de lo permitido, moldear la realidad a nuestro antojo con las manos, las letras y la pintura. ¿Dónde estás, joder? Ya no te encuentro, ni en presente ni en futuro. Me niego a pensar que eres pasado, más perfecto que imperfecto.
Si cierro los ojos casi puedo verte. Si cierro los ojos casi te imagino a mi lado pintándome de azul, porque siempre decías que era tu cielo. ¿Es allí dónde estás? Pintando nubes blancas y grises. Desde que te fuiste no ha dejado de llover o por lo menos para mí. En mis ojos cae siempre una llovizna suave o a lo mejor son mis lágrimas. No lo sé. El mundo que tanto te gustaba lo pintaste de mil maneras, a veces policromado, otras veces blanco y negro. Pintabas el lienzo pero también mi vida. Los lunes los pintabas de rosa y el resto de la semana de verde. La Navidad era tu época favorita del año y no era blanca, era de mil colores y formas.
Te dije que no quería nada por Navidad y aun así cruzaste la calle mientras llovía a cantaros para llegar a la otra acera donde habías visto unos pendientes que, según tú, hacían juego con mis ojos. Nadie vio el coche hasta que se confundió con tu figura. El ruido y la imagen se me clavaron en el alma. Ya no sabía si lo que me caía por la cara era la lluvia o las lágrimas, quizás las palabras que nunca te dije. Los bocetos de tus dibujos rotos sobre el asfalto, el pincel seco de pintura pero mojado de agua y la vida que se te escapaba.
Sé que sigues por aquí, escondido de alguna manera, y ahora lo que quiero por Navidad es encontrarte por eso sigo buscándote entre mis escritos, intentando recordarte en la sencillez de una oración y en la complejidad de una palabra.
***
2
El enchufe
Por Susana Revuelta Sagastizábal
De una viga del desván cuelga una bufanda con un nudo de horca en el extremo inferior. Justo debajo, sobre un gran charco de agua, languidecen la pipa y el sombrero del abuelo, una zanahoria renegrida y dos canicas de cristal. «Vaya por Dios, qué desconsiderado el muñeco», masculla el padre mientras baja a por el cubo y la fregona.
En la cocina, la madre se afana en quitar una a una las plumas al pavo antes de degollarlo y meterlo al horno. Andan tan ocupados que ninguno de los dos advierte lo silencioso que está Tommy en la salita, decorando con las luces el árbol de Navidad, ni el olor a carne quemada.
***
3
Crisis
Por Lola Sanabria
Papá seguía en el paro, pero mamá dijo que había que celebrar la Navidad como Dios manda. Asó un pollo al que llamó pavo y papá hizo de Árbol con sus bolas de colores, su espumillón y sus luces. Todo iba bien hasta que el abuelo, que ve menos que Rompetechos, enchufó las bombillas a la red. Quique, Mamen y Toño no paraban de aplaudir y dar saltos mientras mamá gritaba: ¡Haced algo! Tan apagados siempre, había que ver cómo se le encendieron los ojos a papá.
***
4
Por Lola Sanabria
En Navidad, nunca faltaban peladillas, turrones ni polvorones en la mesa. Y aunque los Reyes Magos no lo traían todo, siempre me echaban alguno de los regalos que había pedido en mi carta. Eso fue antes de que papá se quedara en casa, sin trabajo ni horizonte de que lo tuviera, como decía mamá. Después las cosas cambiaron. Estaba presente en el momento de mi decepción, cuando desenvolvía el papel de payasos y me encontraba con un par de calcetines, unos calzoncillos, o, como mucho, una caja de lápices de colores que mamá me quitaba enseguida y guardaba para el colegio en un cajón de su cómoda. ¿Ves? — decía papá, viendo mis lágrimas— ya te han dado otra vez el cambiazo. Aseguraba que yo era un buen chico, que me merecía todo lo que había pedido pero que otros niños, no tan buenos, me cambiaban los regalos. Mucha envidia y mucha mala leche, eso es lo que hay, decía mientras me abrazaba.
A mamá no le gustaba oírlo hablar así. No le digas esas cosas al niño que se las va a creer, le recriminaba. Y luego me sonaba los mocos y me daba un mantecado para que me conformara. Esos pobres niños africanos no tienen ni un mendrugo que comer. Tú tienes suerte. A lo mejor los Reyes Magos les han dejado tus juguetes, decía ella. Y yo sorbía los mocos y cabeceaba como dándole la razón. Pero yo odiaba a los niños africanos que se llevaban mis juguetes.
Estaba en segundo de Primaria cuando llegaron aquellos vecinos de rellano. Tenían un hijo de mi edad y enseguida vinieron a casa a traérmelo para que lo distrajera. Era un niño bobo, siempre con los calcetines limpios, los zapatos de espejo y la raya en mitad de la cabeza, separando su pelo relamido. No me cayó bien. Pero mamá se empeñó en que fuera amable con él, en que lo ayudara con los deberes. Mira, Julito, que su papá es inspector de sanidad y siempre le dan merluzas en el Mercado de Abastos. A ver si cae alguna. Yo hacía de tripas corazón, aunque nunca vi una merluza en nuestra mesa. El caso fue que tuve que cargar con el pánfilo del Arturito a todas horas, porque mi madre me calló la boca ante un nuevo intento de rebelión diciéndome que a lo mejor nos caían unas gambas o unos langostinos de esos que requisaba el padre por no cumplir alguna normativa. Unos días antes de Reyes, veía la televisión con mi vecino en mi casa. No paraban de echar anuncios de juguetes. ¡Me lo pido!, decía él a todo. No puedes, le aclaré en un momento. ¿Por qué no?, dijo de mal humor. Porque los Reyes tienen que repartir, no te vas a quedar tú con todo, le aseguré. Me quedaré con lo que me dé la gana que para eso mi padre es inspector, me gritó. Nos peleamos y él se marchó muy enfadado. Yo había sido el más bueno de todos los niños buenos. Un campeón. Eso no me lo podían negar los Reyes Magos. Aguantar a aquel pelmazo, era motivo más que suficiente para que me trajeran lo que me había pedido frente al televisor la tarde de la riña. Una Santa Fe. Sólo eso. Así que estaba convencido de que ese año harían una excepción y no se la regalarían a los niños africanos.
La mañana del día seis de enero ocurrió lo de otros años. En lugar de la Santa Fe, me encontré con un papel de pelotas de colores envolviendo un par de calcetines y un jersey que yo creía haber visto tejer a mi madre, pero que estaba claro que no podía ser porque ella no era reina ni maga, ni nada de eso. Se me atragantaron las lágrimas y el mantecado. Un amasijo en la garganta que a poco me ahoga. Papá no estaba en casa porque había ido al pueblo, a ver si la tía Eulalia le pasaba unos huevos para el roscón. Mamá se puso muy nerviosa y me arrastró a la casa de los vecinos. El padre de Arturito me dio un guantazo en la espalda con la mano abierta, y no sé si fue por eso o por lo que vi a los pies del Árbol de Navidad, pero se me quitó el ahogo de golpe. La Santa Fe, MI SANTA FE, para el bobo de su hijo. Así que papá tenía razón.
¿De quién es eso?, fue lo primero que dijo mamá en cuanto me vio jugar en mi cuarto con la máquina de tren. Mío, dije yo tranquilamente. ¿Cómo que tuyo? Yo no te he comprado ese juguete. Y tu padre tampoco, de eso estoy segura. ¿No será el regalo de Reyes de Arturito? Acabó la pregunta con la voz entrecortada. Es mía, aseguré mientras abrazaba la máquina contra mi pecho. Él me ha dado el cambiazo. Mamá perdió los nervios. Ni recuerdo todo lo que dijo, ni podría recordarlo aunque quisiera porque hablaba tan deprisa que sólo entendí palabras sueltas como deshonra, ladrón, cabrón de tu padre y cosas así. En cuanto apareció papá por la puerta, se enzarzaron en una pelea, durante la cual hubo hasta huevos rotos. Mamá le echaba la culpa de todo y él se la echaba a ella. Cuando me harté de oírlos me puse a jugar con mi Santa Fe. Fue un día inolvidable. Después vino lo de la explicación de los Reyes Magos y, lo más penoso, decidir qué iban a hacer con la máquina de tren. Por supuesto que ni me escucharon cuando les supliqué a moco tendido, que me dejaran quedármela, que la mantendría oculta en mi habitación y nunca la descubrirían los vecinos. Al final optaron por deshacerse de la prueba del delito tirándola a la basura. Estuve toda la noche asomado a la ventana, mirando la bolsa de plástico hasta que se la llevó el camión de la basura.
***
5
El partido de fútbol
Por José Luis Benjumeda Torres
–Coleman, necesitamos un portero –dice el cabo Evans–. Me han dicho sus compañeros que antes de enrolarse jugaba en el Crystal Palace de Londres.
–Así es, señor. –Aaron Coleman mira a su cabo con cara de incredulidad porque le cuesta creer que vayan a jugar un partido de fútbol contra los alemanes. Acaba de escribir una carta a sus padres donde les cuenta lo terrible que es la guerra. Lo que no cuenta en la carta es que cuando cae la artillería pesada de los alemanes se le suelta el vientre y se caga literalmente; no quiere que piensen que es un cobarde. Nadie nota que va cagado porque el hedor de los cadáveres putrefactos a escasos metros, en la tierra de nadie que separa las trincheras inglesas de las alemanas, lo invade todo.
Al cabo Connor Evans le molesta una llaga grande en el pie izquierdo. Es lo que tiene llevar un mes metido en aquel boquete del que no pueden salir ni para mear, y donde el suelo tiene siempre dos dedos de agua y hace un frío de cojones a todas horas. No es el único con ese problema: el pie de trinchera lo llaman. No se queja, aunque le empieza a preocupar porque cada vez tiene peor aspecto y desprende un olor dulzón que no presagia nada bueno. A pesar de la llaga va a jugar el partido, faltaría más. Tiene enfrente a un alemán rubio y alto que lo mira con cara de bobo. <>, piensa mientras se remanga las mangas de la camisa.
Thorsten Richter es de Hamburgo y hace un rato estaba pensando que le había prometido a su mujer que estaría de vuelta en casa para celebrar juntos la Navidad; pero no ha sido así y no hace más que darle vueltas a la cabeza porque no entiende porque siguen allí si la guerra iba a acabar en un par de meses. Por lo menos puede celebrar que todavía está vivo y sin un rasguño después de tres meses esquivando tiros y trozos de metralla; eso ya es algo para estar contento. Le gusta jugar al fútbol y cuando un inglés ha sacado un balón, no lo ha dudado. <>. Esto lo piensa mientras estira los gemelos entumecidos por el frío y la falta de espacio de la trinchera.
Elliot Bailey encontró el balón en un pueblo abandonado poco después de desembarcar en Francia, y se lo echó a la mochila. A sus diecinueve años había pensado que, en la guerra, al igual que las fábricas del East End, habría ratos libres y que podrían jugar partidos de fútbol. Nadie le había contado que se iba a pasar el día escondido en una trinchera sin poder ni asomar la cabeza por culpa de los francotiradores enemigos, que en cuanto ven un casco asomar, los muy cabrones, lo revientan de un tiro. Por eso no lo duda y saca el balón en cuanto ve a los alemanes –que han salido de sus trincheras arbolando banderas blancas y se han acercado con paquetes de cigarrillos– hablando con soldados ingleses en medio de la tierra de nadie. Un oficial alemán lo ve acercarse con el balón en las manos y dice en un inglés roto:
–Fútbol. Jugar fútbol y Alemania ganar.
El que ha hablado es Hans Zimmermann y sabe que detener la guerra, aunque sea el día de Navidad, le puede suponer un marrón de los gordos. Pero es Navidad y está lo suficientemente hasta los cojones de estar allí como para encima tener que pasar ese día metido en una trinchera. Ha sido él el que ha permitido a sus hombres poner arbolitos de Navidad decorando las trincheras y cantar villancicos. <<Había que subir la moral de los chavales que se nos estaban viniendo abajo>>, dirá días después a sus superiores antes de que lo pongan delante de un pelotón de fusilamiento y le peguen un tiro por traidor y confraternizar con el enemigo.
Otro que se huele el marrón que le va a caer encima es el sargento inglés Brad Hughes. Pero después de tres meses escuchando los llantos de sus hombres, que por la noche no consiguen conciliar el sueño, piensa que hace lo correcto. Cree que es muy fácil tomar decisiones lejos del frente y disfrutando de la tranquilidad de la retaguardia. Brad Hughes es veterano y sabe que sus hombres son carne de cañón. Muchos de los que van a jugar el partido no volverán a casa, así que por qué negarles la oportunidad de celebrar la Navidad marcándole goles a los alemanes. Al sargento Hughes no le pegarán un tiro, aunque lo degradarán y acabará la guerra antes de tiempo por culpa de un trozo de metralla que le destrozará media cara.
Alfons Neumann marca el primer gol de los alemanes y lo celebra como si hubieran ganado la guerra. Ocho días más tarde la artillería inglesa lo hará volar por los aires, no por el gol, sino porque en la guerra pasan estas cosas y para eso están allí: para matarse los unos a los otros, o al menos intentarlo.
Veintiocho hombres –nueve ingleses, tres galeses y dos irlandeses contra catorce alemanes– juegan al fútbol durante sesenta minutos y con la caída de la tarde, dándose abrazos los unos a los otros, se despiden con la sensación de que aquella guerra no es su guerra. Es una guerra ajena que les toca a ellos luchar mientras que los que deciden su futuro celebran la Navidad al abrigo de sus familias o, en el peor de los casos, al calor de prostitutas en cuarteles de retaguardia.
Alemania ganó 3-2 aquel partido. Luego perdería una guerra que en realidad perdimos todos.
***
6
Noche de paz
Como todos los años, el día de Navidad, mi madre permanece encerrada en la cocina, mandil en ristre, jurando en arameo. Mientras tanto, los peces beben y beben y vuelven a beber, justamente como mi padre, que en su cuarta copa de vino, debate con mis tíos si el Rioja tiene más cuerpo que el Ribera de Duero; y para cuerpos, el de mi prima Rosita, que a sabiendas de que me vuelve loco, se contonea pecaminosa por el camino que llega a Belén.
Entre tanto jolgorio familiar, mi abuelo deja de amenizarnos con la zambomba y la pandereta para abrir la puerta a dos vecinas chismosas que al olor de las gambas a la plancha que se filtra por el patio de luces, se cuelan hasta la cocina con la excusa de felicitar las fiestas.
Troylo ya no tiembla con los cohetes, ni mueve el hocico cuando el pavo sale del horno, tan sólo golpea tres veces su pata ancha de eterno cachorro cuando escucha decir que hoy es veinticinco de diciembre, y lo hace con desdén, como si quisiera poner fin a estas fechas, fun, fun, fun.
***
7
Balada para una oveja
Por Susana Rizo
Yo, y mi circunstancia
«Oveja que sola vas
Con tu patita te rascarás
El año que viene vendrá
Un año después….
***
8
El otro
Por Mónica Montañés
Mi llegada había caído como un pelo en el caldo. Sus rostros se arrugaron no más verme. Solo uno de ellos mantuvo la sonrisa, quizá porque tardó en reconocerme. Siempre he tenido la extraña facultad de no ser bienvenido, de arruinar con mi sola presencia lo que otros califican como un buen momento.
Cuando nací, el hombre que estaba casado con mi madre ya era muy mayor para creerse mi padre y ella no tuvo imaginación para inventarle la aparición de un ángel que le diera a mi llegada a este mundo un cariz celestial. Ni imaginación ni ganas. Muy por el contrario, le dijo con todas sus letras que no era hijo de él y que viera cómo cargaba con su sombrero de cuernos. Sin embargo, para la pequeña historia familiar, fui visto desde ese momento como el que arruinó lo que hasta ese día era un matrimonio bien avenido.
Mi aspecto no ayudaba en lo absoluto. Mis ojos y mi cabello eran de otro color, yo era más alto y más delgado que todos en aquella casa, no había manera de evitar los murmullos de los vecinos. Pasé toda mi infancia tratando de ser aceptado, de parecerme, de mimetizarme. Comía el doble intentando engordar, me encorvaba para no sobresalir, aprendí a leer y a escribir sin que nadie me enseñara, nunca rompí un juguete ni dejé nada fuera de su lugar. Mi intento, además de inútil, empeoraba las cosas. Ninguno de mis hermanos, todos mucho mayores que yo, comía tanto ni tenía mi postura ni leyeron o escribiendo a la edad en que yo lo hice, ni eran tan cuidadosos u ordenados. Lo que en cualquier otro hogar habría sido visto como atributos, en el mío era visto como la prueba de que yo era el hijo de otro. Me odiaban y yo odiaba a ese otro al que me parecía tanto sin haberlo visto nunca. No sabía quién era, mi madre nunca quiso decírmelo y conocerlo se me volvió una obsesión. Quería encontrarlo, mirarlo a los ojos y gritarle ¿padre, por qué me has abandonado?
Treinta y tres años estuve buscándolo, persiguiendo pistas falsas, completando frases susurradas a media noche, armando un rompecabezas al que le faltaban las piezas más importantes. Por fin ayer di con un nombre y una dirección. He debido pensarlo mejor antes de tocar la puerta, esperar unos días, ya que había esperado tanto. Llegar justo en Navidad no parecía una buena idea, pero a mí me causó gracia la coincidencia. Yo había nacido un 25 de diciembre y quise darme este regalo de cumpleaños. Por experiencia, sé que no es bueno mezclar fechas, hacer algo relevante cuando el acontecimiento es otro. He debido pensarlo mejor, pero no lo hice y toqué la puerta. Ellos estaban todos sentados a la mesa, sirviendo el pavo. Sus rostros se arrugaron no más verme. Solo mi padre mantuvo la sonrisa, quizá porque tardó en reconocerme. Los mismos ojos, el mismo cuerpo largo, desgarbado, la misma sonrisa que se le borró al caer en cuenta de lo que estaba ocurriendo. Hacía treinta y tres años, le había negado a su mujer que fuera cierto el rumor que comenzó a correr en aquel pueblo donde pasaron unas vacaciones y al que no habían vuelto jamás. Todos en esa casa se parecían a mí. Por un instante pude sentir que pertenecía a algún lado, pero mi llegada había caído como un pelo en el caldo.
***
9
Abrazo
Por Gonzalo Salesky
A las doce de la noche en punto, el hombre invisible gritó «¡Feliz Navidad!». Y como siempre, el único que corrió a abrazarlo fue el viento.
***
10
El abeto español de Hans Christian Andersen
Por Amador Guallar
La taberna en el centro de Odense estaba a rebosar, eran pasadas las ocho y mientras el padre del pequeño Hans discutía con un soldado sobre el coste de sus botas recién remendadas, él seguía hipnotizado por los extraños hábitos de los combatientes extranjeros que hacía semanas abarrotaban la campiña de Jutlandia. Hans los miraba con los ojos abiertos como platos soperos, atento, sin comprender las celebraciones honestas y desesperadas que los españoles de Napoleón hacían del sentimiento de vivir, muy diferentes a las del norte de Dinamarca, donde la lógica y el sol frío reinaban sobre las gentes. Como casi no llegaba a la mesa, el chico se había subido a un taburete para no perderse detalle. Ese marzo de 1807 Hans estaba descubriendo un mundo en el que los hombres eran capaces de iluminar el taciturno y oscuro invierno danés. Todo un logro. Los soldados, que ocupaban casi todas las mesas, vestían uniformes variopintos, coloridos y ninguno exactamente igual, como si cada hombre fuese su propio ejército. “Soldaditos de plomo”, pensó. Al llegar a la comarca, los modales directos y ruidosos de los españoles, el griterío y la música hasta altas horas de la madrugada, asustó a los aldeanos que, las primeras noches, mantuvieron puertas y ventanas cerradas a cal y canto. Pero pronto la jauría española, comandada por el teniente general Pedro Caro y Sureda, III Marqués de La Romana, demostró que no estaba ahí para forrajear o dedicarse al pillaje, y tras varias semanas la población danesa los había aceptado como algo estrambótico pero parte del paisaje. Un circo que, por otro lado, pronto partiría hacia el combate. Hans intentó descifrar la melódica lengua castellana, siempre acompañada de gestos exagerados, hasta detener sus ojos en un soldado joven, delegado, el único sentado solo y visiblemente apenado. Tenía los ojos rojos y sostenía un bastón de madera con el que jugueteaba. Hans no lo dudó, saltó del taburete y se adentró entre el gentío hasta situarse delante del soldado, que lo observó con una mirada triste. Pedro Alarcón era de Sevilla y le apodaban Bebito, se había alistado en la expedición española no porque apoyase al Emperador francés, al Rey de España o a los enemigos de éstos, sino porque en el ejército servían dos comidas al día, te daban ropa, aunque en consigna, y además quizás podría volver a Sevilla con algo más que serrín en sus bolsillos. Su único recuerdo de casa, un bastón de abeto, lo último que conservaba de su padre. »Hej, hvordan har du det? Mit navn er Hans», dijo el chico extendiendo la mano. Pedro tardó en reaccionar. »Ah, chiquillo, te llamas Ans, dices», respondió invitándole a sentarse. «¿Cómo estás?”, añadió sin saber que el niño le había hecho la misma pregunta. Hans quería averiguar el porqué de su tristeza en medio de la música y las canciones, pero sabía que el soldado no entendería sus palabras, así que recurrió a los gestos. El español comprendió y se rió. »Ni llorar ni triste», dijo con un fuerte acento sevillano. “Pronto combatiremos y, bueno, tengo miedo”, susurró moviendo la cabeza avergonzado. “Ves este bastón, viene de muy lejos, de un abeto de mi tierra, un árbol fuerte y orgulloso, un árbol que crece sin miedo… quizás porque no sabe que lo cortarán para Navidad y luego se convertirá en leña”, reflexionó Pedro con una sonrisa torcida. “Sabes qué, te lo voy a regalar. Tengo que dejar de pensar en casa y en volver y en la muerte que nos espera, o los recuerdos del bastón me llevarán a la tumba por pena y no las balas enemigas”, ironizó para combatir a las incipientes lágrimas, extendiéndole el presente a Hans, que lo aceptó de muy buen grado, a pesar de no haber entendido nada de lo que el soldado había dicho. “Recuerda, éste es un bastón mágico que viene de un lugar soleado, tócalo y entrarás en otro mundo”, bromeó Pedro a sabiendas de que el chico no entendía, por lo que se rió. Hans y el soldado estuvieron sentados en silencio durante unos minutos, envueltos por el ruido de la taberna y el espíritu de la fiesta española. Poco después, el padre le hizo un gestó y el niño volvió a su regazo mientras su progenitor sonreía por haber llegado a un buen trato. “A ver si a ti te da más suerte”, dijo Pedro cabizbajo cuando el chiquillo ya se marchaba, de nuevo asaltado por la añoranza y sintiendo un intenso dolor en el estómago al pensar en su bautizo de fuego en las filas de la infantería de línea española, de donde muy pocos regresaban enteros. Cuando su padre abrió la puerta de la calle, Hans se giró y observó brevemente el rostro del soldado español devastado por su propio destino, y de repente estaba en la calle con la puerta de la posada a sus espaldas escuchando el sonido de la pequeña campana colocada en el marco superior. Con el tiempo, la cara del soldado pasó al olvido hasta que una mañana de abril de 1848, casi medio siglo después, el español se le apareció mientras escribía las primeras palabras de ‘El Abeto’, el cuento de Navidad que lo catapultaría en las letras danesas. “Allá en el bosque había un abeto, lindo y pequeñito. Crecía en un buen sitio, le daba el sol y no le faltaba aire, y a su alrededor se alzaban muchos compañeros mayores, tanto abetos como pinos. Pero el pequeño abeto sólo suspiraba por crecer…”, escribió y, de repente, la vívida imagen de la cara triste del español le conmovió. Podía recordarla perfectamente y, con ella, la imagen del bastón hecho de abeto, y la tristeza en sus ojos por el cruel destino que le esperaba, sus gestos, su desdicha. Los soldados son la leña del campo de batalla, pensó, y continuó escribiendo la historia de un abeto que, en otra vida, había sido Pedro Alarcón, uno de los soldados españoles sirviendo en Dinamarca.
__________
Selección de relatos del concurso de cuentos de Navidad (y II)


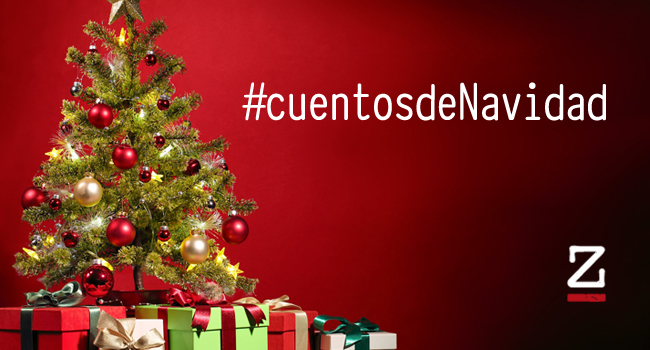
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: