Cerca de doscientos relatos participan en el concurso de cuentos de aventuras de Zenda, patrocinado por Iberdrola, dotado con 3.000 euros en premios, que cuenta con un jurado formado por los escritores Juan Eslava Galán, Juan Gómez-Jurado, Espido Freire, Paula Izquierdo y la agente literaria Palmira Márquez. Y que celebramos ante la publicación por Zenda Aventuras de El diamante de Moonfleet, de John Meade Falkner.
Ofrecemos los diez cuentos que optan a los premios. Al resto de los relatos se puede acceder a través de nuestro foro. El primer premio está dotado con 2.000 €. El premio para la otra historia finalista es de 1.000 €. Este viernes anunciaremos los nombres del ganador y del finalista. Gracias a todos por participar.
1
Real Academia de Nuestras Lenguas
Nacho Bouzón
1.- SEGÚN LA RAE
AVENTURA
Del lat. adventūra ‘lo que va a venir’, part. fut. act. de advenīre ‘venir, llegar’.
1. f. Acaecimiento, suceso o lance extraño.
2. f. Casualidad, contingencia.
3. f. Empresa de resultado incierto o que presenta riesgos.
4. f. Relación amorosa ocasional.
de aventuras
1. loc.adj. Dicho de una obra literaria o cinematográfica: Que centra su atención en los episodios sucesivos de una acción tensa y emocionante.
2.- SEGÚN YO (AVENTURÁNDOME Y AMENTURÁNDOME)
1. f. Acaecimiento, suceso o lance extraño: Tu amor incompartido hacía mí.
2. f. Casualidad, contingencia: El cruce de nuestras miradas aquella noche.
3. f. Empresa de resultado incierto o que presenta riesgos: Nuestra unión.
4. f. Relación amorosa ocasional: En el asiento trasero.
de aventuras
1. loc.adj. Dicho de una obra literaria o cinematográfica: Que centra su atención en los episodios sucesivos de una acción tensa y emocionante: A los hechos y lechos me remito.
***
2
Luis San José López
El Fantasma surgió inesperadamente de la niebla, desplegó la sonrisa de su calavera y todo el horizonte se vistió del color de la muerte. La Isabela estaba perdida. Henry, el pirata más temido de todos los mares se encaramó en el espolón y lanzó su primera andanada de codicia contra la popa del galeón español. Un catalejo de latón y un ojo de cristal cruzaron destellos en el aire. La Isabela no tendría tiempo de levantar las portas de sus troneras. Sus cuarenta cañones eran inútiles contra la velocidad endiablada de aquel bergantín y sus veinte miserables culebrinas. Henry levantó su mentón y enfocó a la presa. Sin embargo, una sombra, una duda, un recuerdo, le hicieron humillar la mirada. Lady Marian, más bella que nunca, paseaba por la cubierta con su diminuto parasol sin demostrar miedo alguno, como si estuviese deseando el abordaje lo antes posible. Henry cerró su único ojo, arrió la sonrisa de su calavera y viró a barlovento. Siempre había sido un botín demasiado grande para su pierna de palo.
***
3
Esteban Navarro
Un día, removiendo una caja en el trastero, hallé el plano de un tesoro oculto en una isla misteriosa y cuya primera pista figuraba escrita en el medallón de un cadáver. Vendí mi casa, dejé el trabajo y me embarqué; estaba convencido de que hallaría ese tesoro.
***
4
Juan Ramón Trotter
Lo buscó entre los hombres que esperaban en los embarcaderos, entre las casas inverosímiles construidas precariamente sobre pilotes de madera en las turbias aguas que discurrían en sentido contrario a orillas del río Mekong, entre las barcas despintadas cuyas proas entrechocaban con un ruido sordo bajo las copas de los árboles de un bosque que había quedado inundado por la crecida de las aguas. Lo buscó en las callejuelas del barrio viejo de Hanoi, en las estrechas aceras donde los ancianos se arracimaban en silencio a las puertas de las casas acuclillados con un plato de comida en la mano, en la habitación de un hostal cuyas ventanas miraban a un callejón vacío, y bajo cuyas escaleras dormía por las noches un hombre tendido sobre el suelo. Lo buscó en el compartimento de un tren nocturno que atravesaba el país de norte a sur, en el vagón al que había subido de noche tras cruzar las vías de la estación, en el andén donde una vendedora ambulante de fruta con la cabeza cubierta con un sombrero de paja cónico aguardaba desde antes del amanecer de pie junto a su bicicleta. Lo buscó al igual que muchos otros lo habían buscado antes que él a lo largo de los siglos. Y, al igual que muchos otros, ciego, cansado y anhelante, creyó a veces vislumbrarlo apenas unos pasos por delante.
***
5
Sergio Flores
Garabatos que se transforman en figuras geométricas. Paralelas adecuadas con las que se va llenando de volumen el universo finito y plano del folio en blanco. Pequeñas islas de papel se inundan de algunas ideas. Estelas de tinta negra en trazos no muy firmes. Ítaca luminosa de la que partir rumbo al viaje que se hunde en la oscuridad de los tiempos.
Emerge la mano frágil de un padre cansado que duerme. Sus dedos cuarteados por el frío tienen un sutil movimiento. El héroe se hace humano. El hijo, que es flecha, se convierte en arco. Impulso necesario. Punto de origen.
Amor infinito acotado en el triángulo del deseo. Caricias fluidas, magma visceral y palpitante con cuyo calor se fraguan las almas.
Abrigo maternal. Espera irracional. Nueve que son cuarenta.
Aguas desbocadas de madrugada que marcan el comienzo de tu llegada. En ella se muestra el ojo felino que concentra una detonación brillante.
Madre, Venus jadeante de la fecundidad. Sólo puedo postrarme a sus pies y escuchar los cánticos ancestrales con los que abre al mundo su naturaleza. Bocanadas de vida. Energía rápida que nutre el esfuerzo de fibras que se contraen de forma titánica. Corto, angosto y abrupto se presenta el primer recorrido para coronarte de fuego.
Por fin, la explosión corpórea. Carne de la carne. Sangre de la sangre. Pasión de las entrañas que surge impetuosa y sin posibilidad de doma. Tu cuerpo se tiñe de color. Se llena de vida aérea. Segundos últimos de unión umbilical. Fraternidad placentaria que da sus postreros latidos. Su fin es principio. Cordón segado. Tu camino comienza. Horizontes te rodean. Levanta tus ojos grises nebulosos y mira la aurora. Tu trayectoria está abierta.
***
6
Rocío Jiménez Cebada
Le dolía tanto el respirar que pensaba que le oiría desde el otro lado. Sus jadeos sordos le secaban la garganta a su paso y tragaba saliva para aliviar aquella agonía. En la oscuridad, cualquier sentido se agudizaba. Sentía cómo el sudor le recorría la espalda en un surco perfectamente alineado con su columna vertebral. Agazapada, escuchó con paciencia el silencio hasta que éste, se rompió. Le dio el suficiente tiempo a reaccionar porque lo cazó a la primera. Sus manos, sudorosas, lo retuvieron a pesar de los bruscos intentos de escape. Bajó la escalera aún temblorosa. La carrera había merecido la pena y la espera, también. Aquel roedor no se le volvería a escapar.
***
7
Ignacio Martín
Setenta veces siete semanas llevan mis huesos en este rincón de la jungla. Cuando se lleva tanto como llevo aquí, sin trato con hombres, la conducta se despoja de lo poco importante, que cae como hojarasca. Nunca supe de números, pero ahora sé que perder la cuenta del tiempo es perderlo todo, pues no hay hoja sin nervios ni nombre sin sonido, excepto quizá el mío.
No creerán que me faltan entretenimientos, pues siempre hay algo que hacer en la jungla. Volver a armar las trampas, construir otras nuevas, limpiar la explanada de hojas para poder ver las serpientes. Reparar mis guaridas (sería temerario tener solo una) tras las lluvias. Nada queda de lo poco que vino conmigo; hasta el hierro se pudre aquí e incluso las noches y los días se deshilachan, y se confundirían si no estuviese atento. Llevo aquí lo suficiente como para saber que nada muere de viejo en esta jungla.
No siempre fui deliberado en mi conducta. Hubo un tiempo en el que mi voluntad no conocía el horizonte y de un gesto de mis manos salían las líneas que trazaban la realidad. Un error era una puerta, ser descubierto en un crimen era una oportunidad para embarcarse. Pero hace mucho de eso ya y hoy ya sé que estoy a un error de desaparecer.
No siempre pensé así en este lugar. Tras las fiebres me convencí de que no había más hombres, de que al fin Dios había acabado con los pueblos y solo quedaba yo, olvidado. Ese pensamiento me debilitaba y me dolía la repetición de las horas, las hojas y las tortugas. Pero hoy sé que no es así.
El cazador solo tiene la ventaja que la presa le regala al repetir sus movimientos, formando costumbres, surcos en una conducta que repite por abandono. Es por eso que recuerdo mis pasos, los recorro al contrario, y a veces no sé ni yo mismo cuándo empiezo a dormir y cuándo despierto. Es por eso que cada gesto es así porque podría ser de otra forma. Solo será cazado el que se vuelva esclavo de sí mismo y ser esclavo aquí es no ser nada. Medito qué hacer y después lo dejo al azar. Abandono trampas con animalillos que he atrapado sin recoger la presa y si llueve quizá esa noche me aleje de techado.
Hay setenta veces setenta árboles aquí, que conozco y he trepado. Hay setenta arroyos, que cambian de sitio tras cada lluvia, y setenta veces mil tortugas. Pero hoy sé que nada múltiple importa, solo importa que soy uno, que estoy entre mis ojos, que la San Lesmes se perdió por un hombre, que hay un perseguidor, y que hay un punto en el que se cruzan nuestros destinos, pues si no hay uno no hay nada.
Cada día sé que será el día en que el cazador, sea Urdaneta, sea otro más taimado, aparezca con su palo por el horizonte. O quizá llegue de otra forma, quizá sepa que le aguardo, quizá haga tiempo que me observa y espera un momento que no le daré. No puedo saber cuándo, porque él elige sus tiempos. Yo a cambio soy dueño de mis movimientos, pues no seré cazado allí donde no esté, y con eso me basta.
Alguien sabrá qué pasó en la San Lesmes, si no se sabe ya, si no han partido en mi busca. Alguien encontrará algún diario. Alguien encontrará la cruz que dejamos tras el motín, o a un superviviente, si no lo han encontrado ya y están ya sobre mis pasos. Cada día se traza una línea nueva en un mapa, lo he visto con mis ojos. Quién sabe si estas costas no están ya en algún libro, esperando a que el que ha de vengarse lo abra. Quién sabe si las líneas están ya mucho más allá y planean atraparme a la vuelta, cuando ya no lo espere.
Quién sabe si me hacen esperar para disfrutar la venganza, si ahora ríen mientras aguardan a que me atrape la costumbre, a que mis actos broten de mi memoria. Quién sabe si creen que mi voluntad se ha vuelto ya un rito. Pero si así lo hacen, yerran.
***
8
Joaquín Planchuelo
Amanecí sobre un rastrojo de centeno picado de cornezuelo.
Caminé por las caprichosas sendas del bosque interminable, vadeé los afluentes del sufrimiento, atravesé montañas y dormí en sus estériles valles, presintiendo en mis sueños la locura, el alucinado encuentro con los muertos que aún sobreviven.
Hurgué en mis recuerdos y no hallé los motivos de mi viaje ni los deseos que lo impulsaron.
Mentí. Convencí de mi inocencia a quienes me interrogaron, exprimiendo la ingenuidad de los hombres hasta hacerlos niños. No necesité una espada para vengar agravios, bastó con mi palabra para precipitarlos a la esclavitud.
Hurté a los libros su sabiduría y con ella surqué los mares de la ignorancia, de un continente a otro hasta naufragar en las costas del paraíso, del que tuve que huir para no ser reclutado por la amorosa hueste de los complacientes.
Las cicatrices del alma se convirtieron en estigmas; los anhelos en disciplinas; el miedo en virtud.
Galopando sobre furiosos palafrenes alcancé los límites del país de los lagos secos; pero ya era tarde: rebosantes, habían desaparecido sus tesoros.
Creí haber burlado a mi asesino, pero había ido a su encuentro: es el tiempo.
***
9
Pablo Val
Tras quitarse la capa, Henry la dobló con parsimonia y la colgó con cuidado de la rama de un árbol, junto a su sombrero. Después se puso unos finos guantes de cuero y se ciñó la hebilla del cinturón, del que colgaba su espada de duelo. Westley lo miraba con impaciencia, con las manos sobre las caderas. Él ya llevaba un buen rato en mangas de camisa, mirando como Henry realizaba su ritual de forma obsesiva y minuciosa.
—No se impaciente, señor—le aconsejó Henry mirándolo de reojo—. Le despacharé en un momento.
—Deje de retrasar lo inevitable. Hoy pagará el precio de sus ultrajes—advirtió Westley—. Le garantizo que esta será la última vez que nos batamos.
—Eso mismo dijo en la pasada ocasión. Pero estoy seguro de que todavía le duele el disparo de pistola que le acerté en nuestro último encuentro. ¿Dónde había sido? ¿Fráncfort?
—En Fráncfort luchamos a sable. Y de no ser por la treta de arrojarme tierra al rostro, lo habría despedazado. Las pistolas fueron en Moscú.
—Cierto. ¡Qué memoria la mía!—exclamó Henry, mientras desenvainaba su estoque y realizaba unos estiramientos.
Los dos se encontraban en la inmensidad del prado, todavía bañado con el rocío matutino. Lejano llegaba el rumor del mar, más allá de los acantilados de roca, y al otro lado se oteaban las delgadas columnas de humo de las chimeneas del pueblo. En esta ocasión había sido Westley quien había escogido el arma y el lugar.
—Antes de acabar con usted permítame preguntarle, ¿qué ha estado haciendo desde nuestra última disputa?—dijo Henry—. Los lejanos rumores que me llegaron eran que limpiaba de piratas los mares de China, despejándole el camino a la Compañía de las Indias Orientales.
—Aunque eso no es asunto suyo—respondió Westley, arisco—, le diré que recientemente serví a Su Majestad en las guerras de África, contra los enemigos del Imperio. Más honor del que jamás podrá usted alcanzar.
— ¡Mi viejo enemigo! No es honor lo que a mí me interesa. Ha de saber que tras mi breve presidio en un pontón del Támesis, cayó en mis manos un antiguo mapa que había pertenecido a un corsario francés de las Antillas. Ahora tengo en mi posesión un cofre rebosante de doblones de oro. Sin duda he invertido el tiempo mejor que usted.
—Lástima, porque no va a poder disfrutar de ese tesoro. Y ni todo el oro del mundo podría salvar su vida en este momento —sentenció Westley mientras blandía su espada en el aire con un agudo siseo—. Basta ya de cháchara.
—De acuerdo. ¿A muerte entonces?—preguntó Henry.
Su rostro juvenil derrochaba confianza, y se movía sobre la hierba grácil como un bailarín bajo la atenta mirada de Westley. Éste, un poco más mayor que su oponente, tensó su cuerpo en una postura firme y defensiva, manteniendo la hoja de su espada en alto.
—Por descontado. Ya le he dicho que hoy terminaría todo.
Westley fue el primero en lanzar su ataque. Estaba impaciente, rabioso en su interior como una bestia hambrienta, y Henry lo sabía. Los aceros chocaron y se deslizaron entre sí con velocidad. Henry pudo defenderse con solvencia de los envites de su adversario, pero no con la facilidad que le gustaba aparentar. Su contrincante manejaba una técnica tradicional, casi académica, que lo hacía previsible pero también mortalmente certero al menor de los descuidos. Él por su parte tenía un estilo más fluido, era más rápido y conocía toda clase de trucos (de no ser porque aquel un auténtico duelo de caballeros, no hubiera dudado en acompañarse también de una daga, o incluso de una pistola), pero le faltaba la experiencia para tumbar las férreas defensas de Westley.
Durante largo tiempo estuvieron los dos lanzando y parando peligrosas estocadas, en una auténtica danza mortal. Henry aprovechaba su agilidad para girar alrededor de Westley, arrojándole siempre que podía traicioneros aguijones, pero su adversario se mantenía seguro y bien posicionado. Cuando parecía que uno ganaba un poco de terreno y tenía a su alcance un golpe de gracia definitivo, el otro se recuperaba con un movimiento formidable y pasaba velozmente al contraataque.
—Ha mejorado su esgrima—reconoció Henry durante una pequeña pausa en el calor de la lucha. Tenía el cabello rubio adherido a la frente por el sudor—. Me recuerda a un veterano espadachín español que maté una vez. Es usted muy bueno, Westley, pero no lo suficiente.
Lo cierto es que, en realidad, ahora ya no veía tan clara la victoria. Tenía un profundo tajo en su brazo izquierdo que sangraba copiosamente, tiñendo la manga de su camisa de rojo carmesí, y la estrategia de girar alrededor de Westley comenzaba a fatigarlo. Su enemigo sin embargo seguía firmemente plantado, lanzando siempre ataques precisos que le exigían de toda su habilidad, y replegándose después en una impecable defensa.
Las espadas siguieron cruzándose con rapidez hasta que, en un movimiento audaz, Westley consiguió desarmar a su rival. Henry tropezó y cayó al suelo, demasiado lejos de su espada. Pronto sintió una punta de acero descansando sobre su garganta.
— ¡Te tengo!—exclamó Westley, henchido de satisfacción. Mantenía la espada perpendicular sobre su cuello, listo para degollarlo con un simple gesto.
Henry comprendió que aquel era el fin. Su más enconado enemigo lo había vencido, después de tanto tiempo, y ahora solo podía esperar una muerte rápida e indolora.
—Ya eres mío. Y créeme, nada ni nadie podrá salvarte ahora.
De pronto un repiqueteo sonó en la lejanía, procedente del pueblo, y el sonido metálico de una campana llegó hasta ellos retumbando en el aire. En un instante todo se detuvo.
Los dos niños se giraron al oírla y se dirigieron una mirada cómplice. Westley ayudó a su hermano, viejo compañero de aventuras, a levantarse. Después, arrojó al suelo el pequeño palo de madera que le servía como espada.
—La próxima vez no tendrás tanta suerte—le dijo con una sonrisa.
El recreo había terminado.
***
10
Jesús Gella Yago
Con catorce años, cuando todavía me llamaban la hija del farero, aprendí que correr detrás de un perro sin orejas trae consecuencias.
Una medianoche me despertaron sus lamentos bajo la ventana. Debió colarse por un hueco de la cerca que rodeaba nuestra casa del faro. Me pareció que no tenía fuerzas para ladrar y me dio lástima. A esa hora mi padre estaría en la torre alimentando el fuego de la linterna así que, si actuaba con rapidez, hasta la mañana siguiente no iba a enterarse de que había dejado entrar al perro. Agucé el oído para escuchar el ruido de las paladas de carbón en lo alto. Me calcé unas botas y eché un capote sobre mi camisón antes de salir. Al verme, el perro comenzó a dar vueltas sobre sí mismo. De repente frenaba en seco, apuntaba con el hocico en dirección al acantilado y hacía amago de echar a correr. Pero como yo desconfiaba por si pudiera estar rabioso, volvía a girar y repetía la operación. Comprendí que quería mostrarme algo. En cuanto di un paso se escabulló entre las tablas de la cerca y yo, sin pararme a pensar, salté al otro lado para perseguir en la oscuridad el rumor de su trote.
Descendimos por el sendero que llegaba hasta la primera terraza del acantilado. A partir de allí empezaban los cantos y las quebrajas. El resuello del perro me guiaba en la negrura. Lo oía saltar de roca en roca como si las hubiera memorizado mientras yo, que conocía el paisaje desde niña, tenía que ir despacio y ayudarme de las manos para no resbalar o introducir el pie en una grieta. Casi habíamos llegado a la base cuando las nubes se abrieron y apareció la luna. El perro se quedó quieto y fijó la mirada en un punto por debajo de donde nos hallábamos, con las orejas hacia atrás y pegadas a la cabeza. Tardé en darme cuenta de que en realidad le faltaban las dos. Sentí un escalofrío porque de una de las heridas aún rezumaba un líquido espeso y porque podía contar a simple vista sus costillas. Entonces, justo antes de que las nubes volvieran a ocultar la luna, descubrí los restos de la chalupa entre los escollos y el cuerpo quebrado de un hombre.
Quizá lo más prudente hubiera sido alertar a mi padre, pero me dio la impresión de que el hombre estaba vivo y decidí tratar de moverlo yo misma hasta la arena. Al llegar a su lado comprobé que no respiraba y que si se movía era porque el reflujo trataba de devolverlo al mar. La luna salió de nuevo y animó unas cuencas vacías y una sonrisa sin labios que me estremeció. El perro debía llevar días a la deriva, quizá semanas, con un cadáver como inútil timonel. Las olas tiraban del cuerpo para arrebatárselo a las rocas, así que hice de tripas corazón y registré su casaca hecha jirones. Todo lo que encontré fue una pistola de llave dañada por el agua, una brújula que no marcaba el norte, un atadijo de tela encerada y un pañuelo que parecía envolver algo. Al desplegarlo cayeron en mi palma dos triángulos de cartílago reseco y comprendí que el marino se había alimentado con lo único que tenía a mano. Me giré hacia el perro, pero solo distinguí un bulto inerte tendido sobre una roca y medio tragado por el mar. Me conmovió la fidelidad de aquel animal que, a pesar de tan terrible sacrificio, había gastado sus fuerzas en buscar auxilio para su compañero.
Deslié la tela encerada y vi que protegía un trozo de papel cuidadosamente doblado. La intermitencia de la luna me permitió ver una rosa de los vientos, el perfil de una costa sembrada de cruces y muchos números agrupados en grados, minutos y segundos. De entre los pliegues del documento se deslizó una pieza de metal. Era una moneda de oro, grande y pesada, que destelló al rozar su filo la luz de la luna. En mi cabeza se agolparon las historias de piratas y tesoros escondidos que contaban los marinos más viejos del puerto, mientras fumaban sentados en un bolardo del muelle o sobre una barrica de la taberna. ¿Habría huido aquel hombre o fue abandonado a su suerte? No sé cuánto tiempo me quedé allí, pensativa y zarandeada por las olas, hasta que un golpe de viento me arrancó el capote y me hizo reaccionar. Puse la brújula dentro del paquete encerado y lo aseguré con las cintas del camisón. La pistola y el perro habían desaparecido bajo la espuma.
Durante años guardé el secreto, ni siquiera se lo conté a mi padre. El escenario del accidente no era visible desde la cima del acantilado y los restos de madera y hueso pronto fueron engullidos por el mar. Cuando un forastero llegaba al pueblo temía que fuera un pirata en busca de su compinche o del mapa. Todos los días subía varias veces a la linterna del faro. Pasaba las horas vigilando cada vela que aparecía sobre la línea del horizonte. Y continué haciéndolo también, con el corazón en vilo, cuando me quedé sola.
Todavía lo hago.
Ya no me llaman la hija del farero. Ahora soy yo quien mantiene encendida la luz en lo alto de la torre con una lámpara de petróleo. Todavía conservo las pertenencias del infeliz al que el mar arrojó junto a su perro contra nuestra costa. Hace tiempo que identifiqué el punto que señalaban las misteriosas coordenadas. Jamás me acuesto sin preguntarme si, en ese lugar en medio del Pacífico, habrá más piezas de oro como la que llevo siempre en el bolsillo. Quizá sea ya momento de averiguarlo. Tengo un mapa y una brújula desnortada que me llevará donde yo quiera.
Al fin y al cabo, puede que la aventura sea precisamente eso: correr detrás de un perro sin orejas.
-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala
/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…
-

La autoficción engaña
/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…
-

Cinco poemas de José Naveiras
/abril 29, 2025/Este poemario es una panorámica que refleja la convivencia del ser humano con el medioambiente; una mirada imaginaria y cruda que nos aporta la naturaleza y el colapso al que se acerca. Los bosques y ríos habitan sus lugares en colores imposibles para otorgarles una voz escombraria, llena de imágenes reconocibles por la realidad a la que sometemos a nuestro planeta. En Zenda reproducimos cinco poemas de De lo que acontece a la orilla del caudaloso río que atraviesa nuestra ciudad (Ya lo dijo Casimiro Parker), de José Naveiras. ***** Acontecimiento II Los perros rojos siempre observan el norte, desde…
-

Una historia real en la ficción
/abril 29, 2025/Esta es la historia de un niño de diez años que sobrevive a las ausencias y descubre el mundo por sus propios medios, que relata la dificultad de convivir con las restricciones, las amenazas y la tradición de amistades impostadas en una sociedad anclada en casi 40 años de dictadura militar. En este making of Robertti Gamarra reconstruye el origen de Secreta voluntad de morir (Huso). ***** Los sucesos que describe Secreta voluntad de morir tienen mucho que ver con eso. El trasfondo de la historia, la muerte del general Anastasio Somoza Debayle (ex presidente de Nicaragua) en Asunción, Paraguay,…




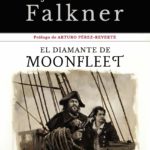

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: