Los relatos del primer libro de Raquel Delgado profundizan en nuestros vínculos más esenciales —la familia, el amor romántico, la maternidad, el empleo, la amistad— y reflexionan sobre todas aquellas cosas que dejamos atrás hasta el punto de hacernos sentir intrusos en nuestras propias vidas.
En Zenda ofrecemos el arranque del relato “Los hombres y el pan”, incluido en Ser de fuera (Sexto Piso), de Raquel Delgado.
***
Los hombres y el pan
Carmen no puede dejar de pensar que la vida no tiene sentido desde que se metió esa idea en la cabeza una tarde de Navidad, mientras veía la televisión con sus padres. Aurora y su madre se ven obligadas a compartir coche y horas en compañía cuando viajan al pueblo para asistir a una ceremonia en memoria del abuelo. La despedida de soltera de Alicia con sus amigas de infancia saca a la luz algunas de las heridas que han marcado su relación… Las protagonistas de los relatos de Ser de fuera son mujeres que se sienten desplazadas, fuera de lugar, distanciadas de las que un día fueron sus coordenadas de partida, ya sea el entorno en el que nacieron, las personas junto a las que crecieron o el sistema de valores que heredaron. Hace tiempo que entendieron que no son el centro del universo, pero aún les resta averiguar qué lugar han de ocupar en el mundo.
Barra hecha con masa madre de cultivo, sin aditivos y sin conservantes; pan alemán, con malta, centeno, trigo integral, nueces, avena, pipas de girasol y de calabaza; bollo de harina molida a la piedra o con carbón activado, siempre de fermentación muy lenta. Pan que respeta la tradición, pan honesto. Frente a mí, estanterías repletas de panes calientes y alrededor, envolviéndome, el calor de varios hornos industriales. En esta panadería nueva y cara y exquisita a la que me ha mandado Guillermo, tan distinta de las de mi infancia, ni pido nada ni puedo decidirme, porque un reproche antiguo, aquello que tú me decías sobre el pan, está empezando a impregnar las migas húmedas y a mezclarse con el dulzor del aire.
«Estando sola eres capaz hasta de comer sin pan».
El pan diario en la mesa, elemento básico en toda casa bien llevada. El pan diario en la mesa, la dignidad de vivir sin sentirse un animal.
¿A qué edad te lo escuché por primera vez? ¿A mis doce, a mis trece años? ¿Tenía ya la regla entonces? Lo dirías, seguro, a propósito de alguno de esos descuidos míos que te sacaban de quicio, como no ventilar la habitación en cuanto subía la persiana o apoyar fruta recién pelada, chorreante, en las páginas de los periódicos que andaban por ahí. Como un reptil encerrado en un terrario, yo estaba cómoda respirando mis olores nocturnos, y que las peras tuvieran manchas de tinta no era motivo para no comérmelas. Te ponías muy nervioso conmigo.
Pero ¿por qué precisamente el pan? ¿Por qué el pan y no la limpieza, o el orden, o la cocina? Si de lo que se trataba era de elegir un símbolo para mi desinterés por las cosas de casa que, en esa época, hacía solo mamá, había opciones más obvias y menos primitivas. «No eres nada curiosa…». No, no era nada curiosa. Aunque ¿qué importa eso ahora? ¿Merecen la pena esos recuerdos, o darles un sentido a esas palabras? ¿Ahora, a punto de comprar pan realmente natural?
De pequeño, a ti, a vosotros, el pan no debía de sobraros. Cuarto hermano de cinco, solo un año mayor que la única chica, vivíais de lo que tu padre arrancaba con sus manos del campo y de los animales que os cabían en el corral —gallinas, algún cerdo, un par de vacas—. También estaban la higuera y los pinos, higos lechosos en agosto y piñones mondados y secos todo el año, guardados en botes de cristal, y la minúscula viña que os proveía de vino casero y de uvas. Todo a dividir entre siete bocas. Tus hermanos mayores y tu hermana emigraron pronto. Tú te quedaste, conservando de por vida unas maneras a la mesa que delatan la escasez de la que partiste: esa costumbre de empezar a comer en cuanto te sirven, porque nunca nada está demasiado caliente; esa concentración, sin levantar la vista del plato; el repiqueteo de tu cuchara recogiendo cualquier rastro de alimento, y una cosa detrás de otra, hasta el postre. Para qué tanta prisa, tanto instinto, si tu ración de pan ya es solo tuya.
Tus hermanos se marcharon pero tú te quedaste, haciendo lo que se esperaba de ti. Como tus padres y como la mayoría de la gente de tu pueblo, parecía que estabas hecho solo de materiales esenciales, de sangre agricultora, de hierro. Parecía que aceptabas las condiciones que imponía el cuidado de vuestras tierras. Aceptaste la incertidumbre de las cosechas. Aceptaste la preocupación impenitente por el riego y por el clima. Las quemaduras y los sabañones, el hacha y el arado. Muchos otros, además de tus hermanos, no lo hicieron. Sin siquiera el graduado escolar, pulidos solo por la educación más básica, prefirieron emplearse en las ciudades como obreros, camareras, limpiadoras o camioneros. Así era esa provincia a principios de los años ochenta. Un territorio congelado en la pura subsistencia. Me lo imagino demasiado parecido a la Francia rural de mitad de siglo, sobre la que, también en los ochenta, Annie Ernaux comenzaba a escribir a mil kilómetros de distancia. Los mismos caminos cubiertos de baches y de barro, la misma madera carcomida por dentro, idénticas ancianas vestidas de viuda meando de pie en las huertas…
A comienzos de los ochenta, mientras otras a las que hoy leo ya escribían sobre vergüenza de clase, tú… ¿con qué soñabas? ¿De dónde sacabas la fuerza? ¿De qué expectativas y de qué porquería te protegía tu mono azul de faena? ¿Aspirabas a algo más que pan?
En 1983 conociste a mamá y no estoy segura de que vuestra historia de amor pueda considerarse un sueño cumplido. Coincidisteis en la discoteca de su pueblo, más grande y más rico, «de moda», dominado por muchachos brutos y orgullosos como gallos que alardeaban de pertenecer a una provincia más próspera. De lo que pasó esa noche y en las siguientes citas no sé nada. Nunca has querido hablarme de lo que tú llamas «pamplinas». De que la encontraste prometedora, de que te sentiste afortunado, al menos al principio, estoy convencida. Mamá era guapa y sabía hacer cosas. Sabía guisar y coser. Lavar a mano y planchar con destreza la ropa. Preocuparse a diario por que hubiera pan en la mesa. No como yo; yo de eso no quiero saber nada.
Cuando os conocisteis, los dos os debíais, ante todo, a vuestros respectivos padres. Tú, a los cultivos del tuyo. Ella, a la sastrería del suyo. Ambos al servicio paterno desde los catorce años, mañana y tarde, sin contrato, sin cotizar, sin un sueldo propio. «Eso era lo normal», explicas a menudo, y la familia queda de nuevo perdonada. Seguisteis así durante los nueve años (¡nueve años de entonces, nueve años de allí!) que estuvisteis de novios antes de casaros. Creo que esa espera tan dilatada, esa indecisión primigenia, es el sustrato en el que se hunden las raíces de la desgana que, en mi presencia, siempre habéis mostrado el uno por el otro. O puede que me equivoque y que esa espera no signifique absolutamente nada. Pero ni en mis primeros recuerdos —cuando os prestaba tanta atención que vuestra nitidez en ellos es sorprendente— os veo besaros en los labios, acariciaros ni hablaros con cariño. Con qué desesperación buscaba entonces pruebas de vuestro amor; con qué obsesión rogaba que me enseñarais el álbum de fotos de la boda, guardado de cualquier manera entre trapos de cocina, vajilla y mis puzles, y solo accedíais a veces… Mamá y tú nunca os abrazáis. Tú y yo tampoco. Y esta mañana, de pie en esta panadería elegida a conciencia para ti por mi novio Guillermo, casi no puedo soportarlo.
¿Estoy siendo demasiado exigente? ¿Por qué me resisto a aceptar tu carácter, a considerarlo como lo que es, la respuesta más lógica a las condiciones en las que creciste? Mírame, a estas alturas y todavía pidiéndote pasión, apego, impulso…
Después de la boda, como era natural, tuviste que mudarte al pueblo grande, donde compartías con mamá una casa alquilada. No hubo discusión. Tu pueblo era un lugar moribundo. Desde ese momento, cambiaste el campo por las canteras, la fragilidad de las semillas por la inmunidad de la piedra, un negocio en auge. Eso te endureció aún más. Las labores de corte y manipulación del mármol en aquellas naves inmensas o, peor, al aire libre, congelaban los cuerpos de una manera mucho más cruel que la del cultivo de la tierra. Los inviernos castellanos eran muy largos. Tuvo que ser allí, en la marmolera, donde empezaste a preguntarte qué, qué debías hacer exactamente para conseguir que algún día ese frío saliera para siempre de tus huesos. Algún día. Mucho antes de que tuvieras la respuesta llegué yo, nutrida a base de las frutas —melocotones, nectarinas, albaricoques— que mamá comía durante el verano previo a mi nacimiento.
Barra hecha con masa madre, pan alemán, bollo de harina molida… Mis ganas de pan prácticamente han desaparecido.
De pequeña, a mí, a nosotros, el pan continuaba sin sobrarnos. El sueldo en la cantera, aunque más estable que el de agricultor, no era alto, y la sastrería de tu suegro había cerrado. Los domingos íbamos a comer al otro pueblo, con tus padres, donde el pan era propiedad privada del abuelo —lo recibíamos directamente de sus manos—. Una vez que nos había repartido la primera ración, devolvía la hogaza a la bolsa de tela de la que había salido y la colocaba sobre un taburete que apretaba contra su pierna derecha durante toda la comida. Después, entre plato y plato, o cuando a él le apetecía un pedazo más, levantaba un cuchillo de sierra en el aire y golpeaba con él la hogaza, como si fuera un tambor y él estuviera a punto de ponerse a cantar. Y no, no cantaba, pero lo que escuchaban nuestros oídos alerta era también una especie de melodía: el abuelo pronunciando desde la cabecera de la mesa las palabras mágicas: «Pan, ¿quién quiere?».
Y tú siempre querías.
En tu nueva vida, cumplías con horas interminables de cantera y, además, con las cada vez más numerosas labores de las que tus padres ya no podían hacerse cargo: cortabas y almacenabas leña que les duraba todo el invierno; vendimiabas y pisabas la uva, luego embotellabas el vino; sembrabas y regabas la huerta; mantenías un pequeño tractor y las bicicletas y los bastones engrasados… Todo en silencio. Te tomabas esa sobrecarga con paciencia, aunque estuvieras exhausto —incluso ahora, ya jubilado, eres de los que aguantan como un mulo—. No alcanzabas los cuarenta años y la resistencia que mostraba tu cuerpo debía de ser para ti, hasta cierto punto, un motivo de orgullo.
(…).
—————————————
Autora: Raquel Delgado. Título: Ser de fuera. Editorial: Sexto Piso. Venta: Todostuslibros.



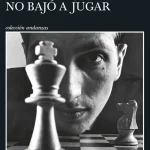

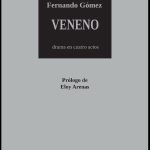
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: