Cuando el narrador de esta novela conoce a Mirko Bevilacqua, un hombre extravagante que frecuenta de manera intermitente y clandestina a Clara, una joven que cuida de una anciana y elegante dama croata, su percepción de la realidad cambia irreversiblemente. Esta enigmática tríada sumerge al narrador en una exploración sobre la idea de autenticidad que lo llevará a recorrer la vieja Europa, cuyos lugares más significativos corren el riesgo de convertirse en meros escenarios. En este ambicioso libro, Joan Benesiu invita al lector a indagar en la relación entre identidad y territorio, para mostrar, con un estilo sugerente y una voz muy personal, los peligros de transformarnos en simples testigos de la historia.
Zenda adelanta un fragmento de Seremos Atlántida, de Joan Benesiu (Acantilado).
***
MEMORIA DE UNA CONDESA RUSA
Me gusta cortarme el pelo en París. Lo hago con mayor frecuencia de lo que me crece el pelo y por eso cada vez lo tengo más corto, como si estuvieran menguándome las ideas. Me gusta ir a las peluquerías de París no porque las peluqueras sean más eficientes o los peluqueros más discretos, sino porque en esos espacios con sillas ortopédicas y olor a química de la belleza me convierto en un emigrado, en un transeúnte de las calles de la capital francesa. Me gusta cortarme el pelo en París porque, al fin y al cabo, los turistas no entran en las peluquerías. Y me gusta hacerlo aunque me esté quedando calvo. De pequeño me fascinaba ver a un calvo en la peluquería. ¿Para qué semejante dispendio cuando en casa podía retocarse la soledad de aquellos tocones maltrechos del viejo bosque de ceniza venido a menos?
La peluquera, en cambio, no ha dejado de sonreírme desde que le he dicho que trabajo en la televisión y, aunque no sea un cliente habitual, veo que se esfuerza por retenerme, por convertirse en la cuidadora de ese jardín deprimido que tiene en las manos. Como ve que no me siento cómodo respondiendo a sus preguntas sobre mi trabajo inventado, las deja caer con cuentagotas y sólo cuando interrumpo mi cháchara constante para darme un respiro. Vuelva cuando quiera, será recibido con los brazos abiertos, y así podrá seguir contándome esas historias tan interesantes de la tele, dice haciéndome dudar de si realmente he saciado más de lo que quería su curiosidad, que tal vez sea también, como mi trabajo de cámara, un simulacro.
En la calle me siento desprotegido. A pesar de la mínima intervención de la peluquera, soy consciente de un aire que antes no existía y que, durante un rato y hasta que la costumbre apacigua la sensación de ser nuevo en el mundo, me hace andar con una emoción distinta a través de una atmósfera de agradable frescura, que noto especialmente en la nuca y en las orejas, y que hace que me sienta como una persona nueva, como un recién llegado a este barrio parisino, como un recién llegado a la vida de una ciudad en la que no vivo, pero donde siempre me habría gustado vivir y por cuyas calles paseo imaginando que mi único domicilio está aquí cerca, un domicilio que he heredado de mi padre exiliado y casado con una peluquera francesa con la que tuvo cuatro hijos, tres hermanos míos que o bien han vuelto al país de origen de nuestro padre, o bien viven muy cerca, en el lado francés de las montañas, como al acecho, esperando el momento de revertir la historia paterna. Todos menos yo, que me empeño en seguir aquí, en la ciudad, a pesar del profundo deterioro de las oportunidades vitales y del declive emocional que últimamente se extiende por toda Francia; un nivel parecido, todo hay que decirlo, al nivel de decaimiento de la agotada Europa, que, como yo, está perdiendo a la carrera su antigua cabellera.
No hay consuelo, me digo mientras espero a que cambie el mensaje de las pantallas donde se anuncia que el vuelo con destino a París, de nuevo París, está retrasado/delayed. Me paso la mano por la melancolía del occipital indefenso. Intento concentrarme en la lectura porque sé que esto del avión, del vuelo, esta vez va para largo. Debería ir en tren, me repito una y otra vez, y dejar este ambiente cosmopolita de los aeropuertos. El aeropuerto tipo es un lugar aséptico, difícil de distinguir, alejado de cualquier concepto de patria, una zona cero de la identidad, tanto si es el de Milán como el de Palma. Todo es igual a todo y desde sus pasillos amplios y llenos de tiendas idénticas, de perfumes uniformados, de cajas de tabaco gigantes y de inmensos triángulos Toblerone se puede viajar a cualquier parte. De todos los lugares habitados del planeta es donde más difícil resulta encontrar una conexión con la tierra en la que se implanta, en la que se arraiga como si lo hiciera a través de una raíz transparente, superficial y, en cierto sentido, insípida. Pero sé que es esa falta de sabor lo que me atrae, como la materia prima aristotélica, sin forma, no identificable, capaz de serlo todo en potencia, capaz de hacerte volar a cualquier rincón del planeta. Sus pasillos, sus carteles indicadores y sus puertas/gates son el duty free de la existencia, de una vida sin el impuesto que supone aquí y allá pertenecer a algún sitio. Pasas el control de seguridad y es como si hubieses cruzado la frontera, como si, por decirlo de algún modo, hubieras puesto un pie en el futuro espacio que te acogerá. Tal vez esté hecho adrede para que las transferencias espirituales que te permiten pasar de un país a otro sean progresivas y que aterrizar no signifique aterrorizar. Para que se produzca un suave descenso al otro lado del sueño que significa aún para media humanidad cruzar el planeta por el aire y plantarte en un momento en Dubái o en la isla del Desencanto. Siempre me ha resultado extraña la imagen de los papas, de los jefes de la Iglesia católica, cuando besan la tierra en la que acaban de poner los pies. Todo el mundo sabe que la tierra que pisa el avión, la eternidad de la pista de aterrizaje, no es más que una isla conquistada por los países extranjeros y que la auténtica tierra prometida está justo al cruzar el umbral que separa la sala de recogida de equipajes del resto del aeropuerto y del mundo. Es aquí, frente a los puestos para alquilar vehículos y las decenas de personas que esperan a desconocidos con cartelitos llenos de nombres de hoteles, de individuos o de familias escritos con rotulador, donde debería arrodillarse el papa, porque es aquí donde tu país, tu ciudad, han quedado definitivamente borrados del mapa. La tierra de acogida no se alcanza hasta que se cruzan las puertas de cristal translúcido y se ven los rostros de los habitantes que no buscan destinación, esos que no van a ninguna parte; no los rostros invisibles de los trabajadores que se esconden tras unos cascos de protección sonora, esos que habitan en los limbos del aeropuerto, en las pistas y en los sitios cuyo paso está prohibido a las personas ajenas. ¿Existe, me pregunto, más allá del aeropuerto, la vida de una trabajadora de esos lugares restringidos a los que no podemos acceder los viajeros? Sin duda existirá, y será por fuerza una vida banal, como la de todos nosotros, que jugamos inconscientemente al juego de ser pasajeros. Para ella, sin embargo, se ha rasgado un velo, se ha descubierto una mentira más, se ha exprimido un lugar más para la vida en favor de la representación. Desde dentro se aprecian las fisuras, se rompe el espejismo de la seriedad con que nos lo tomamos todo los foráneos. Prohibido, reza el cartel, pero los trabajadores pasan. Lo prohibido nos hace pensar en cosas importantes, que para algo son reservadas y secretas. El vacío, eso sí, es mayor para ellos que para nosotros, que aún percibimos el espacio restringido como un lugar serio donde la vida tiene algún significado, donde el juego no se está jugando, donde las perspectivas de la existencia mantienen una tensión vital con las esperanzas del futuro. Esa trabajadora del aeropuerto es testigo de primera mano del desencanto del mundo que predijo Max Weber. Para nosotros, pasajeros en busca de una peluquería que nos ordene la vida, el área restringida de los aeropuertos es una parte del mundo absolutamente imprescindible. Necesitamos la protección del umbral acristalado que nos separa por un momento del contacto con la negación de sentido que es el exterior. Aun así, impresa en los cartelitos de los corresponsales de los hoteles, parece que la seriedad continúa y que podemos dejarnos llevar todavía unos minutos más.
De toda esta confusión le hablaba a mi compañero de mesa durante el tiempo de espera en el aeropuerto, mientras se retrasaba el avión que debía llevarme de nuevo a París. Un tiempo que a mí se me hacía corto, gracias a la cháchara, pero que a él debía de estar haciéndosele más largo, pues notaba cómo palidecía por momentos y tenía pinta de no seguir mi desvarío. Se había sentado a mi mesa de dos porque la otra silla estaba desocupada y yo se la había ofrecido con un gesto amable al darme cuenta de que los demás asientos de aquella cafetería de aire moderno y a la vez rutinario estaban ocupados. En aquel espacio mínimo, como de ascensor, resultaba difícil no entablar algún tipo de conversación y, como parecía que los dos andábamos sobrados de tiempo, la empezamos con menos timidez de lo que es habitual en estos casos, como si, en la lejanía, nuestras vidas tuviesen algún tipo de conexión aún por descubrir, como si hubiéramos superado ya la fase preliminar de las conversaciones ligeras y quisiéramos entrar directamente en materia. Mi compañero de mesa me dijo que disfrutaba de los tiempos muertos en los aeropuertos, en las estaciones, porque era un admirador de los gestos humanos. Practicaba la fenomenología, ése fue el término que utilizó, gestual; la cual consistía, intentó aclarar, en tratar de interpretar el mundo, o determinado mundo, a partir de un gesto particularmente bello o particularmente distinto de la gestualidad habitual. Había agradecido mi ofrecimiento porque yo, sin ser en absoluto consciente, había extendido la mano hacia delante y levantado a la vez las cejas, de una forma muy poco común a la hora de abordar la comunicación con un extraño como era él. Mi gesto le había recordado a un viejo amigo que hacía tiempo que no veía y la familiaridad lo había obligado a aceptar la invitación. A partir de la observación del gesto, decía, a menudo intentaba imaginar qué vida había detrás, intentaba descubrir el origen de la curva de aquel brazo, de aquella forma de recolocar las maletas, de aquella manera de pasar las páginas de un libro, o de una revista, y de suspirar profundamente mientras el sujeto de la observación se dejaba impregnar por la atmósfera líquida de las antesalas del desplazamiento, del viaje, del traslado. Podía parecer muy pero que muy aburrido, pero más aburrido era esperar sin mirar, sin fomentar la curiosidad humana por los universos paralelos que tenemos siempre al alcance de la mano. Con aquellas observaciones descubría, por ejemplo, cómo la organización y el ritmo de los cuerpos se repetían entre las parejas o entre madres e hijos, cómo la forma de vestir implicaba el mantenimiento de una armonía y de un aire de familia que ya era una primera forma de comunicarse con el exterior, un primer aviso a los demás de que no estamos solos, de que hemos venido aquí con nuestro indisimulado uniforme de equipo de combate para subir al tren, al avión, para viajar, para vivir. Su mirada buscaba entonces algún ejemplo entre las personas de nuestro alrededor, y saltaba a la vista la familiaridad con que se trataban aquellos que llevaban, aproximadamente, las mismas botas de montaña, la misma mochila con alguna pequeña divergencia en el color o en las hebillas. Allí estaba la sonrisa calcada de una madre y de su hijo ante dos pantallas parecidas de sus dispositivos electrónicos. Allí estaba la pareja silenciosa con sus gafas de sol de la misma marca plantadas en la cabeza bajo la atmósfera estancada del aeropuerto. Allí estaba, en fin, el mismo bocadillo correoso de aquella pareja de americanos obesos y su forma compulsiva de llevarse la salsa de mostaza a la avidez de la boca. Mi interlocutor mencionó el inicio de La inmortalidad de Kundera como el comienzo de una posible carrera por la gestualidad, el comienzo de la fenomenología del gesto. De aquel inicio recordaba él una piscina y una frase, una frase que más o menos afirmaba que a lo largo de nuestra vida casi nunca tenemos edad, que la edad transcurre fuera de nosotros mientras nosotros vivimos como fuera del tiempo y continuamos unidos al presente por un gesto inocente. Y recordaba, añadía mi acompañante, que, a partir de un gesto hecho al borde de una piscina, Kundera inventaba un personaje y una vida, de manera que, al cabo de unas cuantas páginas, el gesto ya no existía, o existía veladamente como un terrón de azúcar que va deshaciendo su dulce letanía a lo largo de todo el libro, pero sí que existía un personaje. El personaje era una mujer de unos sesenta años, Agnes, dijo, y a continuación miró a nuestro alrededor como si fuera posible encontrarla, o al menos encontrar a una Agnes. Me sorprendí yo también siguiendo el curso de su mirada en busca de Agnes, pero desafortunadamente tropecé con gestualidades que, por decirlo con el título de la última novela del autor checo, sólo acercaban la fiesta a la expresión nítida de la insignificancia.
Mientras tomaba tranquilamente el café, repartiendo mi atención entre mi compañero de mesa y la pantalla que debía anunciar mi vuelo, iba recorriendo con la mirada el panorama que se abría desde nuestra posición por si podía captar, aunque no fuera tan preciso como el de Agnes, un gesto para subírmelo al avión y no aburrirme. Estaba al acecho de parejas que mostraran aquel aire de familia y pudieran confirmar la teoría de mi interlocutor, de quien en realidad no sabía ni el nombre ni el lugar al que se dirigía, cuando me llamó la atención una pareja radicalmente desigual, o sea, justo lo contrario de lo que buscaba con la mirada. Una pareja sin ningún elemento armónico que cruzó la concurrida superficie del aeropuerto a espaldas de mi fenomenólogo, quien, ajeno a la escena, seguía elucubrando y deshojando su margarita intelectual. Una vieja dama rusa —sé que era rusa porque era la vieja condesa que se había escapado de las páginas intemporales de El jugador de Dostoievski— caminaba con garbo, y su discreto vestido, de un blanco roto, disimulaba a la perfección la figura de un perrito con el pelo del mismo color que el vestido que la elegante señora llevaba en un brazo con suficiencia. La acompañaba a medio metro de distancia, maleta en mano, una mujer bastante más joven que ella. No era una mujer precisamente discreta, tenía mucho pecho e iba vestida con una blusa ajustada y estampada con la falsa piel de un animal africano, sacada de las terceras rebajas de una montaña de vestidos de un mercadillo ambulante. Fue una imagen fugaz como un rayo, pero me impactó el gesto de atención y cariño que la dama rusa le dedicaba al perrito mientras le dirigía una mirada de desesperación, fastidio y desprecio a la mujer que la seguía con afectación y cierta desgana. Mi acompañante había hecho una pausa y fue consciente de mi mirada hacia algo que ocurría a sus espaldas, pero su discreción le impidió girar el cuerpo para ver qué era lo que yo miraba. Creo que pensó que habría sido incómodo para mí, por ejemplo, si hubiera descubierto que en realidad yo estaba mirando unos pantalones ajustados alejándose al ritmo firme y seguro marcado por unas botas altas. Yo tampoco le di mayor importancia y me limité a apurar en silencio el poso del café que me quedaba, sin descubrir ningún advenimiento del futuro. Mientras tanto, intentaba retener la imagen para poder pensar en ella en los momentos de soledad que tendría, tarde o temprano, en el avión. Hasta unos minutos más tarde, justo antes de levantarme al ver que la cola del embarque ya estaba formada, no comenté la escena con el joven que estaba sentado frente a mí, o quizá debería decir el hombre, no sabía muy bien qué edad adjudicarle, como si las edades hubiesen quedado de pronto confundidas y, al igual que ocurre con las vidas individuales, definitivamente fuera del tiempo. Fue, sin embargo, una sorpresa ver cómo abría los ojos de par en par y cómo su atención a lo que yo le contaba crecía y crecía hasta dejar clavada en mí una mirada que albergaba una siniestra sombra de enfermedad. Me interrogó intentando contenerse y me preguntó, disimulando la alteración de su voz y de su ánimo, cómo era la mujer que arrastraba la maleta. Cuando mencioné lo del leopardo —no me atreví a hablar del tema de los pechos—, torció el gesto y preguntó entonces por la vieja dama rusa, que por lo que se ve no era rusa, pues cuando le dije lo que me había parecido añadió con un tono de voz significativamente alto que la vieja era croata, y a punto estuvo de acompañar el inciso con un epíteto relativo a mi inoperancia. Por supuesto, se levantó y las buscó con el cuerpo y la mirada, pero el aeropuerto estaba a reventar y la escena ya hacía rato que había caducado.
Gracias, intentó decirme con una sonrisa, pero ya se dirigía como un rayo en la dirección que yo le había indicado con un nuevo gesto de cejas que para él, a diferencia de lo que había ocurrido al encontrarnos unos minutos antes, pasó por completo desapercibido, no significó nada y nunca significaría nada ni sería objeto de ninguna interpretación fenomenológica. Su repentina marcha había dejado sobre la mesa, sin que ni él ni yo nos diéramos cuenta, una bolsa de mano que ahora me obligaba a buscarlo para poder devolvérsela. Pero de aquel hombre no quedaba ni el rastro que deja un fantasma y no pude encontrar indicios de él por ninguna parte; en cambio, en el ambiente esterilizado del aeropuerto había quedado flotando un perfume antiguo de esplendores deslucidos. Se podía oler, sin duda alguna, un aroma desubicado y, por decirlo gráficamente, como llegado del universo perdido del imperio austrohúngaro.
La bolsa de aquel hombre dejaba entrever, en uno de sus bolsillos exteriores, un libro entre cuyas hojas destacaba, como si fuera un marcapáginas, un papel que podía ser, y de hecho lo era, la tarjeta de embarque. Así supe que el hombre tenía un nombre, un nombre que no me esperaba, pues aunque físicamente podía parecerlo, no me había dado la impresión de que fuera extranjero, ni por la lengua ni por el acento. Vi que se llamaba Mirko Bevilacqua, que viajaba a París en mi mismo vuelo y que tenía asignado el asiento 32A, justo al lado del 32B, que era el mío. En la hoja de papel que servía para acceder al avión—incluso las tarjetas de embarque se habían devaluado y ya no tenían aquel tacto de salvoconducto de cartulina que hacía del viaje un asunto de relativa importancia—estaba garabateado el nombre del hotel Tolbiac. Convencido de que el tal Mirko volvería a por sus cosas, me dispuse a esperarlo sin moverme de allí, con la paciencia propia de un día que se alarga entre los cristales del aeropuerto, mirando con curiosidad el libro que había sacado del bolsillo con la clara intención de cotillearlo. Era un libro bastante voluminoso sobre Remedios Varo, una pintora de la que nunca había oído hablar. El libro incluía unas extrañas pinturas que me recordaban vagamente a las del Bosco. Figuras humanas con cabeza de animal y otros anticipadores del surrealismo que me producían un considerable desasosiego al pensar que estaban en el zurrón de aquel hombre ahora desaparecido y que había reaccionado ciertamente como una especie de cazador al acecho de una de aquellas extrañas criaturas que aparecían en el libro. Entretenido como estaba, me percaté de golpe de que la cola que observaba lejana e inmóvil había empezado hacía rato a desplazarse lentamente hacia el mostrador de la línea aérea. Quién sabe si influido por la radiación de aquellas pinturas, imaginé que los pasajeros se comunicaban el movimiento como las orugas de la procesionaria, como si formaran parte de un único cuerpo hecho de piezas articuladas que se acercaban a un artefacto preparado para hacerlos desaparecer. Cuando la puerta acabó de engullir todo aquel cuerpo múltiple, tuve que levantarme y, con la bolsa del señor Mirko Bevilacqua en la mano, me dirigí hacia las azafatas para entregarles aquel objeto que me era ajeno. La vida en la compañía aérea debía de ser tan ajetreada que los trabajadores llevaban el uniforme algo descuidado. Con gesto raudo y sonrisa postiza, una joven me cogió la tarjeta de embarque que no era mía y me devolvió el libro, que me había quitado como quien dice de la mano, con la evidente intención de acabar cuanto antes con el embarque. Al ver que yo dudaba, la azafata se quedó con el libro en la mano y me preguntó si era mío o de la persona que había olvidado la bolsa. Entonces oí cómo, en uno de esos raptos que desgraciadamente me caracterizan, mi boca emitía un sonido, una voz, la mía, que decía que sí, que el libro me pertenecía. Antes de poder rectificar, la chica ya estaba activando el protocolo que se sigue con los objetos olvidados. Subí al avión con el ánimo algo alterado por la escena vivida con aquel hombre y por las imágenes del libro de Remedios Varo, que ahora interpretaba, sin saber muy bien por qué, como una amenaza lejana, una amenaza que, por descontado, era incapaz de explicar y que probablemente no significaba nada.
Nos acomodaron en la gran libélula. Los trabajadores de la línea aérea expusieron de forma rutinaria algunas instrucciones para el vuelo, como si estuvieran charlando, ante la indiferencia generalizada de todos los pasajeros, y en el mismo discurso nos pidieron disculpas por la demora, que había tenido lugar por nuestra seguridad, nos advirtieron. Esto último generó en la cabina un clima de ambigüedad, a medio camino entre la avería y el ataque terrorista, que me hizo volver a abrir, para defenderme de un ambiente tan tenso, el libro que hablaba de Remedios Varo y, con él abierto, pensar de nuevo en aquel hombre desaparecido y en su reacción inesperada al saber que andaban por allí la misteriosa dama croata y su inelegante compañía. Entonces vi algo que me había pasado desapercibido al abrir el libro por primera vez, y es que entre la contracubierta y la última página había unos folios muy finos escritos con letra irregular, probablemente masculina, firmados con las iniciales C. B., que por supuesto no correspondían a las de Mirko Bevilacqua. Leerlos ya me parecía excesivo, pero el vuelo era lo suficientemente largo y la pasión por la lectura, grande, quizá desmesurada.
El avión estaba lleno hasta los topes de viajeros y de maletas, el único asiento libre era el que había a mi lado, junto a la ventanilla. Aunque todo parecía listo para el despegue, el avión no despegaba. En los asientos delanteros un hombre visiblemente contrariado preguntó qué pasaba. Le dijeron que estaban esperando a un pasajero que había superado el control y que ahora se retrasaba, pero que sería cuestión de minutos. Finalmente, el avión cerró la puerta sin mi compañero de café y empezó a vibrar ligeramente como un insecto malherido, hizo una lenta maniobra para dirigirse al inicio de la pista asignada y poco después salíamos disparados con la violencia de una velocidad inusual hacia el cielo infinito de París. Con el aparato estabilizado, no pude evitar coger uno de aquellos folios.
—————————————
Autor: Joan Benesiu. Traductor: Pablo Martín Sánchez. Título: Seremos Atlántida. Editorial: Acantilado. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


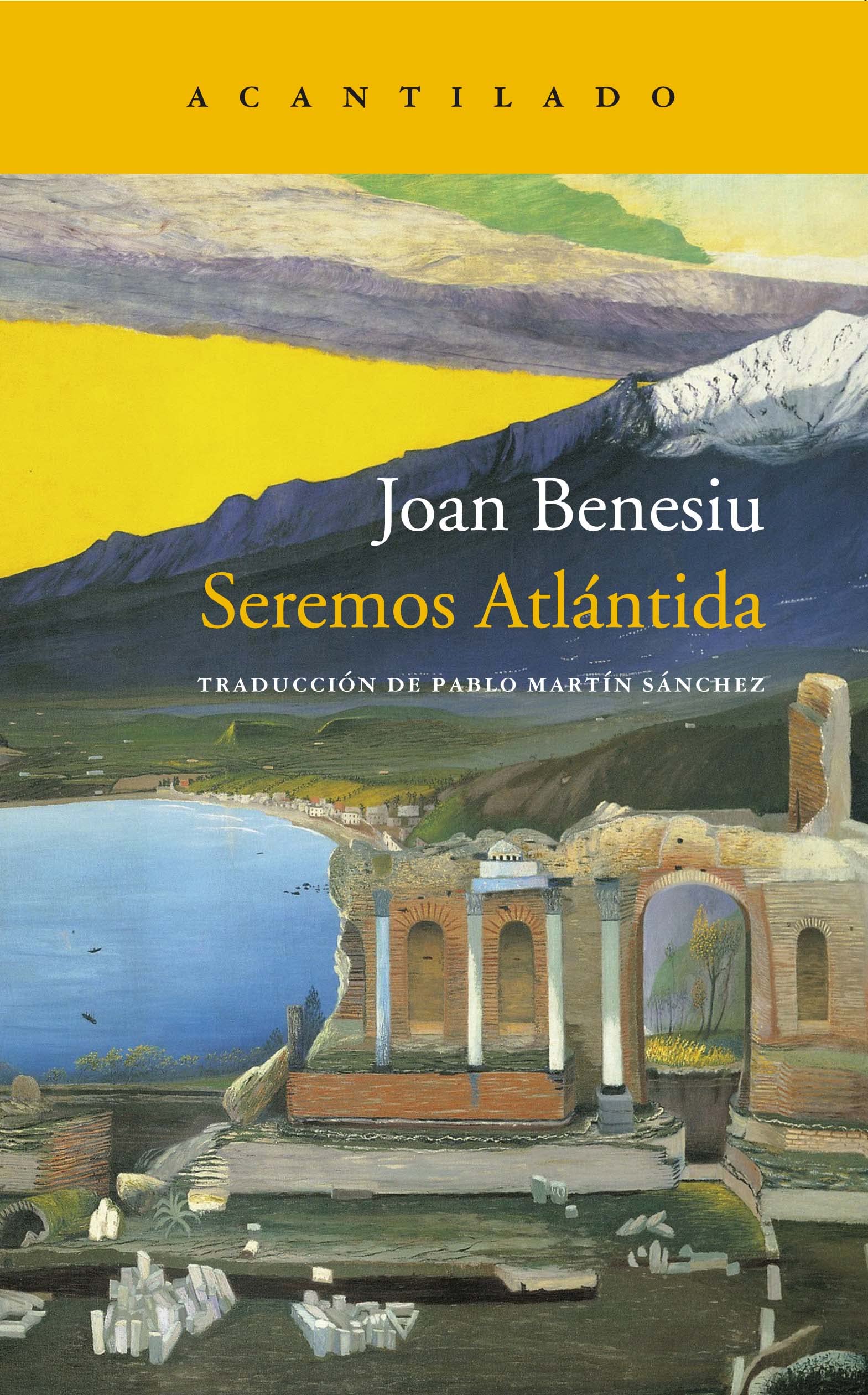



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: