A pesar de su título, no cabe decir que cuando Shelley escribía El triunfo de la vida sintiera que la vida era una procesión triunfante. Era joven —no había cumplido aún 30 años— y, aunque había nacido entre privilegios, parecía el niño mimado de todas las desgracias. Nunca fue un chico popular, salvo por sus rarezas y sus comportamientos desmadrados, ni en el colegio de Eton ni en la universidad de Oxford, de donde fue expulsado por no reconocer la autoría (y no, como erróneamente suele decirse, por haber participado en la escritura) de un breve opúsculo titulado La necesidad del ateísmo. Rompió relaciones con su padre, que lo había adorado de niño, y al que condujo minuciosamente a la apoplejía, su madre y sus hermanas favoritas terminaron rompiendo relaciones con él. Malvivió en Oxford St., en un pisito de la calle Poland, pasando frío por las mismas avenidas que Thomas de Quincey recorrería en apenas medio siglo de la mano de una pequeña prostituta, deslumbrado por los mismos sueños que él. Enamoró a una jovencita que lo dejó todo —una casa enorme, unos estudios, una bonita renta de un padre publicano— para vivir a su lado una vida rebelde que no estaba hecha para ella. En cuestión de días se convirtió en su esposa, en tres años le dio dos hijos, en otros dos se suicidó porque el mundo entero, pero sobre todo un marido al que en sus últimas cartas describía como una criatura de otro mundo —“este hombre ya no es mi marido, es un vampiro”—, le había dado la espalda. Godwin y su hija Mary, que llevaba algún tiempo conviviendo con aquel vampiro, respiraron aliviados. Southey, directamente, acusó a Shelley de la muerte de su esposa: Shelley, 25 años, ya cargaba sobre su conciencia el suicidio de otra chica que le amó, una hermanastra de Mary. Más tarde tendría que cargar con otros muertos: dos de sus hijos, una niña florentina, Elena Adelaida, a la que adoptó en secreto (y que durante más de un siglo mantuvo vivo el misterio de Maria Padurin), la hija natural —y favorita suya— de su amigo Byron. Durante la escritura de El triunfo de la vida Shelley vio una noche, en la playa, a esa niñita rubia a la que tan bien conocía, llamándole desnuda desde la orilla, invitándolo a adentrarse en el mar. También se vio a sí mismo en el calvero de un bosque, en la forma de una figura medio oculta entre los árboles, y tapada por una máscara que se retiró, mientras recitaba a Calderón, para dejarle ver su propio rostro. Jane Williams, la esposa del capitán junto al que Shelley se ahogó en el Ariel, le vio también en su condición de desdoblado, flotando al otro lado de la ventana. Shelley murió sólo unas semanas después. Lo que no es tan sabido, más allá de la mitología del corazón que no ardió, del relicario con las cenizas de un cadáver colgado día y noche del cuello de una viuda, es que Mary estuvo a punto de morir antes que él, asfixiada mientras dormía. No sabía si estaba dormida o despierta cuando abrió los ojos, y menos aún cuando comprendió que las manos que le apretaban el cuello eran las de Shelley, que estaba sentado a horcajadas sobre ella, con los ojos en blanco y la cabellera de una Medusa, estrangulándola en sueños.
¿Eran esas las condiciones ideales para escribir un poema en el que triunfa la vida? Depende de lo que entendamos como vida. Shelley comenzó a escribirlo durante la primavera de 1822. Lo dejó a medias, con un verso suelto que en virtud de aquel extraño final en el golfo de Spezia —extraño porque un marinero oyó gritar a Shelley, cuando Williams, desesperado, trataba de arriar la vela: “¡déjala tensa!”— ahora resuena con un sentido que parece venir directamente desde las páginas en blanco de un poema inconcluso: “¿Es esto la vida?, pregunté.” La pregunta de Shelley, perdido en una visión dentro de una visión, único punto estable de una procesión de muertos que siguen a un carro conducido por un misterioso Jano de cuatro caras, sólo tuvo la respuesta de los puntos suspensivos y de tres versos tentativos que se disuelven entre los tachones del penúltimo pliego: “puso sus ojos el tullido / en el carro que seguía su camino, cual si fuera la última mirada / y replicó: “Bien hallados los pocos a los cuales…” Y aquí llega una palabra que ya nunca se sabrá si habría de ser leída como “pliegue” o “redil”, y así se congelan en sus terribles posturas las figuras como poseídas del retablo. Ah, una procesión de mortandades: ¿era eso la vida?
A Shelley se le conocieron pocos amores, y eso ayudó mucho al minucioso blanqueamiento victoriano del que se ocupó una apasionada lectora suya: la esposa de su hijo Percy. Desde luego, siempre tuvo un amor muy fiel: La divina comedia, que leía en parques, cementerios, catedrales, y que sopesó traducir. Todavía mejor que una traducción, decidió levantar este fabuloso edificio de 544 versos —fabuloso por la variedad y textura de su paleta cromática, y porque está escarpado de maravillosas y aterradoras gárgolas— y ensanchó la distancia entre sus retorcidas columnas para dejar que pasase la luz. Por más que el poema esté dominado por las figuras de los primeros planos, la serie de la “multitud cautiva” que sigue al carruaje a duras penas gobernado por el encapuchado de diversas caras (una imagen nada triunfal que Shelley adaptó probablemente del relieve del arco de Tito, que tanto admiró durante su estancia en Roma), lo cierto es que sus versos son ante todo un encantamiento producido por la luz, no sólo la que desata el sol naciente en la calzada romana junto a los Apeninos donde un poeta cansado ha pasado la noche en vela, sino también esos otros juegos con las formas y colores que parecen la obra de un sol muy distinto, la luminaria —ni de día ni de noche— de un mundo puramente visionario. Shelley, el poeta que un día consiguió detener sobre la hoja en blanco un corzo en pleno salto, era también un maravilloso mezclador de colores. Pocos son capaces de igualarle en esa cualidad en la que era, como en la métrica (palabras de Byron), “maestro de su propio arte”.
La obra ha pasado por diferentes ediciones, desde la publicada en 1824, con errores, bajo el título de Posthumous Poems (a partir de una copia en limpio elaborada por Mary Shelley), hasta la edición de 1986 de Donald H. Reiman, que reinterpretó la copia a partir de los textos hológrafos de Shelley (sorteando tachones, versos improvisados y apretados en los márgenes, y su cursiva apresurada y medio ilegible) y fijó una versión hasta ahora definitiva en la que salvó, como poco, casi todas las dificultades. Hay algunos intentos en español anteriores a esta traducción, pero ninguno a la altura que logra el cuidado puesto por Pre-textos en su bella colección La cruz del sur y el traductor Luis Castellví Laukamp. Los tercetos encadenados de Shelley —aquí, afortunadamente, liberados de la rima— fluyen con naturalidad, espejeando, sin deformar su sentido, el paso de las gárgolas, los juegos y los cambios de luces del poema. Gracias a ese cuidado resulta posible ver en estos versos traducidos tanto a Shelley como la tradición en la que se inspira —Dante, Petrarca, la corriente alemana del pesimismo filosófico— pero también la que inspira: desde T. S. Eliot y La tierra baldía hasta la que lleva a los relatos de Ligotti.
—————————————
Autor: Percy Bysshe Shelley. Traductor: Luis Castellví Laukamp. Título: El triunfo de la vida. Editorial: Pre-textos. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


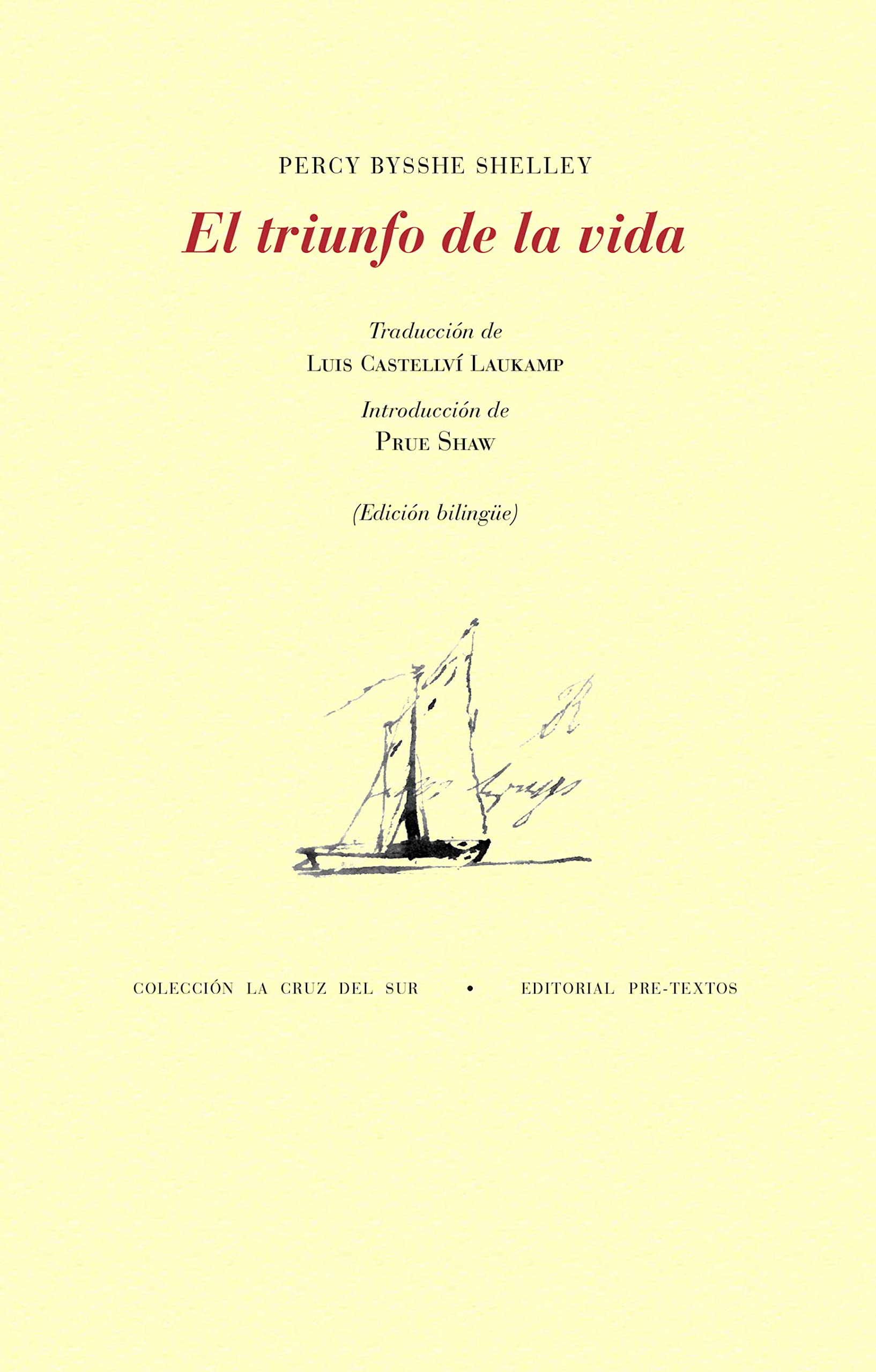
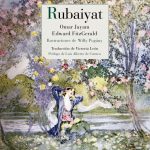


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: