Hay reseñas para vender, hay reseñas para alargar el currículum, hay reseñas para cumplir con los amigos y hay reseñas para cumplir con los enemigos, pero esta es una reseña que sólo busca compartir una felicidad. Ha sido acabar de leer Yo no he muerto en México, de Pablo Sánchez, y sentarme a escribir estas páginas, con el mero deseo de alargar el placer que me ha provocado su lectura. Y no sólo porque comentar un libro es releerlo, sino también porque es buscarle nuevos lectores que seguirán a su vez comentándolo con nosotros.
I.-
Según Roberto Bolaño, “una de las muchas virtudes” de El asco, de Horacio Castellanos Moya, es que “se hace insoportable para los nacionalistas”, ya que “amenaza la estabilidad hormonal de los imbéciles, quienes al leerlo sienten el irrefrenable deseo de colgar en la plaza pública al autor”. Y concluye: “La verdad, no concibo honor más alto para un escritor de verdad”. Desde ahora mismo reclamo ese mismo honor para Pablo Sánchez, quien ha coronado con esta novela el Parnaso de la literatura antipatriótica, o Antiheimatsliteratur. Fundada —con muy buenas razones— por el austríaco Thomas Bernhard (aunque autores como Montaigne, Flaubert y Céline ya la habían frecuentado), y continuada, en Europa, por Jelinek o Sebald, y en América Latina por Fogwill (Los pichiciegos), Bolaño (La literatura nazi en América) o Castellanos-Moya (El asco), en España apenas queda el vago recuerdo de Señas de identidad, de Goytisolo, y los desopilantes relatos de España, aparta de mí estos premios, de Fernando Iwasaki.
No cuentan las sátiras malhumoradas que los nacionalistas de uno y otro pelaje se arrojan a la cabeza. Como dijo Schopenhauer, todas las naciones se critican, y todas tienen razón. Pero ver la paja en el ojo ajeno no es más que una de las mil caras del chauvinismo. La literatura antipatriótica empieza por la crítica a la propia patria, que es la axila que nos ha tocado en suerte en el atestado vagón de metro de la vida, para hacerse luego extensiva a todas las demás patrias, que contribuyen a formar la sinfonía odorífera del nacionalismo. De ahí que el protagonista de Yo no he muerto en México advierta que su “antiespañolismo era caprichoso y fácilmente reversible, sobre todo si se trataba de practicar el entretenido deporte de molestar a los mexicanos”. (71)
Pablo Sánchez practica, pues, un antipatriotismo ecuménico con una lucidez cruel que molestará a aquellos lectores que no se merecen este libro (y a los que recomiendo encarecidamente que lo ignoren), mientras que divertirá e instruirá, a veces con el castigat ridendo, y otras con un virtuoso jemenfoutisme, a aquellos que no necesitan defender el honor de su Dulcinea nacional. Desde México, el protagonista no puede dejar de mirar la prensa a través de internet: “Antes de irme a dormir, como siempre, revisé por internet la prensa española. Nada parecía cambiar en el País de la Imbecilidad”. (111) Ciertamente, no es fácil deshacerse de “la liendre de la Madre Patria chillona, malcarada y soberbia, imperial hasta la médula, fortificada en su grandeza de estercolero secular de siglos de oro y mierda”, que hace que “ser español [sea] ontológicamente tedioso”. (81)
En la novela aparece el ejemplar perfecto del patriota español. Villalobos es un profesor universitario de derechas, con el orgullo patrio herido, que ha arrojado a la falla narcisista de su maltrecho ego nacional el cubo de sus capacidades críticas con toda la cuerda de la inteligencia. La novela no escatima páginas en burlarse de este tipo de nacionalista hiperventilado, cuya “españolidad era metódicamente estereotípica”; en fin “ese español que se detecta a leguas de distancia en la terminal de cualquier aeropuerto del mundo; el target comercial de revistas como Interviu”. (84) Un destino del que nuestro protagonista intenta trabajosamente escapar. Así, tras discutir violentamente con Villalobos acerca de la verdadera autoría de los atentados del 11-M, el protagonista confiesa sentirse “más español que nunca: esperpéntico, resentido, pero con una causa, con un deseo de justicia”. (175)
Aunque menos abundantes, por ser el protagonista un charnego (como casi todos los catalanes) que dice sentirse (como bastantes) emocionalmente distanciado de la sociedad catalana, el autor no pierde la ocasión de cargar contra el patrioterismo catalán. Así, Barcelona es una ciudad en la que “no hay magia, solo diseño, especulación inmobiliaria y vanidad primermundista” (25), y en Cataluña resulta imposible tener una epifanía literaria o mística, porque “los catalanes no tienen esas cosas, son gente prosaica, equidistante del vacío y la gloria” (108); hasta el punto de que (Joanot Martorell y Josep Pla mediante) “lo mejor de la literatura catalana sigue siendo el collons del sabio catalán que sale en Cien años de soledad” (107).
Pero el antipatriotismo de Pablo Sánchez va más allá de la mera diatriba misántropa, al estilo de Fougueret de Monbron o Louis Ferdinand de Céline. Así, en un arranque de distanciamiento cósmico, digno del Icaromenipo de Luciano o de la Guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams, nos encontramos con el siguiente diálogo:
“—El universo es como México. Un desastre que a veces es amable.
—¿Y no sería más como España?
—Cosmológicamente, España es solo un agujero negro.
—¿Y Cataluña?
—Un planetoide.” (140)
Pero ¿qué o quién es el protagonista? —se preguntarán las personas de orden y seguridad. Él mismo nos dice que no se siente ni español ni catalán, sino cholulteco de adopción. Como reza el epígrafe de Rayuela, extraído de la correspondencia de Jacques Vaché, “rien ne vous tue un homme comme d’être obligé de représenter un pays.” Pues nada sale más vivo de esta novela que la voz de este narrador-protagonista, que ha decidido cifrar toda su identidad en ser lúcido y decir su verdad. Como decía Sylvain Maréchal, en su Diccionario de ateos: ecce vir, he ahí un hombre.
II.-
¿Pero de qué va la novela? Porque es una novela, una novela de verdad, con su historia, su trama y sus personajes, y no una de esas selfies literarias que hoy tanto abundan. En un arranque a la vez aventurero (que nos recuerda al runaway to sea del que habla Borges en sus clases de literatura inglesa) y autodestructivo (¿cómo no pensar en el alistamiento de Bardamu al inicio de Viaje al fondo de la noche?), el protagonista decide irse “a Cholula a procrastinar, pero a lo grande, con plenitud y método, sin otra urgencia que mi propio declive”. (29) Por eso él mismo se presenta como un exiliado, pero no “un exiliado de la guerra, sino de la paz con la que empezaba el nuevo siglo”; la de la parusía histórica de Francis Fukuyama y la democracia neoliberal. Como Montaigne, no sabe qué busca, pero sí de lo que huye, a lo que se añade “el tirón que México tiene para los autodestructivos” (15). Es un “turista del nihilismo” (330) que quiere “enajenar[se] en otra vida que no [sea] la de la paz, el consumo y el confort” (77).
(Nota mental: Panta rei, todo cambia. La acción de la novela tiene lugar durante la primera década del milenio, cuando la sociedad española todavía nadaba en la aburrida bonanza posolímpica, posindustrial y poshistórica. ¿Cómo demonios hemos pasado de la invitation au voyage al “virgencita, virgencita, que me quede como estoy”?)
III.-
Yo no he muerto en México es también eso que llamamos “una novela de campus”. En un movimiento inverso al de Un momento de descanso, de Antonio Orejudo, el protagonista, expulsado por el inclemente sistema universitario español, va a parar a un campus universitario privado, diseñado a imagen y semejanza de los campus estadounidenses, y destinado, claro está, a dar una pátina humanística y a distraer las veleidades artísticas de los niños ricos de la región de Puebla.
La verdad es que son deliciosas (y también balsámicas) las burlas que Pablo Sánchez realiza del homo academicus: Villalobos, uno de sus compañeros, procedente también de la Península, “pudo haber entrado en alguna universidad española”, pues “cumplía los requisitos básicos: prepotencia, ignorancia y servilismo hacia sus superiores”, pero, “según él, un catedrático le tenía ojeriza porque era demasiado bueno”. (83)
En el capítulo “Breve historia de la crítica literaria latinoamericana” se describen los tres tipos de latinoamericanistas (español, latinoamericano y estadounidense, a los que pronto tendremos que añadir el latinoamericanista chino), y se disecciona, con magnífica ironía, a la Eminencia Latinoamericana, recién llegada de… los Estados Unidos:
… se autoplagiaba con cada vez menor disimulo. Había pasado por todos los diferentes estadios del fervor teórico: un marxismo inicial no exento de hedonismo caribeño castrista, un estructuralismo greimasiano con bata blanca de laboratorio, un posestructuralismo aún más francés y polisilábico, unos Cultural Studies llenos de útiles estudios sobre las telenovelas, unos Queer Studies que afrontó originalmente desde la perspectiva hetero, y ahora se movía en el poscolonialismo emancipador con aderezos de filosofía eslovena, aunque según él ya había que empezar a superar ese modelo para avanzar todavía más en ‘la liberación de América Latina’.
El narrador dice no tener muchas cosas en contra de las teorías, “porque creo que se defienden y se hunden solas”, si bien le molesta que la Eminencia Latinoamericana “nunca admita que empezó como un escritor frustrado y, al mismo tiempo, intente demostrar que su metalenguaje abstruso y pretendidamente salvífico es superior a aquellas creaciones que en privado envidia”. (114)
No falta la autoironía en la novela (si es que no es una de sus mayores virtudes). Una vez llegado a la universidad mexicana, el protagonista, se siente tentado por el demonio de la importancia. Lo narra en el capítulo “Por fin tenía a mi público”: “después de años de frustración literaria, académica y vital, tenía la oportunidad de exponer mi poética y mi ética, de quemar templos y ajusticiar dioses, de hacer denuncias y renuncias”. (88) Tras su primera clase, dice, salió “eufórico de proselitismo literario”, y se paseó “durante más de una hora por el campus, paladeando mis teorías desmedidas y radicales…” (91), si bien el placer se verá atemperado por el “Niño Genio”, destinado a ingresar en el sistema universitario estadounidense, que se esforzaba “por interrumpirme con comparaciones erráticas e intuiciones afrancesadas”. (88)
Los profesores, en su mayoría expatriados, forman una especie de “posbohemia” (46). Estos temporeros de la enseñanza de la literatura y el español para extranjeros son caracterizados como “posintelectuales” (110). Desencantados de la hojarasca teórica y la precariedad universitaria, desanimados por la procrastinación y la invisibilidad, han abandonado toda aspiración académica, y casi intelectual y literaria, y se dedican a sobrevivir, entregados a un “abandono”, que tiene tanto de ascesis cínica como de hedonismo neurótico: “El abandono: esa maravillosa sensación que hay que construir poco a poco, con algo de sabiduría, desprendiéndote de toda la gloria y la hazaña, rindiendo tributo al desastre humano, desperdiciando el tiempo de manera sistemática y exponencial”. (53)
Luego está Judith, la académica agradecida, sumisa y aplicada. El protagonista se siente atraído por ella, pues representa de algún modo la inocencia que él ha perdido. Es su particular Beatrice, a la que desea arrastrar a su propio purgatorio tentándola “no solo con una posible (pero muy improbable) infidelidad a su marido, sino con otras infidelidades nada desdeñables para ella: a la vida académica y sus ilusiones, a la cultura mexicana y sus códigos, al feminismo y sus urgencias, y, en definitiva, a la posibilidad de construir un mundo mejor” (65). A medida que ella bebe, las contradicciones entre su “inconsciente social mexicano” y las ideas liberales (que sólo defiende por escrito) afloran a la superficie, dotándola —dice el narrador— de una trágica belleza.
También está Jeff Lombard, un profesor estadounidense que se ha enterrado en Cholula, tratando de huir de una trágica historia que no quiero destripar. El personaje tiene algo de Malcom Lowry y de Ernst Hemingway. Su idiolecto, formado por anglicismos, americanismos, agramaticalidades y anacolutos está perfectamente logrado. El personaje también. Es la antítesis del académico estadounidense oficial. El protagonista se comunica con él “precisamente gracias a nuestros silencios” (36), y a ingentes cantidades de alcohol. Su amistad es un consuelo en ese mundo seductoramente desolado.
Luego está Miguel Magallanes, el escritor frustrado que, a pesar de no carecer de talento literario, no logró hacer ruido ni siquiera en los anillos de Saturno del posboom. Su historia se asocia a la tradición de la espera fallida, con esa reseña que no llega, y que debería haberle salvado del anonimato. Incapaz de “entender y aceptar su fracaso como escritor” (56), se deja poseer por las pasiones tristes del resentimiento, la envidia, la nostalgia y la obsesión, si bien no es un nihilista, porque él cree todavía en el Valor Supremo de la Literatura. Es un hermoso homenaje a lo que impropiamente llamamos “escritor fracasado”, puesto que su pasión constituye precisamente “eso que llamamos un escritor” (264), siendo todo lo demás un elemento circunstancial. Habent sua fata libelli… Aunque a nadie le amarga un dulce.
IV.-
Con un conocimiento íntimo, y a la vez distanciado, y con una fastuosa panoplia de conceptos y de lecturas bien integradas que nunca se hacen trabajosamente explícitas (vaya, que no hay ni un solo grumo en la novela), el protagonista realiza unas agudísimas y divertidísimas consideraciones acerca de las sociedades mexicana, española y global.
De un lado (¿del lado de acá?), México se nos aparece en algunos aspectos como el peor de nuestros futuribles. Es el primer país en el que una revolución fracasó, y por lo tanto, el lugar de la experimentación, y del padecimiento, del mundo post-utópico: “Los mexicanos ya hicieron su Revolución; salió mal y ahora esto es el caos. Que cada uno sobreviva como pueda. Ya han gastado la revolución, y no tienen más soluciones.” (35) De ahí que México sea un buen lugar desde donde pensar cómo ir más acá del Más Allá; de qué modo, en fin, regresar al cruce de caminos para tomar una nueva dirección. Mientras tanto, México es un lugar en el que “la injusticia es tan natural como el maíz” (41), lo cual es una imagen, no un esencialismo fatalista, y “la pregunta fundamental es: ‘a qué se dedica tu padre?’” (45), lo cual es una mención a la violencia y a la corrupción. Son brillantes las reflexiones, casi microensayos, esparcidas por toda la novela, acerca del Chavo del ocho, la hueva, los halcones, las fresas, los guaruros, los tacos, las relaciones de amor-odio con los Estados Unidos… La etnografía de la clase alta mexicana en sus ambiguas relaciones con la política, la corrupción, la conciencia y el honor resultan tan convincentes como corrosivas. Aun así, el narrador siempre mantiene una sana reserva acerca de sus propias opiniones. Se trata de un mundo nuevo, que todavía le resulta extraño (“eran poco más que una abstracción en mi mundo de charnegos funcionarios”, p. 40), con el que él también mantiene una relación ambigua, pues se siente “el peor cómplice de la desigualdad social mexicana, ayudando a los niños ricos a lograr sus objetivos hedonistas y a satisfacer sus caprichos humanísticos”. (42)
En todo caso, el protagonista no se presenta como el poseedor del secreto de México. Aunque en un principio busque “ese suceso, EL SUCESO, la síntesis de la historia de México en un momento único lleno de significados” (61), nunca logrará encontrarlo. En este sentido, la novela nos recuerda a las narrativas eleáticas que tanto le tentaban a Borges: México (cualquier país) es la inminencia de una revelación que no se produce. Podríamos llamarlo vulgarmente gatillazo nacional, si no metafísico. Pero al final vemos algo, aunque sólo sea que no podemos ver nada, porque esa cadena de visiones frustradas nos lleva a la visión última, a lo que Octavio Paz llamó, hablando de Sor Juana, “la revelación de una no revelación”. Dejar de buscar un más allá es una forma de empezar a ver lo que se tiene delante. Que se lo cuenten, si no, a Heráclito.
Del otro lado (¿del lado de allá?), está España, y/o/en/en parte/bajo/sobre/quién sabe Cataluña. La fiesta de humor y de inteligencia continúa en esta obra barra libre. En unas pocas páginas de antología, el narrador presenta la serie Miami Vice, y su protagonista James Sonny Crockett, como la alegoría perfecta de la España de los ochenta: el neoliberalismo, la corrupción, el infantilismo, la subordinación de todo valor al precio y la última de las soluciones, que es la de pensar que “no hay solución, solo resistencia”. (211) “La guerra fría se ganó ahí —dice el narrador—, en el terreno de lo simbólico”, porque “el liberalismo disimula mejor el caos de la vida, sabe distraer y es narrativamente superior.” (212) Esa batalla está hoy más perdida que nunca, porque el monopolio del imaginario televisivo y cinematográfico está en manos, no ya de los Estados Unidos, sino del capitalismo global, y quizás por eso la literatura debería realizar el esfuerzo de cortarle la cabeza a esa Sherezade. Este libro lo hace, pues mantiene nuestra atención a la vez que nos hace pensar, si no la verdad, al menos de verdad.
V.-
Además de practicar de forma magistral el antipatriotismo, la novela de campus y el análisis cultural, Yo no he muerto en México es un libro de una gran densidad filosófica. No es un libro filosofante. No se citan, explícita o implícitamente, a los filósofos de rigor (mortis), ni se exponen largos argumentos, monótonos e interminables como túneles suizos. Se trata de un pensamiento perfectamente integrado en la acción y en los personajes, que toca, además, los temas de nuestro tiempo: el nihilismo, entendido como duelo del ideal; la fagocitación de la realidad por el capitalismo; los límites y funciones del conocimiento racional o poético; y el cómo vivir, que es, en definitiva, la pregunta filosófica por excelencia (que solemos responder con mediocridad). La primera frase de la novela (“Hay que acabar como sea con toda la magia del mundo”) y la última (“No hay solución, sólo resistencia”) dibujan el arco —y la flecha— de la novela: hacer el duelo del ideal (o concederse al menos un alivio de luto) tratando de sustituirlo por una ética trágica de la resistencia (que me recuerda al mejor Bolaño), basada en la lucidez, la ironía y la inteligencia.
Pero hay más, mucho más. Hay incluso un “entremés metafísico” (191), protagonizado por el personaje de Sven Nilsson, un sueco que está ingresado en el sanatorio de Cholula, y que se muestra convencido de que es dios. Pero no se cree un dios cualquiera, quiero decir un dios judeocristiano, trascendente, omnisciente y omnipotente, sino una especie de deidad cósmica a la que le cuesta comprender las realidades concretas, en general, y la realidad humana, en particular. Y además ha decidido no obrar su milagro hasta que comprenda exactamente qué es el ser humano, cosa que parece estar muy lejos de conseguirlo. De ahí que mire, o simule mirar, “como si no entendiese o tratase de entender”, con “una curiosidad infinita por lo humano, como si cada objeto fuera una profunda novedad cosmogónica para él”. (288) Ya sé cómo voy a explicar en clase en qué consiste la mirada fenomenológica.
VI.-
Al final de la novela, el protagonista se adentra en el México profundo, “allí donde la globalización apenas llega, o llega solo como deyección de productos superfluos de consumo masivo”. (301) Como en Los detectives salvajes, de Bolaño, busca brevemente a una exalumna y expareja, apodada Sor Juana. Tiene una misión. Entregar una carta. Es la única misión real que ha tenido en la vida, y está decidido a cumplirla, igual que Kanji Watanabe, el protagonista de Vivir de Akira Kurosawa, lo cual abre un camino de redención, o al menos de indulto para este personaje que aún se describe como “el hombre que no merece un trasplante”. (285)
En las últimas páginas de la novela, el autor nos ofrece, bajo la forma de una conversación entre amigos, su arte poética. Se postula la necesidad de “cierta agresividad crítica”, que se considera “intrínseca a la novela”: la voluntad de representar el caos, la inarmonía y el desgaste de la ingenuidad épica (319). Se propone también la reconstrucción de una novela de ficción que logre salir del influjo literariamente pernicioso del capitalismo y de la democracia (neo)liberal, con la voluntad de robarle el monopolio sobre la imaginación de toda alternativa y la construcción de narrativas existenciales, individuales y colectivas. Cree que el neoliberalismo ha construido una “neoalienación”, al desterrar el nihilismo, al que considera una fuerza literaria poderosa, y que es necesario rechazar el consenso armónico y la sacralización del “mal menor como solución totalizadora” (322). Pero, en un giro autoirónico, el protagonista se da cuenta de que sus amigos no le escuchan, de que “tenían otras prioridades, y la trascendencia de la novela, desde luego, no era una de ellas” (325). Todo lo cual ahonda su soledad, a la vez que lo hace entrañable.
Yo no he muerto en México se propone como la historia de un derrumbe personal y colectivo. Es el duelo del futuro, que dejó de ser lo que era, y el intento de asumir que en el cielo no hay dioses, y que en la tierra sobran los canallas. No hay consenso sobre el significado de la Esperanza en el mito de Pandora. Para algunos, que ésta cerrase la caja con ella dentro, es el último, y peor, de sus errores. Para otros, fue su gran acierto, puesto que la esperanza, como decía Teognis, es un peligroso daimon, que nos aparta del aquí y ahora, para someternos a la impotente espera de una redención ajena y ideal, esto es, imposible. Sería mejor buscar, con Paul Éluard, esos otros mundos que están dentro de éste.
VII.-
Acabaré con una pedantería, pero sólo porque la acabo de leer. Dice Kayser, en Origen y crisis de la novela moderna (1955), que “la novela es una epopeya subjetiva en la que el autor pide permiso para tratar el universo a su manera; el único problema consiste en saber si tiene o no una manera; el resto viene por añadidura”. Con Yo no he muerto en México, Pablo Sánchez ha encontrado su manera. Y si algún lector ha llegado hasta aquí y aún me tiene un poco de confianza, quizá me crea si le digo que no es una buena novela más, de esas que tanto abundan y que ya no tenemos tiempo de leer, sino que es ese tipo de novela que uno no quiere prestarle ni al menos deshonesto de sus amigos.
Un último comentario. Creo que existen muchos modos de combatir el nihilismo, y muy pocos o ninguno de refutarlo. Pero que el nihilismo sea capaz de producir tanta lucidez, inteligencia y humor como el de Pablo Sánchez debería ser considerado el inicio de una refutación.
—————————————
Autor: Pablo Sánchez. Título: Yo no he muerto en México. Editorial: Algaida. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.




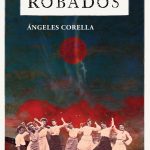

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: