El comentario de un amigo sobre una serie policiaca que le ha parecido sublime ―Happy Valley se llama la cosa; yo no puedo opinar porque apenas veo televisión―, ha despertado mi interés. Ya no en la serie, sino en el fondo de la reflexión que hacía. El amigo en cuestión mostraba su perplejidad ante la dificultad para encontrar información sobre el «padre» de tan encomiable producción televisiva. Apenas unas líneas le aportó San Google. Al final fue la BBC quien satisfizo su curiosidad, y es que la serie no tenía padre sino madre. La directora/ productora/ creadora/ guionista era Sally Wainwright, la sonriente pelirroja de la foto. Su pregunta era la misma que me he hecho yo en tantas otras ocasiones: si hubiera sido un hombre, ¿habría ocurrido lo mismo? ¿Pasaría también inadvertido en la red el creador de una serie buena y con audiencia?
Sé que estas reflexiones suenan a lloriqueo feminista, pero no es la intención. Es algo que me ronda la mente desde hace tiempo y que se ha visto alimentado por pequeños detalles repetidos con más frecuencia de la que me gustaría.
Creo que ya comenté en algún artículo la cara y el mal cuerpo que se me quedó al escuchar a un par de «colegas» ―entrecomillo porque ese día dejé de considerarlos tales― afirmar sin rubor alguno, más bien con cierta sorna, que no leían obras escritas por mujeres. El uno porque consideraba que las mujeres solo escribimos «obras para chicas» y el otro porque, directamente, le parecían un «coñazo» (sic). Al margen del comentario, me sorprendió la naturalidad con que lo afirmaron en un acto público, como si fuera algo normal y compartido por la mayoría. Nos quedó claro a las juntaletras que asistimos a los dos encuentros que ni nos habían leído —yo sí había leído a uno de ellos―, ni nos leerían.
Con el segundo coincidí tiempo después en la presentación de la nueva obra de una autora superventas y, mira por dónde, el encargado de ponderar la novela era él. Su intervención fue correcta, ingeniosa y divertida, muy de su estilo, pero mi sexto sentido me dejó claro que no había leído la obra, a pesar de la brillantez de su discurso. El azar quiso que fuéramos compañeros de mesa y durante la cena aproveché la proximidad y cierta confianza ―animada por el vino― para preguntarle a bocajarro, sin levantar la voz:
―No te la has leído, ¿verdad?
―¿Se ha notado? ―Cara de horror, mirada de súplica, ojeada rápida a la autora, también en la mesa.
―Para nada, eres un maestro. Yo no sabría hacerlo.
Era la verdad, pocos se habrían dado cuenta ―apostaría que ninguno―, pero para mí fue evidente y me dejó claro que aquello de que no leía mujeres no era una boutade de provocador, era una realidad. Incluso en el supuesto de tener que presentar la novela. Excusas me dio varias: falta de tiempo, algún imprevisto y también, en confianza, que no le atraía demasiado el tema ―«paso de estos rollos»―. Ya, eso barruntaba.
Esto me lleva a la invisibilidad, en muchos casos, de la escritora detrás de la mujer. Cuando alguien habla con o de un escritor ―masculino y singular―, primero ve al profesional y luego al hombre. En la acera contraria hay que juntar muchos años de oficio para que dejen de ver a la mujer por delante de sus letras. En varias entrevistas me han preguntado si escribo para mujeres, si hago literatura de mujeres ―¿qué puñetas es eso?―. Y cada vez que me lo preguntan me dan ganas de contestar con una salida de tono digna de Pérez-Reverte. Todavía no he llegado a ese nivel del juego donde puedo decir lo que me salga de los ovarios sin que tenga consecuencias crematísticas ―y no sé si llegaré algún día―, pero en esta prisión de Zenda sí puedo hacerlo. Aun así, en algún caso y ya off the record, con buen rollito, he preguntado si cuando mi interlocutor ―o interlocutora, para que no quede dudas con el genérico― entrevistaba a hombres, les preguntaba eso mismo. No he oído nunca preguntarle a Javier Marías o Fernando Aramburu: ¿escribe usted para hombres? Tampoco he leído que le preguntaran a Pérez-Reverte si hace literatura masculina; o a Muñoz Molina si se deja llevar por la testosterona cuando se sienta ante el teclado. Me suena tan mal que me da hasta pudor escribirlo. Sin embargo es pregunta obligada a muchas autoras.
No hace mucho, en sus redes sociales, Paloma Sánchez Garnica se lamentaba de esto mismo. Recuerdo la primera novela que leí de ella, La brisa de Oriente, hace ya muchos años, una historia buena, bien contada, cruda, con ritmo, sin remilgos y con una escena poco habitual en literatura: la violación de un hombre. Creo que hasta entonces las violaciones que había leído ―escritas por unos o por otras― siempre afectaban a mujeres. Tal vez fuera lo único que indicaba que no era un varón el autor, porque es un tema tabú con el que muchos no se atreven. En su día lo comenté con Paloma. Son muchas las novelas que, bajo anonimato, no podríamos distinguir si el autor es hombre o mujer. Entonces, ¿por qué sigue existiendo esa visión?
A mí me han ofrecido impartir cursos de escritura ―sobre técnicas narrativas― bajo el nombre «Literatura escrita por mujeres». ¿Cómo escribimos las mujeres? ¿Tenemos un denominador común? ¿Usamos técnicas narrativas diferentes a los hombres? ¿Desteñimos letras rosa? No existía en el catálogo un curso homólogo de literatura escrita por varones. Imagino que a las defensoras de la paridad y discriminaciones positivas este tipo de iniciativas les parecerán estupendas, pero yo rechacé amablemente el ofrecimiento con la sensación de que algo se está haciendo mal cuando esos enunciados siguen prosperando.
A otras compañeras ―Rosa Ribas, por ejemplo― les han ofrecido participar en mesas del tipo «Las damas del Noir», precioso y marketiniano nombre que mete a las escritoras del género negro en una especie de gueto, como si con estos «detalles» cumplieran con la cuota: les dejamos un rinconcito para que hablen de sus cositas entre ellas y ya. Si mis fuentes no me engañan, también lo rechazó y participó en otras mesas más plurales. Por no entrar en la que se lio en Gijón con los jarrones venecianos.
Muchos grandes autores han buceado en las vivencias y sentimientos de las mujeres, en sus inseguridades y fortalezas, en las relaciones de pareja y sus dificultades. Esto, tratado por hombres, se cataloga de libros sobre la vida, sobre las pasiones humanas, libros atemporales sobre problemas universales; así se describen. Ana Karenina, Doctor Zhivago, Marianela, La Regenta… ¿A algún periodista se le ocurriría preguntar si son novelas para mujeres? Menciono estas obras porque reflejan sin complejos el universo femenino, probablemente un coñazo para mi «amigo». Si el autor hubiera sido una mujer esa pregunta estaría en el aire y es posible, incluso, que algunos de los que las han leído con devoción no se hubieran dignado hacerlo.
Estamos en el siglo XXI pero la visión que se tiene de la mujer en el mundo de la cultura y las artes evoluciona con una lentitud desesperante. Que se lo digan a Sally Wainwright.




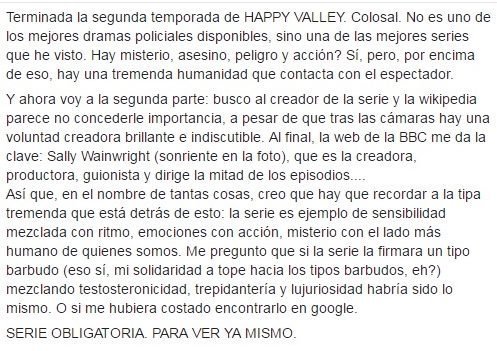


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: