¿Obra maestra de la poesía o de la tipografía? Hope Mirrlees —novelista, traductora políglota, autora de un primer poema rompedor y más tarde de muchos poemas formalmente convencionales— vivió en el París medio espectral de la primera posguerra, acompañada de quien, según Virginia Woolf, era algo más que su mentora, y escribió una obra de seiscientos versos de la que todavía cabría discutir si se trata de un poema oracular (a fin de cuentas, la “mentora” a la que acabo de aludir era, nada menos, Jane Ellen Harrison) o si cien años después de su publicación necesita el andamiaje de las notas críticas —más de doscientas en esta edición, pero en inglés hay otras que la superan— para mantenerse en pie. ¿Entonces? ¿Poesía, tipografía? Puede ser. También podríamos hablar de una colectánea de notitas inspiradas, escritas como a vuelapluma (sé que no) en una sucesión desordenada, de manera tal que su disposición resulta visionaria y poética. “Visión”, de hecho, es la palabra, u “holofrase”, que mejor define esta obra tan irritante y al mismo tiempo tan sumamente cautivadora: ahora me pregunto si un experimento consistente en sostener bajo la luna cada una de las páginas del poema y dirigirlas contra una calle cualquiera de París no daría como resultado la aparición ante nosotros de un mundo tornasolado (cocottes, “a Princess in a Serbian fairy-tale”, el salon d’automne de Madame de Lafayette) que ya, lamentablemente, no existe… salvo en su misteriosa cualidad de holograma fantasma, de tiovivo de imágenes residuales arrojadas desde una remota pero todavía giratoria psicoesfera.
De lo que no cabe duda es de que Hope Mirrlees llegó a tocar algo, un nervio de un profundo estrato colectivo, que desató la lava interior de muchos autores de su tiempo y que todavía hoy, de alguna manera, sigue vibrando. Quizá los elementos de craqueladura tipográfica —que tienen más en común con Le Cap de Bonne-Espérance (1919), de Jean Cocteau, que con los riesgos asumidos por Apollinaire en Caligrammes (1918)— hagan las veces de brechas dimensionales por las que circula todavía el viento de otra época, y que eso que nos remueve el flequillo cuando asomamos a este libro sea el paso del prehistórico vagón en el que se internó Mirrlees en París emulando el descenso de Deméter a los infiernos. Sea como sea, que un poema le ponga a uno en la tesitura de tener que farfullar estas cosas es la mejor prueba de que nos encontramos ante una obra mayor. Influyó, sin duda, en La tierra baldía (1922), aunque Eliot se desentendió de la peripecia tipográfica y puso todo su empeño en picar mucho más adentro de la veta psíquica que había abierto su amiga (aunque de lo que no pudo desentenderse es de la luna —“the wicked April moon”—, que se le quedó suspendida en el inicio del poema). Desconcertó a Virginia Woolf, que fue quien se encargó de publicarlo, ayudada por su hermano, pegándose día y noche con los errores tipográficos. Una página suya —entre la Place des Vosgues, domicilio de Victor Hugo, y la parroquia de Santo Tomás— sobrevuela el Finnegans Wake de Joyce; quizá algo más que una página.
La edición de este poema colma un vacío que ha tardado cien años en llenarse en nuestro idioma, pero lo colma a medias. Siempre es desagradable enumerar errores de traducción e interpretación, pero en una obra como esta (y con mayor razón cuando no existe el precedente de un intento similar en español) hubiera sido necesario contar con una segunda o una tercera mirada que reconociese el terreno, una vez se hubiera asentado el polvo levantado por el entusiasmo apresurado del primer explorador. En medio de esa polvareda es fácil pasar por alto que las palomas de la página 78 no parecen de piedra, sino que se convierten en piedra, que las cinco palabras en arco de la página 80 no conforman una frase (y menos la frase tan forzada de la traducción) sino que se trata de un grupo de vocablos que existen por igual en francés y en inglés, y que habría convenido traducir por una serie similarmente engañosa de palabras existentes en francés y español —se me ocurren ahora “barrer”, “palustre”, “sobre”, “terne”, “revenir”; tenemos muchas—, que el presidente Wilson, en la página 86, no gruñe sino que sonríe de la manera un poco arlequinesca en que suelen hacerlo los perros, que la “tart little race” de la página 94, sobre la que se asientan los pilares del Espíritu de Dios, no es una “puta raza”, sino una raza desabrida, y que Vronsky y Anna, en la página 100, no “empiezan” nada sino que respingan al despertar empapados en sudor. Errores y descuidos, lamentablemente más numerosos de los que cito, que se entrometen constantemente en la lectura, y que resultan más dolorosos teniendo en cuenta el evidente cariño que la traductora y editora siente hacia el poema de Mirrlees. Aun así, y tratándose de una edición bilingüe —de una obra, además, que hasta ahora sólo podía encontrarse en ediciones extranjeras—, yo no dejaría pasar la experiencia de una lectura semejante, aunque sea empleando la traducción como versión aproximada, por culpa de unos errores que también podemos ver desde su lado positivo: la prueba del formidable poder de evocación de un poema incluso para quien lo somete a una lectura equivocada.
—————————————
Autora: Hope Mirrlees. Traducción y edición: María Isabel Porcel García. Título: París. Un poema. Editorial: Cátedra (2022). Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala
/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…
-

La autoficción engaña
/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…
-

Cinco poemas de José Naveiras
/abril 29, 2025/Este poemario es una panorámica que refleja la convivencia del ser humano con el medioambiente; una mirada imaginaria y cruda que nos aporta la naturaleza y el colapso al que se acerca. Los bosques y ríos habitan sus lugares en colores imposibles para otorgarles una voz escombraria, llena de imágenes reconocibles por la realidad a la que sometemos a nuestro planeta. En Zenda reproducimos cinco poemas de De lo que acontece a la orilla del caudaloso río que atraviesa nuestra ciudad (Ya lo dijo Casimiro Parker), de José Naveiras. ***** Acontecimiento II Los perros rojos siempre observan el norte, desde…
-

Una historia real en la ficción
/abril 29, 2025/Esta es la historia de un niño de diez años que sobrevive a las ausencias y descubre el mundo por sus propios medios, que relata la dificultad de convivir con las restricciones, las amenazas y la tradición de amistades impostadas en una sociedad anclada en casi 40 años de dictadura militar. En este making of Robertti Gamarra reconstruye el origen de Secreta voluntad de morir (Huso). ***** Los sucesos que describe Secreta voluntad de morir tienen mucho que ver con eso. El trasfondo de la historia, la muerte del general Anastasio Somoza Debayle (ex presidente de Nicaragua) en Asunción, Paraguay,…


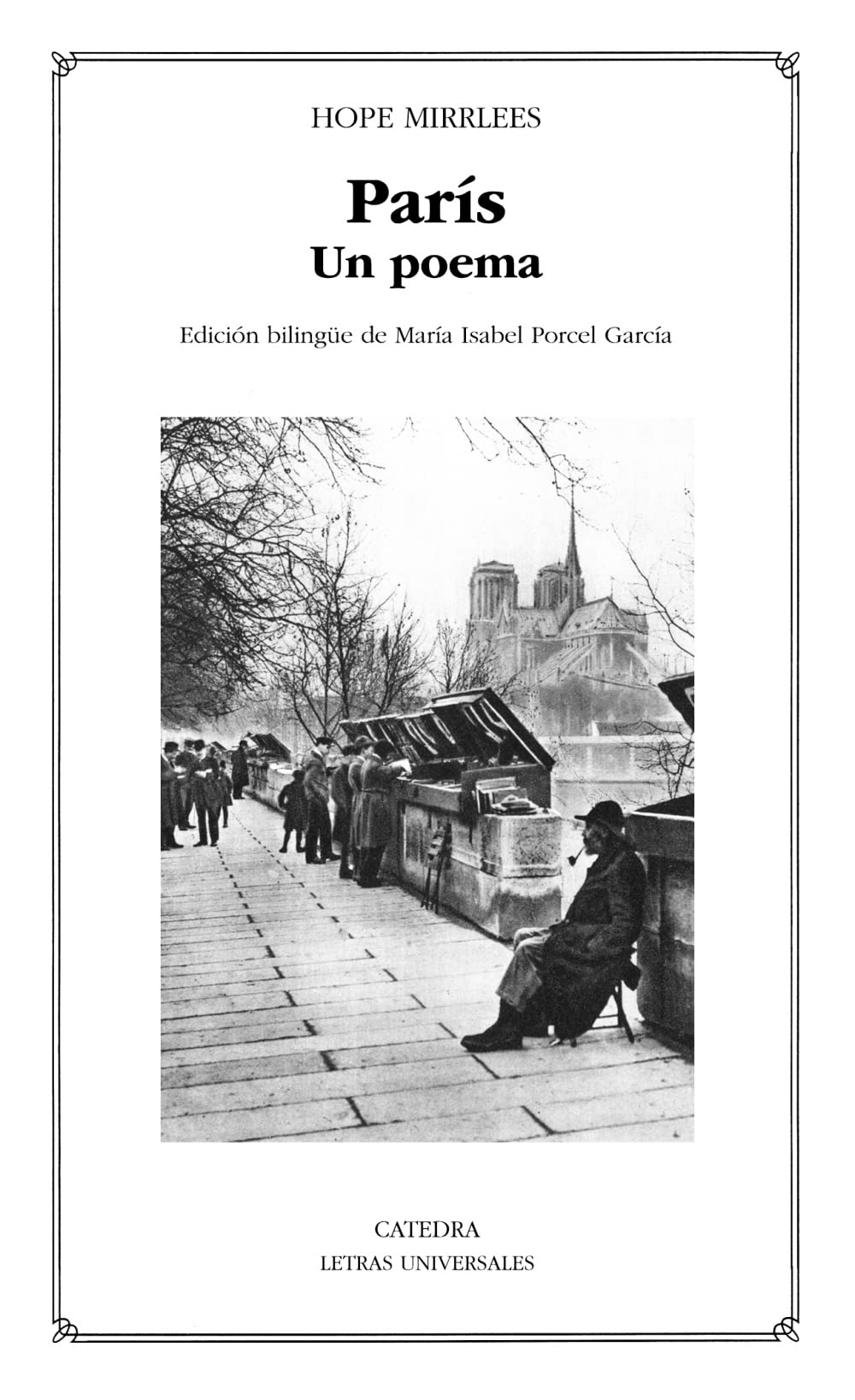



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: