«Escribo porque hay una voz dentro de mí que no se quedará callada», admitió Sylvia Plath cuando apenas contaba quince años, pero para entonces, y mucho antes de firmar semejante verso, tenía la regia convicción de que haría lo necesario, lo imposible —¿a qué precio?— por convertirse en la poeta y escritora que abrazó la muerte para encontrar el éxito que tanto había anhelado. Y es que la historia de Plath, nacida el 27 de octubre de 1932, hace hoy 91 años, en Winthrop (Massachusetts), es un relato de rabia y esfuerzo; de ambición, genialidad y talento tan innato como precoz; de destrucción, de intentos de suicidio; de muerte y resurrección para después inmolarse definitivamente hasta convertirse en lo que una vez describió: partes de sí misma transmutadas en cenizas esparcidas por el corazón de una ciudad que duerme mientras ella la vigila. «A esa hora vaga entre la noche y el amanecer…», como señala su alter ego Esther Greenwood en La campana de cristal —su primera y última novela—, todo puede pasar porque estás tú sola en una terraza desierta, al borde del parapeto, con la ambivalente sensación de libertad que te concede ese momento de intimidad. No existe el reparo ni la vergüenza precisamente porque no hay nadie que te esté observando. Sólo tú. Y sólo por eso, puedes desnudarte poco a poco; desprenderte de la ropa y las capas que envuelven tu ser y tu persona, como quien se quita las vendas recién puestas que envuelven una herida abierta por el mero placer de contemplar el cuerpo y la piel en carne viva, y hallar en ese desabrigo y en esa grieta el reflejo de una existencia vacía y carente de vida, por mucho que la sangre bombee o el corazón palpite. «Era como si lo que quería matar no estuviera en esa piel (…) sino en otro lugar, más profundo, más secreto y mucho más difícil de alcanzar».
Si algo definía a Sylvia Plath, tanto como a su obra, era que no rechazaba el dolor ni el sufrimiento descarnado. Como tampoco el empleo de un lenguaje descriptivo aunque tras él escondiera, o se percibiera a ojos de los demás, hostilidad, amenaza y vileza pues, a pesar de ello, en realidad lo que resultaba era una escritura rebelde, firme y auténtica. Una voz única y pura. Los poemas que pueden leerse en El coloso, en Ariel, en Árboles en invierno, en sus Diarios o en su Poesía completa, dan buena cuenta de ello. Del escozor que provoca leerlos, pues Sylvia no pretendió consolar al lector, ni calmarle, ni siquiera animarle o cambiarle, sino desarmarle. Quebrar el ánimo de aquel que se acercara a sus versos con la misma curiosidad que a su prosa y, una vez dentro, una vez sumergido en su composición, en su expresión, en su sentir: inquietar. Tentar, y que cada uno, en su propio aislamiento, se cuestionase el significado de la angustia y la aflicción. De la tristeza, el desánimo o el equilibrio moral que el ser humano trata inútilmente por mantener intacto. ¿Hasta dónde es capaz de asomarse, de tambalearse, de sentir el vértigo atrayente del abismo y el descenso? ¿Del fin, en definitiva? Sylvia no tiene por qué —puesto que carece de motivos para hacerlo— negar lo que para muchos son defectos irremediables del espíritu, de su espíritu. Opta, en contraposición, por ser franca consigo y con la seducción que le incita la autodestrucción: una complacencia, un disfrute, un goce que, según en el momento vital en el que se encuentre, desemboca en algo inquietante e hiriente tanto para sí como para los demás, si se toma en consideración los escalofríos y la identificación que irremediablemente se sienten cuando se la lee. Una emoción que, aun muerta, pervive y respira.
No es fácil reconocer, por mucho que se rehúya, por mucho que se niegue la evidencia, que hay personas que cargan con una losa a cuestas llamada soledad. En el caso de Sylvia, esa cruz se la colgaron a la edad de ocho años, cuando le comunicaron que su padre había fallecido. Entonces la pequeña poeta no supo cómo manejar el sentimiento de abandono y desamparo, ni cómo calibrar el daño que le estaban causando las palabras que estaba escuchando. Eran como el filo frío de Gillette que años más tarde hundiría en su rígida y azulada dermis; como si le hubiesen amputado un miembro con el que, se suponía, debía contar hasta el fin de sus días. Y si antes de aquello ya se sentía diferente a sus compañeros de clase, extraña y rara avis, cuando ahora veía a las niñas de su edad cogidas de la mano de sus padres, caía en la cuenta de que ella no tenía esa mano a la que aferrarse ni agarrarse en caso de caer o tropezarse. «Pensé que no me podían hacer daño. Pensé que tenía que ser impermeable al sufrimiento, inmune al dolor o la agonía. Cómo de frágil debe ser el corazón humano, un charco donde se refleja el pensamiento, tan profundo y trémulo; un instrumento de cristal que ora canta, ora llora». Por lo que su modo de mirarlas y tratarlas no pudo sino cambiar, escondiendo en esos ojos redondos y brillantes un velo de resentimiento lacerante que no haría sino incrementarse. Es posible que ahí germinara su odio, su ira, sus celos. El rencor hacia esas niñas, hacia todo lo que le rodeaba, hacia su padre por no estar, por no existir. Por haberse ido demasiado pronto. Por no ser más que un recuerdo intermitente demasiado impreciso y ambiguo, que no podía tocar ni matar por muchas ganas que tuviera de hacerlo. Y lo único que se le permitía hacer con la imagen de un padre muerto era coger su fotografía, escupir y maldecir. Y gritar Papi:
«Ya no, ya no,
ya no me sirves, zapato negro,
en el cual he vivido como un pie
durante treinta años, pobre y blanca,
sin atreverme apenas a respirar o hacer achís.
Papi: he tenido que matarte.
Te moriste antes de que me diera tiempo…
(…)
Estás de pie junto a la pizarra, papi,
en el retrato tuyo que tengo,
un hoyo en la barbilla en lugar de en el pie,
pero no por ello menos diablo, no menos
el hombre negro que
me partió de un mordisco el bonito corazón en dos».
Confesar a ese rostro en blanco y negro que si intentó morir, si intentó quitarse la vida cuando tenía 20 años, fue por él, para volver a él. Muchos dicen que este es uno de los poemas más sinceros y también crueles y mezquinos que escribió Plath, una diatriba en toda regla que dejó por escrito en un arrebato de inspiración y creatividad. O más bien de necesidad por vomitar lo que había estado acumulando durante tantos años, pues si algo sucede con los sentimientos y los recuerdos que habitan en el corazón es la cocción con la que se van elaborando, con la que van madurando. Sin embargo, una vez instaurado el período de crisis, de vulnerabilidad y desconsuelo, no pueden sino encontrar la vía y el medio adecuado por donde filtrarse o ser expelidos a borbotones.
Pese a todo, la única salida que tenía Sylvia ante la ansiedad, la depresión y la pérdida era la escritura. Y esta es una de las formas más bellas de purificación que puede atesorar un alma desvalida. En este sentido, poco importan los títulos ni la educación bien recibida en el Smith College o en la Universidad de Cambridge con una beca Fulbright, poco importa también que te cases con un poeta como Ted Hughes, porque la tenue luz que te brindan apenas logra disipar tus sombras y oscuridad. «Pensaba que la cosa más bonita del mundo debía de ser la sombra, el millón de formas en movimiento y callejones sin salida de la sombra. Había sombra en los cajones de las cómodas y en los armarios y en las maletas, sombras debajo de las casas y los árboles y las piedras, y sombra en el fondo de los ojos y las sonrisas de la gente, y sombra, kilómetros y kilómetros de sombra…». Para alguien que vivía la noche como si fuera el día y el día como la noche, sólo mediante la página en blanco podía teñir con un poco de color los claroscuros de su biografía, aunque aquello supusiera una lucha constante consigo misma. Con lo que quería, con lo que aspiraba a ser. Trataba, empujada por una ética del trabajo y una ambición nada comedida, de convertir sus aspiraciones en una realidad, así como de alcanzar una seguridad e independencia económica que le permitiese vivir como siempre había soñado, aunque esto fuese en contra de los cánones sociales instaurados en los años de posguerra. Quería libertad sin dejar de ser madre, sin dejar de ser escritora. Quería saber hasta dónde podía llegar. Quería, así lo pensaba después de haber sobrevivido a las terapias de electrochoque sin anestesia que tantas veces paralizaron su cerebro y dejaron abatido y exhausto su cuerpo, ser capaz de sobreponerse ante cualquier adversidad que se le presentase. Porque sabía que era capaz de todo, de lo mejor y lo peor como mujer, como madre, como ser humano; e incluso de vagar a sus anchas entre el cielo y el infierno sin tener que elegir cuál de los dos convendría que fuese su destino final. Así era Sylvia. Y, pudiendo ser algo, optó por serlo todo: la inteligente, locuaz, sonriente y aplicada estudiante; la talentosa poeta, redactora y escritora; la huérfana de padre, loca y solitaria; la deprimida, misteriosa y distante amiga; la divorciada y madre soltera que sale adelante con lo puede y tiene en la gélida Inglaterra durante la llamada “gran helada” de invierno de 1963.
«Lo he hecho otra vez.
Un año cada diez
me salgo con la mía».
Admite no sin cierto orgullo en Lady Lázaro, y continúa:
(…) soy la misma, idéntica mujer.
La primera vez que sucedió tenía diez.
Fue un accidente.
La segunda vez pretendí
superarme y no regresar jamás.
Oscilé callada.
(…)
Morir
Es un arte, como cualquier otra cosa.
Yo lo hago excepcionalmente bien».
Demasiadas Sylvias moraban en una. Demasiadas fuerzas que se peleaban y debatían con excesiva sangre y violencia entre la vida y la muerte, y ella no podía matar a una sin matarlas a todas a la vez. En la lucha física e interna que se tiene contra sí, el blanco y el negro se acaban disolviendo en uno hasta volverse claro y transparente, cristalino. La distinción que antes había, la línea divisoria que marcaba un límite entre ambos, se disipa y el estremecimiento que se siente al contemplar dicho fenómeno supone tomar una decisión drástica: arrancar todas las partes de raíz. Y es aquí, en este punto, donde reside el mayor peligro y el mayor prodigio: haber llegado Al borde, al Límite del propio ser, de todo lo que se puede ofrecer:
«La mujer alcanzó la perfección.
Su cuerpo muerto muestra la sonrisa de realización.
La ilusión de una necesidad griega
fluye por los pergaminos de su toga,
sus pies desnudos parecen decir:
hasta aquí hemos llegado, se acabó».
Este fue su último poema, escrito seis días antes de precintar la habitación donde estaban sus hijos, encerrarse en la cocina, coger un paño, colocarlo sobre el horno de gas y reposar su cabeza para morir en paz a la edad de treinta años. Su grito de auxilio y socorro se ahogó en el silencio. La obsesión por su muerte, la proyección e idea de la misma, se tornó real, palpable, cercana. De la imaginación pasó a la ejecución; al acto y la culminación, poniendo fin a la pesadilla que le brindó la libertad que buscaba y quería consolidar. ¿Era Sylvia Plath mentalmente inestable, estaba enferma o, sencillamente, no encontró el remedio ni la manera de vivir ni de mantenerse despierta como debía? «Para la persona en la campana de cristal, vacía e inerte como un bebé muerto, el mundo es un mal sueño», fue su respuesta y así, eterna e intacta, se conserva en nuestros días.





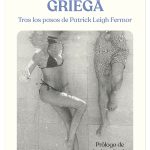


Excelente, Beatriz.