Perteneciente a una generación de grandes dramaturgos españoles, el teatro de José Ramón Fernández ha alcanzado gran reconocimiento. En este libro se recopilan catorce de sus mejores obras de teatro, en las cuales el lector podrá encontrar un abanico variopinto de temas.
Zenda adelanta el prólogo que el propio autor firma para Tarjeta de visita, una antología recogida por el sello Punto de Vista Editores.
***
Emilio Lledó, en su introducción a los diálogos de Platón, habla de la «aparente firmeza» de la letra escrita. Me gusta esa expresión. Define la literatura dramática. Borges dice algo parecido en un artículo titulado Las versiones homéricas, añadiendo el aroma de su sonrisa traviesa: «El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio». En cualquier caso, un texto dramático es diferente cada vez que se representa en un escenario, jamás se hace igual, es imposible. Solo el papel puede reflejar esa aparente firmeza de la que habla don Emilio.
Felipe Díez y Alberto Vicente, editores de Punto de Vista, me propusieron preparar un volumen de unas quinientas páginas con obras mías. Espero que esta selección de catorce obras no canse tanto como para que quien la lea agote su curiosidad sobre mi trabajo, que en estos treinta años ha sido, visto ahora, bastante fructífero. Aparte de estas catorce obras se podrían publicar otras tantas, algunas de las cuales se podrían agrupar: la trilogía de «comedias zurdas» que escribí para mi amigo Luis Bermejo; las dos obras que se hicieron en la Biblioteca Nacional; otras dos, también encargos de Escenate, que se hicieron en los jardines de El Capricho y el Museo del Prado… También podría publicarse un volumen con una docena de piezas breves, otra docena de obras escritas en colaboración con otros autores, una veintena de trabajos de dramaturgia sobre textos ajenos… ¿Verdad que suena un poco agotador? Tal vez baste y sobre con que se conserven estas catorce obras. Son ellas las que me han llevado por este camino. Trataré de explicarme.
Yo vivía en un barrio y un día acompañé a una chica a la asociación de vecinos. Había un taller de teatro. Te dejaban hacer cosas. Hice espantosamente la escena en la que Macbeth ve al fantasma de Banquo. Hice El principito, sin tener ni idea de nada. Al tiempo, empecé a ir, solo o con mis padres, a los teatros del centro de Madrid: Tío Vania de Layton, Las bodas… de Gómez. A los 18, al entrar a la universidad, monté un grupo en mi barrio con unos amigos, seguí viendo teatro, todo lo que podía… pero escribía poemas y relatos. Pasaba muchas horas en el Ateneo, estudiando, leyendo, haciendo teatro y mirando y escuchando un mundo asombroso: conversé allí con Benedetti, con Dámaso Alonso… Al terminar la carrera de Filología —Díez Borque, Catena, José Simón Díaz, López Estrada, Amorós, Paulino, José Jesús Bustos, Antonio Garrido…—, quería escribir novelas y dirigir teatro. No pasé una prueba para el primer proyecto de estudios de dirección escénica en la Resad; mi vida habría sido otra vida. También habría sido otra vida si no hubiera estado disponible cuando Pilar Yzaguirre tiró de una lista de alumnos de Andrés Amorós —en principio, dispuestos a repartir programas a cambio de ver las obras que se representaban— y me llamó para trabajar en la oficina del Festival de Otoño, al mes de haber terminado la licenciatura. Mis ojos pudieron ver y volver a ver espectáculos prodigiosos desde dentro durante tres ediciones de aquellos increíbles Festivales de Otoño de los ochenta. Al tiempo que trabajaba en la gestión, veía todo lo que podía y me convertí en un asiduo de la Sala Olimpia. Hace poco, con motivo de un homenaje que me ofrecieron en la Muestra de Teatro de Alicante —un homenaje, un libro de teatro reunido… esto pinta mal— pude agradecer en público a Guillermo Heras lo que me ha ayudado su rigor, su libertad, su empeño en el trabajo, como referentes en lo que he venido haciendo desde que lo conocí en un encuentro que organizó mi facultad en los primeros ochenta.
Todo me conducía a querer escribir también teatro: un taller con Paco Heras y Jesús Cracio en el ruinoso hospital que iba a ser el Museo Reina Sofía en 1985; otro con Guillermo en el Centro Nicolás Salmerón en 1986; y otro con Ernesto Caballero en el Instituto de la Juventud en 1989 acabaron de apuntalar aquel empeño. La primera cosa que quise enseñar, después de otros intentos, fue el monólogo Mariana.
Debo aclarar que el orden en que están publicadas estas catorce obras es el de su vida pública. Por eso antecede Para quemar la memoria, que se dio a conocer en 1993 por el Premio Calderón de la Barca, a este monólogo que conocían mis amigos desde 1990. Hubo algún intento previo de llevarla a escena —recuerdo una interesantísima correspondencia con el dramaturgo Ronald Brouwer que me ayudó a dar la forma final al texto—, pero no fue hasta 1995 que llegó a un escenario muy querido, la Cuarta Pared, de la mano de la actriz Esperanza Elipe y el director Pablo Calvo. Esto significa también que, cuando me pongo a escribir teatro, muchos de los autores de mi quinta —Belbel, Cunillé, Onetti, Plou, May, Sanguino, Rodrigo, Álamo, Maxi Rodríguez…— ya estaban en los manuales. Esta obra, Mariana, se ha visto en Canadá, Argentina y Venezuela. Hoy, mientras escribo estas líneas, Lucía Álvarez la representa dirigida por David Ojeda en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Y me pregunto qué queda de quien la escribió hace treinta años. En aquel final de 1995, había fundado una editorial con unos amigos, Calambur; había sido director durante apenas un año del Teatro Rojas de Toledo y responsable de comunicación durante los cuatro siguientes del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas; había cursado el primer año de Dramaturgia en la Resad, que tuve que dejar; había asistido a dos talleres de escritura dramática, con Luis Araujo y con Marco Antonio de la Parra. En aquel taller con Marco Antonio —un genio; qué fortuna, estar allí—, en 1992, coincidí con personas cuya sabiduría y talento me ayudaron a crecer: Carmen, Pedro, Angélica, Patuchas, Luismi, Raúl, Juan… los tres últimos me llamaron un día, al año siguiente, para quedar en un Vips: querían mantener aquella dinámica, generar textos, discutirlos, criticarlos… Juan escribió un nombre en un papel, El Astillero.
De aquel taller con Marco Antonio salió terminada Para quemar la memoria. Un jurado impresionante —Pedro Altares, Ángel Fernández Montesinos, Luciano García Lorenzo, Domingo Miras y José Sanchis Sinisterra— le concedió el Premio Nacional Calderón de la Barca para autores noveles. El apellido «Nacional» que tenía en aquel tiempo conllevaba que la entrega la hacía la ministra de Cultura —entonces, Carmen Alborch— en un acto que me regaló más premios: conversar por primera vez —con la afabilidad de todas las veces en que nos hemos encontrado a lo largo de los años— con Alfonso Sastre; dar la mano a uno de los artistas que más admiro, Víctor Erice; y escuchar por primera vez al filósofo Antonio Marina.
Guillermo Heras terminaba su etapa en el CNNTE y se animó a dirigir esta obra, que Luismi González y Raúl Hernández produjeron. Se estrenó en Salamanca y luego recaló en Cuarta Pared. Tuvo buenas críticas, se ha traducido al italiano, al serbio, al francés. Nunca más se ha puesto en escena. Un día ojeaba el manual de Literatura de Francisco Rico y vi mi nombre y el de esta obra en sus páginas. Era la mirada generosa de César Oliva.
Seguía trabajando: mi deseo era ajustar el idioma del drama con meticulosidad a la vez que imaginaba historias con absoluta libertad, rompiendo tiempos y lugares, dejando espacios para la fantasía… Una tarde, algunos de los jóvenes que habían sido reunidos en un número de Primer Acto como nuevos autores emergentes quedaron en el café Barbieri y alguien propuso el juego de escribir a partir de una palabra impuesta. La palabra la eligió Angélica, «condena». Yo no estuve, me lo contó Juan, pero el juego me sirvió de espuela y escribí la primera escena de La tierra, el reencuentro entre las dos primas, casi un acto sin palabras. La tierra fue apreciada por un jurado que la anunció como finalista del premio Tirso de Molina. La publiqué casi inmediatamente en Primer Acto, animado por mi amiga Marga Reiz.
Con el tiempo, esta obra extraña y difícil que algunas personas tomaron por un relato —dado que, por ejemplo, evitaba poner delante de las réplicas el nombre de los personajes que las dicen— ha sido una de mis obras más celebradas. Aunque su producción tardó diez años en llegar. Después de una función con puesta en escena de Luisma Soriano en la ESAD de Murcia en 2001 y algunas lecturas dramatizadas, llegó el empeño de Emilio del Valle de llevar la obra a escena: lo hizo en 2007 con su compañía Inconstantes en Cuarta Pared —supongo que quien lea estas líneas ya se habrá dado cuenta de la importancia de esa sala en mi trayectoria—. Gerardo Vera, que entendió que cumpliese mi palabra con Emilio —«un hombre tiene su palabra y un buey tiene sus cuernos», dice un personaje de Eduardo de Filippo—, esperó un par de años a que aquella producción agotase su recorrido y encargó una nueva puesta en escena a Javier G. Yagüe, que se vio en el Teatro Valle Inclán en diciembre de 2009, siendo mi primera obra en el Centro Dramático Nacional. Después, esta obra tan aparentemente extraña y difícil se ha traducido al francés, italiano, rumano y griego; y se han visto nuevas puestas en escena en París y Atenas.
Al tiempo que escribía esas obras y que seguíamos desarrollando proyectos en El Astillero, Javier G. Yagüe me llamó en 1997 para un proyecto de Cuarta Pared, una trilogía sobre los jóvenes, a la vez que una mirada a nuestra intrahistoria, que escribí con él y con la maravillosa Yolanda Pallín. En 1999 se estrenó la primera pieza, Las manos, y nos llovieron las críticas desmedidas, los premios… Siguieron Imagina y 24/7, ya sin la sorpresa de aquel primer éxito, pero con la misma respuesta de público y programadores. El proyecto se mantuvo en cartel cinco años, se superaron las seiscientas funciones entre las tres obras, se rompió el techo de lo que se conocía como Teatro Alternativo. Lo cuenta muy bien Fernando Doménech en su edición de Cátedra.
Terminado aquel proyecto, recuerdo una noche conversando en Las Vistillas con mi amigo y maestro Ignacio Amestoy. «¿Qué tienes en el telar?». Le conté que llevaba ya varios años dando vueltas a una historia sobre Mauthausen y que últimamente me había apetecido un pequeño juego a partir del final de La Gaviota, una obra inspirada en la de Chéjov que me sirviera para hacer lo contrario de lo que había hecho en esos cinco años. «Haz primero esa», me dijo.
ninaes un ejercicio en el que me propuse hacer puro realismo al uso: seguir las reglas aristotélicas de acción, lugar y tiempo, limitar el número de personajes, evitar los fantasmas y el territorio de los sueños, prescindir de un lenguaje elaborado o poético… La obra ganó el premio Lope de Vega 2003, y en 2006, en una producción muy cuidada por Mario Gas que dirigió Salva García Ruiz, se mantuvo tres meses llenando la sala pequeña, hoy llamada Sala Xirgu, del Teatro Español. El texto quedó finalista de aquella edición de los premios Max, y Laia Marull obtuvo un merecido Max a mejor actriz por su trabajo. Tiene sentido que una obra menos compleja y bastante fácil de producir haya tenido puestas en escena en París, Buenos Aires, Santiago de Chile y de nuevo Madrid; lecturas en Londres y Varsovia; traducciones al inglés, francés, polaco, serbio y portugués. La vida deparaba una sorpresa más a Nina: su paso al cine con guion y dirección de Andrea Jaurrieta.
El éxito de Nina en una caja de resonancia tan especial como el Teatro Español de Madrid me puso de moda por unos años, y me llegaron encargos de amigos y de grandes artistas a los que admiraba y luego se convirtieron también en amigos. Por ejemplo, hoy disfruto de vez en cuando de una hora de teléfono con el genio Jorge Lavelli, con quien hice versiones de Edipo y El avaro que fueron éxitos enormes que yo viví con espíritu de aprendiz.
Ya antes de aquel gran eco de Nina, habían empezado a llegar propuestas de amigos para adaptaciones o textos propios: las Comedias zurdas, con mi amigo Luis Bermejo, que había estrenado como actor Las manos; un par de adaptaciones para Antonio Saura y su compañía Alquibla, Bodas de sangre y Las bodas de Fígaro; otra para mi amigo Paco Vidal, El señor Badanas de Arniches; un monólogo sobre el libro Los papalagi, que me encargó José Manuel Garrido y dirigió Eduardo Fuentes; un Macbeth para la compañía Sarabela que dirigió Helena Pimenta; y una fructífera colaboración con Gerardo Vera: escribí para él unos textos que hilaran las canciones de Kurt Weill para su Happy End en el Teatro de la Zarzuela, un libreto para danza que tenía como sujeto a la bailaora Carmen Cortés, y dos guiones de largometraje para la productora Lola Films, que no se llegaron a rodar. Antes del estreno de Nina, en 2005, inicié también mis colaboraciones con Escenate, que hasta ahora han dado como fruto siete espectáculos, lo que bien pensado daría para otro volumen. Aquel primer trabajo, una promenade llamada Sueño y Capricho, se estuvo representando durante cuatro veranos en los jardines del Capricho de la Alameda de Osuna. Fue el primero de los cinco textos míos que ha dirigido Fernando Soto.
De entre aquellos encargos que surgen tras el eco de la Trilogía, muestro en esta selección dos. El primero es El que fue mi hermano (Yakolev). En los primeros días de 2004, los profesores Eduardo Pérez Rasilla y Julio Checa, de la Universidad Carlos III de Madrid, nos propusieron a cuatro dramaturgos escribir obras sobre un concepto tan poliédrico como la «identidad». Las obras se ofrecieron en lectura dramatizada en el vestíbulo de esa universidad en Getafe, un edificio diseñado por Partearroyo. En una sesión se presentaron las obras escritas por Ignacio Amestoy y por Jerónimo López Mozo; en otra se ofrecieron Copito de Nieve de Juan Mayorga, y mi obra, que fue dirigida por Guillermo Heras.
Mi punto de partida estaba en los periódicos, tal vez en la coincidencia de los ataúdes sellados que me llevó a pensar en una de las piezas de Terror y miserias de Brecht y en la defensa de la razón de Estado que hace el Creonte de Anouilh. Me fue fácil imaginar una Antígona que había perdido a su hermano en la tragedia del Yakolev 42 en que murieron decenas de soldados españoles. Me fue dolorosamente fácil encontrar las palabras de los hermanos, padres, novias de aquellos muertos, en las páginas interiores de los periódicos, en las cartas al director, en notas y declaraciones… El día en que se iba a hacer la lectura llamé a uno de esos familiares, hablé con él mientras paseaba por los jardines de la universidad. Me contó que había jugado de niño por esos mismos jardines, pues esa universidad tomó como base un viejo cuartel de artillería antiaérea.
La obra fue publicada en español, serbio y francés, y no ha tenido hasta 2021 una puesta en escena. María Gutiérrez Simón la montó como práctica final de sus estudios de dirección de escena en la Resad, con una inteligente dramaturgia de Pablo Canosales. Siendo una de mis obras menos conocidas, quiero que forme parte de este volumen como uno de los trabajos que más me han importado.
Otro encargo de aquellos años dio lugar al monólogo La perra roja. Como se ve, la idea del encargo, más que sujetarme, me ha ayudado a escribir con libertad, dando a menudo trabajos tan personales como los que partieron de mi propia iniciativa. En este caso, Pablo Caruana invitó al director y dramaturgo colombiano Favio Rubiano a plantear un espectáculo en las estancias de la Casa de América. Favio contó con el argentino Jorge Sánchez, con Mayorga y conmigo. Dividió el cuadro Suicidio de Grosz en cuatro zonas y nos dejó escribir en libertad sobre el espacio del cuadro que nos había tocado. El resultado se pudo ver en diciembre de 2004 en varias estancias de Casa de América.
Como he dicho, tras el estreno de Nina surgieron algunos proyectos en teatros institucionales, como el Edipo con Lavelli en el teatro de Mérida, la traducción de Hamlet para Tomaz Pandur y Blanca Portillo en el Matadero de Madrid, o El avaro en el María Guerrero —entre los premios grandes que me ha dado este oficio: que Lavelli me dijese que había aceptado el encargo de El avaro con la condición de contar con su equipo y que yo era parte de él—. Otros proyectos tenían que ver con la continuidad de antiguas colaboraciones, como la adaptación de La lluvia amarilla para Emilio del Valle, que recaló en el Teatro Español, o La pintura a escena, que sirvió para inaugurar la ampliación del Museo del Prado, de nuevo con dirección de Soto, quien no pudo ocuparse de El Caballero para la Biblioteca Nacional, lo que dio ocasión a que Fefa Noia montase el primero de los cuatro textos míos que ha hecho.
Al tiempo, algo que siempre he disfrutado, los trabajos en equipo: en noviembre de 2007 se estrenó Treinta grados de frío, que escribí con Ángel Solo y Luis Miguel González, y supuso mi última colaboración con El Astillero. En 2008 se estrenó So happy together, una propuesta de Pepe Bornás en la que compartí la autoría con Jesús Laiz, Yolanda Pallín y Laila Ripoll. Y en 2009 llegó el estreno de Restos, una propuesta de Emilio del Valle en la que participaron, además de Emilio y de mí, Laila y Rodrigo García.
Entre todos esos encargos y trabajos compartidos, traigo aquí el que me hizo mi amiga Paloma Mozo: que escribiera una obra para dos actrices, una reina y una criada, algo que hablase de la guerra. Quien haya seguido mi trayectoria encontrará muchas referencias a las guerras en mis escritos. No creo ser original en esto, sencillamente es la realidad más hiriente de la especie humana, esa afición por «entrematarnos » que diría Max Aub. Con los periódicos escupiendo la enésima crisis entre Israel y Gaza, dibujé una historia lejana, navegando entre la Biblia y Heródoto. Así creció Babilonia, que se estrenó en el verano de 2010 en la entonces sala Triángulo, dirigida por Soto. También tuve el placer de ver a Susana Lastreto hacerla en el Théâtre de Rond Point de París, al año siguiente. Una puesta en escena posterior de Jorge Eines, amigo desde que fue mi profesor en la Resad, ha llevado este texto por Argentina, Colombia y Perú.
Aquel estreno veraniego —un 28 de julio— de Babilonia fue uno de los cuatro que tuve en 2010. Si en abril había llegado El avaro y en junio una de las dos obras de Philip Blasband que traduje para Dania Débora, Una relación pornográfica, el cuarto estreno iba a tener para mi vida una especial importancia.
En diciembre de 2009, Alicia Gómez-Navarro y José García-Velasco, directora y director honorario de la Residencia de Estudiantes, habían propuesto a Isabel —Piru— Navarro, entonces asesora de Vera en la dirección del Centro Dramático Nacional, coproducir con el CDN un espectáculo que conmemorase los cien años de la Residencia. Habían visto La tierra en el Teatro Valle-Inclán, y Piru propuso mi nombre. Se habló de la necesidad de mostrar que la Residencia era algo más que los gigantes Lorca, Dalí y Buñuel. Se mencionó la curiosa tertulia que se celebraba en el laboratorio del doctor Negrín a la hora del café. «Trátame bien a Negrín…», me dijo Piru.
Tengo un empeño casi enfermizo en la documentación y aquí había mucha tarea. Estudié en pocos meses muchos libros sobre la Resi, sobre aquel momento histórico y sobre los personajes que fui eligiendo, con la total colaboración del equipo de la Residencia. Tuve la fortuna de que el CDN propusiera la puesta en escena de la obra a Ernesto Caballero. Este fue nuestro primer trabajo juntos —¡y nos había presentado Paco Heras en Cabueñes en 1986!— y enseguida encontré en él a un hermano mayor que me abría posibilidades, que me ayudaba a encontrar soluciones…
La obra se estrenó en la Sala Princesa del Teatro María Guerrero, giró por una decena de ciudades y desembocó en el Festival Don Quijote de París. Unas semanas antes de aquel final, una llamada de la ministra de Cultura me pilló en un autobús en algún lugar de la Bretaña. Me habían concedido el Premio Nacional de Literatura por aquella obra, por el precioso libro editado por la Residencia.
He escrito que fue algo importante para mi vida, pero no me refería a ese premio —que, por supuesto, fue una alegría—. En el proceso de escritura de esta obra encontré el país al que quiero pertenecer, un país en el que la libertad, la justicia, la tolerancia y la cultura sean las señas de identidad. Tengo marcado a fuego el saludo del actor Santiago Ramos al salir de ver la función: «Yo quiero ser un español de esa España». Además, la limitación que supone una obra dramática me llevó a proyectar una novela de cuyo borrador tengo algunos cientos de páginas y que no me apetece terminar, por lo que disfruto viajando por ese Madrid (por otro lado, qué importa un libro más en ese océano infinito que son las librerías…).
Aquel anuncio del premio de 2011 llegó tras otro año con mucho trabajo: en enero había estrenado Luis Bermejo La ventana de Chygrynsky —que Punto de Vista Editores ha publicado en la antología La mano de Dios. Fútbol y teatro, razón por la que no está en esta Tarjeta de visita—, la cuarta de las comedias zurdas, creo que la más lograda de las cuatro; en junio estrenó Fefa Noia Wild Wild Wilde, un encargo que me hicieron ella y el actor David Luque; en julio estrenó Laila Ripoll en el Teatro Romano de Mérida mi versión de La asamblea de las mujeres de Aristófanes; en octubre estrenó Paco Vidal una versión que hice de Design for living de Coward. A esto añado otras colaboraciones y la publicación de una novela: Un dedo con un anillo de cuero.
Entendí que el ritmo de aquellos años podía poner en riesgo un buen resultado de los textos, además de mi salud. Eso —y otras circunstancias personales— me llevó a involucrarme en menos proyectos. Dediqué 2012 a dos propuestas en las que creo que crecí personalmente y que ofrezco en esta selección.
En enero de 2012, Natalia Menéndez me propuso preparar para su estreno en el Festival de Almagro una reescritura del Quijote, una propuesta esencial, que tendría como protagonista a José Sacristán. El encuentro con Sacristán es otro de los regalos que me ha dado este oficio. Era el actor perfecto para encarnar la bondad sin aspavientos, el sencillo paso por la vida de quien no quiere hacer mal, de quien no tiene otro tesoro que sus ideales, los mismos de los caballeros: la justicia justa y el amor verdadero. Su cercanía y su generosidad me ayudaron a imaginar aquel proyecto, para cuya dirección se contó con Luis Bermejo. Conservo recuerdos muy hermosos de aquellos ensayos, y de la larga vida posterior que tuvo la función desde su estreno en Almagro, en el verano de 2012, pasando por cincuenta ciudades y recalando un mes en el Teatro Español. Creo que conseguí mostrar lo que quería: que Cervantes, a través de aquel personaje que nunca vencía en nada pero iba derramando sus palabras sobre los que pasaban a su lado, nos regaló un maravilloso tratado sobre la bondad.
La obra se leyó en Londres y tuvo una interesante puesta en escena en París en 2016, dirigida por Benoit Felix Lombard en la que Rui Frati encarnó a Don Quijote. Rui, a la sazón director del Théâtre de l’Opprimé de París, había montado La tierra en 2012 y desde entonces me ha involucrado en cuatro proyectos de escritura colectiva con su compañía.
El otro proyecto que desarrollé en 2012 y que ha transformado mi manera de mirar el mundo fue Mi piedra Rosetta, un encargo de David Ojeda y Sara Akkad con una premisa poco usual: escribe una obra para un actor, un actor/bailarín sordo, una bailarina, una actriz que se mueve en silla de ruedas y posiblemente para un violonchelo. Ideé la historia de dos hermanos, uno virtuoso de violonchelo con escasa capacidad para relacionarse con el mundo, y el otro sordo y deseoso de saber qué era lo que hacía su hermano para lograr la emoción de su público.
Mi amigo Mayorga escribió que había hecho una obra sobre la traducción. Es verdad, es un tema que me apasiona —también a él— y la idea de traducir la música a través de la danza me pareció hermosa. Observé las dificultades de los actores que hicieron Ariel, dificultades que provocaba la ignorancia de los otros, al no mirarlos a la cara, al no tratar de aprender unos cuantos signos. Puedo hacerme entender al menos en otros tres idiomas aparte del mío y, sin embargo, apenas sé un puñado de palabras en lengua de signos. Esto lo podrían resolver los planes de educación. Recuerdo algún ensayo en el que, si se ausentaba su intérprete, el actor sordo quedaba prácticamente aislado. Conocí las dificultades de alguien que se mueve en una silla de ruedas, donde un escalón que apenas recordamos que existe se convierte en algo que hace imposible la vida corriente. Escribir esa obra me ayudó a entender mucho del mundo en el que vivo. La obra se estrenó en diciembre de 2012 en el inmenso auditorio que tiene la Universidad Carlos III de Leganés, pasó luego por la Cuarta Pared y llegó al Festival de Almada por la recomendación del crítico José Gabriel López Antuñano, que también hizo posible que la viera en una lectura dramatizada en húngaro, producida por el Teatro Nacional, en Budapest. Entre mis recuerdos, una estudiante norteamericana en su silla de ruedas, con el libro en la mano, un libro leído y releído, que la había acompañado muchas horas y parece que la había ayudado. Cuento dos cosas más: el magnífico actor Jesús Barranco me escribió un día porque estaba preparando su personaje, un chelista que abandona en medio de un concierto y después sufre un accidente. Quería saber cuál era el programa que iba a interpretar esa noche. Un actor meticuloso. Yo había pensado el programa, incluso el bis. Y otra: la sonrisa de la bailarina Patricia Ruz me dibujó el personaje que aún tenía difuminado en una obra que llevaba escribiendo desde los noventa, esperaré _
La idea de El minuto del payaso fue de Fernando Soto. La propuesta era que yo lo escribiera y lo interpretase Luis Bermejo. Se han ido cambiando los papeles a lo largo de estos años: Soto fue actor para Bermejo, Luis fue actor para Fernando… Desde 2006, cada vez que nos reuníamos, «teníamos que ponernos con lo del payaso». Hubo un proyecto, con producción de Escenate, escribí algunas escenas con un payaso y una productora de televisión, que habría sido Malena Alterio. El proyecto se enfrió. Hasta que un día llegó Luis Crespo, la otra mitad con Bermejo de Teatro del Zurdo, nos reunió y nos dijo que teníamos fecha de estreno. Escribí sobre la piel de Luis, que también aportó un poema que forma parte del texto. El monólogo se estrenó en enero de 2014. Pasó meses llenando la pequeña sala Kubik Fabrik. Pasó por el Teatro Español, pasó por el Teatre Lliure, giró, giró, pasó un par de veces por el teatro del Barrio, justo hasta el comienzo de la pandemia de 2020. Creo que pocas veces he visto disfrutar al público tanto con el trabajo de un actor. En el texto que se publica en este volumen —por primera vez en castellano; curiosamente solo se había publicado hasta ahora en húngaro— se puede leer en algunos momentos «texto libre». Había momentos para la pura improvisación del payaso. De las distintas plazas que iba visitando, me llegaban comentarios de amigos: «Qué bueno lo del pañito», «Ay, Mari Carmen…», «Vectores, vectores…». Luis improvisaba cosas nuevas, diferentes, en cada función. Hasta que vi el trabajo de Norona en el Cervantes Theatre de Londres, estuve bastante convencido de que el texto era solo un cañamazo para sostener el trabajo extraordinario de Luis. Parece que el texto puede vivir de forma autónoma, pero no puedo decir que lo he escrito yo solo, porque están todas las ideas de Fernando y toda la magia de Luis en este personaje que, posiblemente, tendrá una larga vida lejos de nosotros tres.
El minuto del payaso me dio la oportunidad de escribir lo que pienso de este oficio, del oficio de los que salen a jugarse la vida a un escenario, sean actores, payasos, músicos, bailarines… que son ángeles, que se juegan la vida. Y que tiene la misma dignidad Maurizio Pollini tocando el piano sobre el escenario del Teatro Real que Tozo tocando el acordeón en la esquina del mismo edificio.
Tal vez ha llegado el momento de mencionar a Irene Sadowska- Guillon. Yo había conocido a Irene en alguna reunión de la Asociación de Directores de Escena. En 1996 fui comisionado por esta asociación a una reunión de críticos en Helsinki. En una conversación de un par de horas, un recorrido en autocar entre Helsinki y Tampere, nos conocimos algo más. Irene, lectora voraz, conocía mis obras —solo se habían publicado Para quemar la memoria y un librito titulado Palabras acerca de la guerra, que contenía Mariana y dos piezas breves, además de una colaboración para los premios ADE, un trabajo de dramaturgia que se tituló Qué hizo Nora cuando se marchó— y me propuso ser mi agente para el mundo francófono. No fue mi agente: fue mi hada madrina, mi amiga, mi consejera. Por su empeño se han traducido al francés Para quemar la memoria, Mariana, Las mujeres fragantes, El barco encantado, La memoria del agua, La tierra, Nina, 1898, El cometa, El que fue mi hermano, La perra roja, Babilonia, Yo soy don Quijote y J’attendrai. Tantas como las que se publican en este libro. Por su empeño todas esas obras han sido publicadas, leídas o estrenadas en Francia. Por su empeño, siento el Théâtre de l’Opprimé de París y el Théâtre Toujours á l’Horizon de La Rochelle como lugares muy importantes de mi vida, como hogares a los que regresar. La echo mucho de menos.
Pues en noviembre de 2011 estábamos en casa de Irene y François celebrando lo del premio nacional y ella me informó del interés de una directora de La Rochelle por mi monólogo Mariana —que había sido el primero de mis textos en representarse en francés, aunque no en Francia, sino en Canadá, dirigido por Genevieve Blais—, lo que me llevó a aceptar una amable invitación de esa compañía y asistir, en septiembre de 2012, a un pequeño ciclo, porque además de Mariana se hicieron lecturas de La perra roja, Babilonia, El barco encantado y La memoria del agua. Me gustó mucho el bello proyecto de Claude y Claudie Landy, que mantenían un teatro en las afueras de esa preciosa ciudad, en un galpón del puerto industrial. Asistí a una actividad organizada por la compañía, unas lecturas de entrevistas a exilados españoles. Aquel viaje me regaló las piezas que me faltaban para un asunto que llevaba en mi cabeza desde antes siquiera de pensar en escribir.
Una noche del verano de 1980, pude oír los gritos de un tío mío en su casa de Normandía. Tenía pesadillas, treinta y cinco años después, sobre el campo de concentración en que había estado preso. No pregunté sobre aquello, ni entonces ni en los encuentros que tuvimos, pocos, en los años siguientes, pero aquello quedó en mi cabeza, como una piedra que se tira al agua y que sigue provocando ondas hasta no se sabe cuándo. Cuando murió, en 1990, había comenzado a escribir y a encontrar otros testimonios de aquello en mis lecturas. Cayeron en mis manos muy pronto los escritos de Max Aub. Después llegó La escritura y la vida, de Jorge Semprún. Para entonces, mediados los noventa, ya estaba decidido a escribir sobre la memoria de Mauthausen y llenaba hojas con escenas de tres presos en un barracón, el Gafas, el Jilguero y el Hermoso…
Ya he contado aquí cómo los encargos fueron, a partir de 1997, el motor más habitual de mi escritura. Y cómo Amestoy me dijo una noche «escribe primero Nina». Le tengo que agradecer muchas cosas, pero tal vez este consejo sea lo más valioso que me ha dado. La obra se siguió alimentando con lecturas y experiencias de vida, mi mirada se enriqueció con las de personas sabias que habían reflexionado sobre la vida y la barbarie. La luminosa sonrisa de Patricia Ruz, actriz/bailarina en Mi piedra Rosetta, y las personas y los lugares de La Rochelle me ayudaban a encajar la pequeña historia que quería que me sirviera como armazón.
En 2013 se murió «como del rayo» Claude Landy. Como había usado una pequeña anécdota y lo había convertido en parte de la obra que, ahora sí, estaba acabando, le envié unas páginas a Claudie. Las leyeron en una especie de gala que celebraba los veinte años de la compañía y Claudie me dijo que si terminaba la obra ellos la estrenarían. En abril de 2014 envié la obra terminada y en enero de 2015 pasé una semana con ellos ajustando el texto, ya traducido por François Guillon. Un año después, en enero de 2016, llegó el estreno en aquel espacio mágico de La Rochelle, con dirección de Claudie.
El final de la escritura de J’attendrai había coincidido con un maravilloso encargo endemoniado. En enero de 2014, Ernesto Caballero me propuso hacer para el Centro Dramático Nacional una adaptación de las novelas de la serie El laberinto mágico, de Max Aub. Se trata de uno de los autores que más han influido en mi manera de entender la escritura. Y de su obra cumbre, la que lo coloca en ese pequeño ramillete de nombres que podrían ser un canon de nuestra literatura del siglo xx. Esa era la idea de Ernesto, que en sus años como director del CDN estrenó obras de Galdós, Valle, Lorca, Jardiel, Buero… y quiso encontrar también el aliento dramático de muchas novelas proponiendo adaptaciones. En este caso, lo que primero iba a ser una trilogía se convirtió en un espectáculo de unas dos horas que tuvo una excelente respuesta de crítica y espectadores, y que después de Madrid viajó a las otras tres ciudades de las novelas, Alicante, Valencia y Barcelona, para terminar en Moscú. Llegaron muchos premios, entre ellos el Max para mi trabajo de adaptación.
El caso es que la exploración sobre el infierno de Mauthausen y el trabajo exhaustivo sobre la guerra de España no me dejaron muy bien parado y arrastré problemas de salud durante aquellos años que se han traducido en una mucho menor actividad a partir de 2016. Al menos, hay en mí una voluntad de enfrentar los desafíos de uno en uno.
El premio Max conllevó una invitación para incluir una de mis obras en un ciclo de lecturas de la SGAE y, así, en noviembre de 2017 se leyó J’attendrai de forma simultánea en Gijón, por actores asturianos dirigidos por Jorge Moreno, y en Madrid, donde José Sacristán, que había aceptado participar sin siquiera haberla leído, me pidió que la dirigiera yo. Como había elegido un grupo de excelentes actores, apenas tuve que indicar dónde se sentaría cada uno de ellos.
La lectura de Gijón dio lugar a una función en el Teatro Jovellanos en 2018. La obra ya se había publicado y era objeto de generosos estudios en varios países y una de esas iniciativas, la traducción del profesor Simone Trecca al italiano, provocó su lectura en Roma en 2019. Y un día le regalé un ejemplar a Emilio del Valle y, muy poco tiempo después, Emilio me planteó su voluntad de hacerla; la misma voluntad inquebrantable que vi allá por 2005 cuando montó contra viento y marea mi obra La tierra. Emilio reunió un equipo hondamente comprometido con este proyecto y consiguió estrenar la obra en el año de la peste, en diciembre de 2020, en el Matadero de Madrid que dirige Natalia Menéndez. La obra ha soportado esta situación terrible de la pandemia y ha comenzado en noviembre una gira de la que ya conozco fechas hasta mayo.
A las obras se les pone la palabra «fin» —yo prefiero poner «vale», por saludar a don Miguel…—, pero estas se siguen escribiendo. Especialmente J’attendrai, que me ha regalado vivencias posteriores muy importantes, como conocer a Jeaninne Laborda y a Paco Griéguez, que guardaban la memoria de aquellos días de mi tío Miguel en Mauthausen; como poder saludar al gigante Benito Bermejo, cuyo trabajo espero que con el tiempo reconozca la historiografía de mi país; como recibir, a lo largo de las funciones, el testimonio de otras personas que guardan en la memoria de su familia aquel horror. Paradójicamente, el daño que este proceso dejó en mí me dio la oportunidad de conocer a un doctor sabio que equilibró mi mirada hacia mi dolor y hacia el mundo que me rodea. Se llama Fabián Appel.
Después de la escritura de J’attendrai y el trabajo sobre El laberinto mágico, tengo la sensación de estar de vacaciones. Los textos que he escrito después o han sido experiencias gozosas o, si no he encontrado el modo de expresar lo que quería, los he dejado que duerman por un tiempo «la paz de su tinta», que esperen un momento en que esté más centrado para encontrar las soluciones necesarias, sin prisa ninguna. Así ha pasado con Cenizas (ashes to ashes) que Mauricio Bustos estrenó con cierto éxito en Chile —por el entusiasmo con que Irene Sadowska le habló de esa comedia—, pero que creo que tengo que darle todavía una vuelta. Más algunas cosas que quedan en el telar…
Entre esos procesos gozosos está El Trinche. Jorge Eines había escrito un monólogo muy interesante, muy beckettiano, a propósito del mediocentro argentino Carlovich, uno de esos genios secretos que a veces da el deporte. Nos sirvió para hablar de fútbol, de lo mucho que nos gusta el fútbol. Le propuse un recurso que tiene mucho que ver con mi formación como filólogo: se define por el contraste. Así, a aquel Quijote le buscamos un Sancho, encargado de comunicación que debía acompañar al Trinche para su homenaje. La obra encontró dos extraordinarios actores argentinos que la vienen haciendo a uno u otro lado del charco desde 2018.
Otros encuentros desde el gozo: Las Cervantas, un proyecto que Gracia Olayo tenía desde hacía tiempo en la cabeza y que me dio la oportunidad de escribir mano a mano con Inma Chacón. O Sombra. Voces para una estancia privada, un nuevo proyecto de Santi Pérez Carrera-Escenate, que me llevó a escribir una pequeña pieza para que fuera representada en la sala real del Museo del Prado, dirigida por Fefa Noia. En fin, no me resisto a provocar la envidia de quien lee estas líneas: yo he caminado a solas de madrugada por las estancias del Museo del Prado y usted no.
Pero, si hablo de proyectos gozosos, me tengo que detener en el penúltimo texto de este volumen. Un verdadero gozo fue Un bar bajo la arena.
Ernesto Caballero me propuso escribir algo para celebrar los primeros cuarenta años de la existencia del Centro Dramático Nacional. Tiré de una de mis obsesiones: un lugar guarda el eco de lo que allí ha pasado, de las conversaciones, de los besos, de la emoción, de la risa. Pensamos en el pequeño espacio, la Sala de la Princesa, donde habíamos estrenado años antes La colmena científica. Ese lugar había sido durante años la cafetería donde se encontraban los profesionales y los espectadores de a pie, un refugio, un sitio en el que notar cosas diferentes, porque sobre nuestras cabezas sucedían milagros cada noche. Imaginé una noche en la que los espectadores, los técnicos y los personajes, pegados ineluctablemente a la piel de sus actores, se encontraban en aquel lugar de paso, cuya cocina fue un estupendo pasadizo secreto que daba al foso del escenario. Aquel encuentro fantasmal con personajes que habían respirado sobre el escenario del María Guerrero fue el territorio donde un Ernesto Caballero en estado de gracia dibujó un bellísimo espectáculo que provocaba la emoción de los espectadores. Entre esos espectadores, además, se encontraron grandes actores que se veían convertidos en personajes, como Julia Gutiérrez Caba o Nuria Espert. Por todo eso, la obra se subtitula «comedia y declaración de amor».
El texto que se publica aquí es el resultante del proceso de ensayos, el que se estrenó. Es bastante diferente del que se publicó en el Centro Dramático Nacional, que era el del primer día de ensayos. En aquel proceso intenso y divertido en el que no paramos de jugar, iban surgiendo nuevas escenas, desapareciendo otras, cambiando de lugar… De nuevo, el privilegio de escribir sobre la piel de los actores. Cuento esto para quien tenga la curiosidad de comparar los dos textos y ver cómo manda el escenario.
Empecé a escribir Un ángel en el avión que me traía de Berlín hace unos años. Escribí esta obra con el recuerdo de las calles de Berlín y la evocación de una película que me fascina, El cielo sobre Berlín, de Wenders, que ya citaba en Hoy es mi cumpleaños, la primera de las comedias zurdas, en 2000. Escribí Un ángel con la sensación de que iba a ser mi última obra de teatro. Hay muchas cosas que están en otras obras mías. Podría ser un buen final de todo esto. Esta es su primera edición y aún no ha pasado por el escenario, aunque Emilio del Valle la quiere montar y cuando Emilio se empeña…
La palabra más repetida en este prólogo es «amigos». Sin ellos, sin su aliento, seguramente no habría escrito más allá de cinco o seis piezas, y no las ochenta, entre obras largas y cortas, obras en colaboración o trabajos de dramaturgia sobre textos ajenos que acabo de contar en el currículum que entrego cuando me lo piden.
A ese bulto de amigos debo sumar algunos muy especiales. Soy europeo y ya sabes que “el idioma de Europa es la traducción”. Mis obras han alcanzado otras miradas gracias a traductores como los italianos Emilio Coco, Enrico di Pastena, Rosella Gentile y Simone Trecca; la irlandesa Sarah Maihtland; los británicos Andy Dickinson y Port Baker; las estadounidenses Susan Bernardini e Iride Lamartina Lens; el serbio Branislav Djordjievich; el japonés Yoichi Tajiri; la húngara Gabriela Zombory; el portugués Fernando Morais; la griega Maria Chatztemanouil; la rumana Ioana Angel; el marroquí Mezouar El Idrissi; la polaca Danuta Ricerz; el hispano-belga Ángeles Muñoz; y los franceses Marianne Saltiel y André Delmás/François Guillon.
He agotado las siete mil palabras que debía tener este prólogo y supongo que también a quien las está leyendo. Aquí queda una selección de catorce obras. Sé que ni de los mejores escritores se suelen recordar tantos títulos. En cualquier caso, este objeto deja testimonio de lo que hice. Hice lo que pude. Escribir me ha permitido ser testigo de la creación dramática en mi país durante varias décadas y me siento, siquiera sea por eso, un privilegiado. Mi generación tiene clavado en la retina el monólogo del actor Rutger Hauer en la película Blade Runner, que pone las cosas en su sitio. Todo se perderá como lágrimas en la lluvia. Menos los libros.
José Ramón Fernández
Madrid, diciembre de 2022
—————————————
Autor: José Ramón Fernández. Título: Tarjeta de visita. Editorial: Punto de Vista editores. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
ESTABA
José Ramón Fernández (Madrid, 1962) es novelista y dramaturgo. Licenciado en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, fundó el Teatro del Astillero en 1993 junto con los dramaturgos Juan Mayorga, Luis Miguel González Cruz y Raúl Hernández Garrido. Ha sido ganador de numerosos premios a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Premio Calderón de la Barca 1993 por Para quemar la memoria, el Premio Lope de Vega 2003 por Nina, el Premio Nacional de Literatura Dramática 2011 por La colmena científica (o el café de Negrín), y los Premios Max de la Sociedad General de Autores y Editores al mejor texto en castellano por Las manos en 2002 y a la mejor adaptación por El laberinto mágico en 2017. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, italiano, árabe, polaco, rumano, serbio, húngaro, japonés y griego, y ha versionado y traducido más de una veintena de textos.





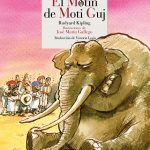

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: