Alemania, 1914. Los Chindler son una clásica familia burguesa alemana. En su casa se toca el piano y los domingos se va a misa. Theodor Chindler es diputado en el Reichstag por el Partido Católico de Centro. Elisabeth, su mujer, es también muy conservadora y su principal preocupación es que su familia ascienda social y económicamente. Ambos piensan que nada pondrá en duda su autoridad, ni el orden ni la paz que reina en la familia. Pero ha estallado la guerra y mientras sus hijos Ernst y Karl se dirigen al frente, en casa se empieza a discutir acaloradamente sobre el emperador, la miseria en los hospitales de campaña, la guerra naval… Zenda reproduce un fragmento de la obra de Bernard von Brentano.
Libro Primero
I
El edificio del Allgemeiner Anzeiger, el periódico más grande de aquella pequeña ciudad, estaba ubicado en la plaza de la Victoria. A su izquierda se hallaba la oficina central de Correos, levantada con piedra arenisca de color rojo. Casi enfrente de ella estaba la tienda de harinas Werner o, mejor dicho, la casa en la que vivían los chicos de los Werner, dos jóvenes que por su fuerza y por su increíble descaro eran famosos para una parte de la población, mientras que para la otra gozaban de mala fama. Había más casas en esa plaza, pero las mencionadas eran las más conocidas, y a las gentes que vivían en las demás probablemente solo las conocían en su propia casa, tal como suele decirse.
Ninguna casa tenía más de tres pisos, dicho sea de paso. Todas eran bajas y provincianas, y la plaza entera era más un hueco entre edificios que un conjunto bien planeado. En el centro estaba el monumento a los caídos en 1871, una mujer deforme esculpida en hierro a la que contemplaban los transeúntes o los escolares por sus imponentes pechos tapados solo a medias. Los calendarios marcaban el 1 de agosto de 1914. Hacía calor, casi bochorno, pero una gran cantidad de personas se apretujaba en la plaza junto a los escaparates del edificio del periódico. Todos querían leer con sus propios ojos la edición extra sobre la movilización que había hecho pública la redacción.
—¡Allí! ¡Miren allí! ¡Están sacando algo! —exclamó alguien.
La exclamación originó un nuevo movimiento en la masa de personas apiñadas, y la gente trató de dar algún paso adelante, hacia el edificio de la redacción.
Una persona bajita, cheposa, que era conocida en la ciudad como el repartidor del Anzeiger, abrió la puerta del local y ahora, temeroso y enfadado frente a la multitud, se encontraba bloqueado entre la puerta y la gente y sujetando una pila de ejemplares de la edición extra. En ese instante llegó un oficial acompañado de un tamborilero y de un guardia, provenientes de una calle lateral. El tamborilero hizo un redoble. La multitud enmudeció de inmediato y se puso a escuchar con atención, pero el oficial dio lectura al comunicado en voz tan baja, que solo pudo oírle muy poca gente.
—Es el funcionario Gerber —dijo una mujer que estaba muy atrás.
Cuando el oficial acabó su lectura, se produjo un nuevo redoble, pero la multitud no esperó y empezó a cantar la composición coral Ahora demos todos gracias a Dios. Algunos escolares y otros jóvenes se subieron al zócalo del monumento a la Victoria. Cuando estaba terminando la primera estrofa, un auxiliar mercantil, que se había distinguido por una potente voz de bajo profundo, golpeó desde arriba el sombrero de un hombre mayor.
—¿Por qué no canta usted? —preguntó cuando el hombre se giró con furia.
—¿Cómo dice? —¿Que qué digo? No ha abierto usted la boca.
—Cada cual a su manera —respondió el hombre, que volvió a darse la vuelta.
El mozo no cedió.
—¿Es usted tal vez un serbio o cualquiera otra de esas bestias del extranjero? —preguntó en un tono de voz tan alto que pudo escucharse en un radio extenso.
—Soy de Mannheim —respondió el hombre.
—¡Quítate el sombrero! —exclamó alguien entonces.
El hombre se agachó, se caló el sombrero hasta las orejas y se lo sujetó con ambas manos.
—Padezco una otitis media —explicó a la mujer que estaba a su lado—. Tengo que protegerme del frío.
El reloj de Correos dio la una.
—¡La leche! Ya es la una, ahora sí que voy a llegar demasiado tarde —dijo un chico que se había subido tan alto a la estatua, que podía sostenerse en la espada de aquella Germania. Llegó al suelo en dos saltos, se largó de allí sin despedirse, avanzó con la cabeza hacia delante por entre el gentío y luego echó a correr todo lo rápido que pudo por una calle lateral.
La ciudad estaba construida sin ningún plan. El barrio de las mansiones, en el que vivía la gente acomodada, lindaba sin transición con un barrio en el que había muchas fábricas. La calle estaba trazada en línea recta, pero de pronto quedaban atrás los edificios, aparecían pequeños jardines delante de las casas y una mansión sucedía a la siguiente. El muchacho que se había marchado a toda prisa de la plaza de la Victoria se detuvo frente a la casa con el número 100 y dirigió la vista hacia arriba con cautela para ver si había alguien mirando por las ventanas. Para sorpresa suya, todas las persianas de la planta baja estaban bajadas. Intentó abrir el pesado portón de hierro del jardín. Estaba cerrado con llave. «¿Qué es lo que pasa aquí hoy?», pensó, y pulsó dos veces con brevedad el timbre, tal como se les había ordenado a los niños de la casa. Salió la cocinera y le abrió.
—¿Dónde estabas? —preguntó al muchacho—. ¡Ya casi es la una y media!
—¿Están comiendo?
—¡Pues claro que sí! Ha venido tu abuela, y también la señorita Chindler de Wiesbaden.
Cuando Leopold Chindler entró en el comedor, la familia estaba sentada alrededor de la mesa. El chico, que todavía estaba sin fuelle, 16 iba a disculparse cuando vio que la mesa estaba ciertamente concurrida pero que en ella no estaban presentes su padre ni su madre. En el sillón en el que solo podía sentarse el catedrático Chindler estaba sentada la señora Von Beaufort, suegra del señor de la casa. Como era habitual en ella, se mantenía muy rígida y erguida en su asiento, con la mano izquierda llena de anillos de colores reposando en el brazo del sillón mientras que con la derecha se llevaba el tenedor a la boca. A su lado estaba sentada tía Friederike, la hermana del señor de la casa. A esta la seguía la institutriz de la hija, mademoiselle Du Pont, que estaba sentada junto a su pupila, Margarethe Chindler. Enfrente estaba la señorita Wendt, la institutriz de los hijos varones, y Leopold se percató enseguida de que Hans, su hermano más pequeño, había aprovechado la ocasión de su retraso para quitarle su sitio al lado de la señorita Wendt.
El salón comedor, con las paredes de papel pintado en rojo, estaba a oscuras y a una temperatura fresca. La angosta puerta de cristal que conducía al jardín a través del porche estaba cerrada y con las cortinas corridas. El perro pastor estaba como de costumbre encima de una silla de la cocina junto a la ventana observando a los comensales con las orejas aguzadas. Nadie decía nada. El muchacho, confuso por el contraste entre el júbilo entusiasta de la calle y aquel silencio propio de un hospital, se sentó sin decir palabra y comenzó a comerse la sopa.
—No te he visto rezar —dijo la señora Von Beaufort a su nieto, a quien no había quitado ojo desde que entrara en el comedor.
Leopold se levantó, musitó una disculpa y justo acababa de persignarse cuando se abrió la puerta del salón y entró su madre en la estancia. Sostenía en la mano un pañuelito blanco, y todos los comensales pudieron ver que estaba llorando.
—¡Ay, mamá! —exclamó Margarethe al ver a su madre tan fuera de sí, y ya se disponía a ponerse en pie cuando la señora Von Beaufort le hizo una señal a mademoiselle Du Pont y esta retuvo a la chica en su asiento.
—Hay que poner un punto final a esto ya —dijo la señora Von Beaufort a su hija—. Yo haría venir a un médico. Esto me parece enfermizo y fuera de lo normal.
—Él lo echaría de casa. Está completamente loco. Su corazón no lo podrá resistir. Se va a morir así —replicó la señora Chindler.
Se situó frente a la puerta de acceso al porche y al darse la vuelta pareció que se le ocurría algo.
—Que los niños suban —dijo—, y que coman arriba. Tal vez así pueda yo moverlo a que entre aquí y se lleve algo a la boca.
Al instante se levantaron las institutrices y se llevaron a empujones por la puerta a los dos muchachos sorprendidos. Margarethe, una chica de diecinueve años ya, los siguió.
—¿Sabes que estamos en guerra con Rusia? —susurró Leopold al oído a su hermana.
La chica miró con obstinación al frente e hizo como si no hubiera oído nada.
Sinopsis de Theodor Chindler, de Bernard von Brentano
Las fisuras familiares se terminarán de ahondar cuando la hija, Maggie, se va a vivir con su novio socialista y se une a las luchas del movimiento obrero en contra de la voluntad de su padre, mientras Leopold, el hijo más pequeño, se enamora de un compañero de estudios, y a Ernst y a Karl la vida y la muerte en las trincheras les va a cambiar en distintos sentidos. Ya nada será igual ni en Alemania ni en la familia Chindler, por mucho que Elisabeth quiera seguir viviendo como si la guerra no existiese, como si nada hubiera pasado. Brentano escribió Theodor Chindler en 1936, desde su exilio suizo. Un retrato del fin de una época y un anticipo de lo que iba a venir después, a través de los miembros de una familia burguesa alemana. La novela, que recuerda en parte a Los Buddenbrook de Thomas Mann, fue comparada con El súbdito y El profesor Unrat de Heinrich Mann. Contó, entre otros, con los entusiastas elogios de Thomas Mann y de Bertolt Brecht, que se la recomendó a Walter Benjamin.
—————————————
Autor: Bernard von Brentano. Título: Theodor Chindler. Editorial: Alianza editorial. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


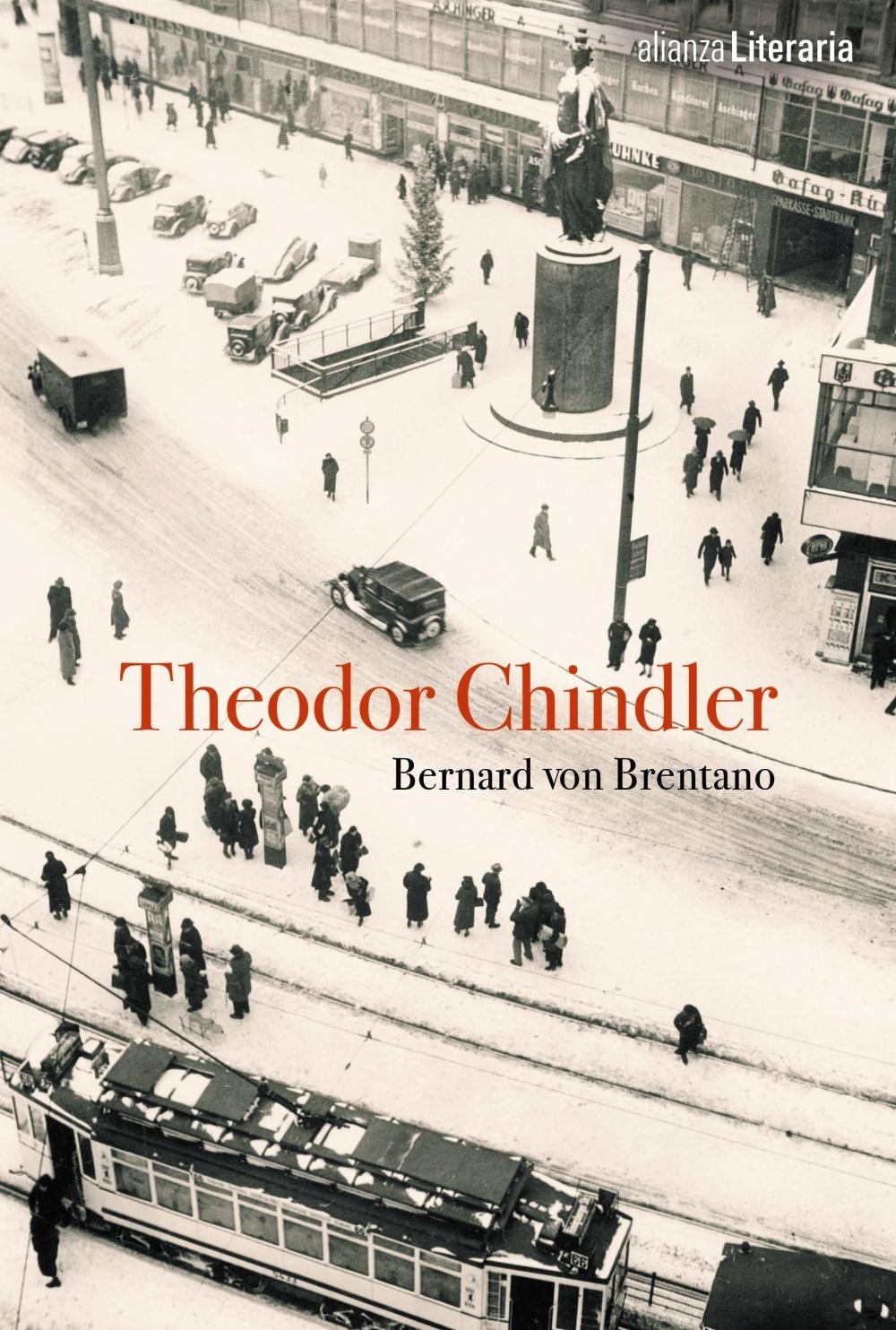



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: