En 1976, Montserrat Roig se alzó con el premio Sant Jordi gracias a la que probablemente sea su mejor novela, además de un clásico de la literatura catalana. La historia gira en torno a una mujer que regresa a Barcelona tras haber vivido en Francia doce años. Lo que encuentra en la ciudad es una mezcla entre la modernidad (revolución sexual) y el pasado (muerte de Franco).
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Tiempo de cerezas (Consonni), de Montserrat Roig.
***
Cuando volvió a Barcelona, Natàlia prefirió ir al piso de su tía Patrícia, que estaba en la Gran Vía, casi tocando con la calle Bruc. Su hermano Lluís, casado con Sílvia Claret desde hacía dieciocho años, vivía en la zona alta de la ciudad, en un dúplex en la calle Calvet, cerca de la Vía Augusta. No habría ido al piso de su hermano ni por todo el oro del mundo, y no por Sílvia, con quien la unía, al menos, la afición a la cocina, sino por Lluís. Natàlia, que había olvidado muchas cosas durante sus doce años de ausencia, no había conseguido borrar de su memoria la sonrisa socarrona de Lluís cuando tuvo que llevarla a toda pastilla en su coche a la clínica. Natàlia estuvo a punto de contraer una septicemia; si quieres joder, hazlo, pero piensa antes las cosas y usa el cerebro, le había dicho Lluís entonces, mientras ella se retorcía de dolor en el bajo vientre.
rojo fuego, como una maniquí de los años cincuenta, contemplaba entusiasmada las vidrieras que daban al vestíbulo, «¿buscará a alguien?»; el señor que leía el New Statesman, que fumaba en pipa y tenía pinta de profesor del Instituto Británico, comprobaba la hora de su reloj con la del reloj del aeropuerto. Por fin llegaron los equipajes y las hormigas-pasajeros se dirigieron, con disciplina y con más o menos somnolencia, hacia las puertas de salida. Natàlia Miralpeix dudó un momento: podía coger el autobús de Iberia, que la dejaba en la plaza de España, o un taxi. Le habían sobrado unas cuantas libras esterlinas, poquísimas, «pobre Jimmy, su capital», y las había cambiado en el aeropuerto de Heathrow. Por suerte, la libra cada vez estaba más alta y le hicieron un buen cambio.
Levantó el brazo y paró un taxi. Se giró para echar un último vistazo al aeropuerto. Reconoció los trazos mágicos y supuestamente infantiles de Miró y sonrió, «ya estoy en casa». Subió al coche, a la Gran Vía esquina con Bruc, por favor. Por el espejo retrovisor veía los ojos de color gris oscuro metalizado del taxista. Unos ojos que le lanzaban miradas furtivas, «¿qué pinta debo de tener? ¿Tan raro es que una mujer de casi cuarenta años viaje sola? Quizá sean los blue-jeans…». Jimmy, que aún iba más andrajoso que ella, la había animado a comprarse los pantalones en el mercado de Portobello. Si algo tienes bonito es el culo, le había dicho, tienes un culo de torero y estos pantalones cuanto más apretados, mejor. El cielo de Barcelona era de ese gris compacto y plomizo que tenía a menudo la primavera barcelonesa. Parecía que las nubes, en bloque, descendieran poco a poco hasta tocar las copas de los árboles. Era un cielo de dolor de cabeza y de sueño. Una buena tormenta es lo que nos vendría bien, dijo el taxista buscando la mirada de Natàlia. Natàlia solo le veía el cogote, un cogote bajo y arrugado que formaba pliegues en el nacimiento de la espalda y, a través del espejo, la tira del rostro que va de la frente a la parte superior de la nariz. El paisaje estaba salpicado de cementerios de coches, colores grises y amarronados, motores desguazados, cestas metálicas del Híper, hojas polvorientas, cunetas desmoronadas, árboles moribundos y la ermita de Bellvitge engullida por enormes hileras de bloques. Natàlia miró los cipreses de la ermita, cubiertos de polvo, y pensó en los días de color amarillo en los que su padre la llevaba allí. Los coches pasaban veloces, prácticamente rozando el taxi, «ya me lo han dicho: ya verás como hay más dinero». Natàlia subió el cristal de la ventanilla.
Hacía dos días que habían matado a Puig Antich y Natàlia se decía, no soy tan boba como para esperar encontrar un aroma especial. Recordó los ojos desolados de Jenny, la nueva amiga de Jimmy. «Había ido a despedirme. La noche antes les había preparado ese pollo asado que me queda tan rico. Coges el pollo, pides que te lo vacíen por dentro, le metes dentro dos pastillas de Maggi o similar y un limón sin las puntas». Se lo había explicado a Jenny porque a Jimmy le gustaba mucho aquel plato. Cocinas muy bien, Natàlia, le decía él a menudo cuando vivían juntos en Bath. «Yo había cogido una turca de sangría, ¿quizá le eché demasiada ginebra? Y sabía que después tendría un ataque de hígado. No puedo comer tanto arroz, que se infla en el vientre y cuesta digerirlo. Lo que pasa, también, es que los pollos ingleses son mucho más grasientos que los nuestros. Antes de la sangría, me tomé tres copas de jerez y, después, ese vino tinto tan horrible que venden en los pubs, en botellas enormes. Pero Jimmy quería sangría». Es nuestra despedida, isn’t it?, aunque esté Jenny… Y aunque estuviera Jenny, Natàlia preparó el pollo asado con un limón dentro, y Mrs. Jenkins fue muy amable porque le prestó su horno para asarlo. My dear, I see…, le dijo la regordeta Mrs. Jenkins con una sonrisa comprensiva. Los ingleses lo entienden todo y te prestan el horno si se trata de una despedida. Jimmy estuvo encantador y dos o tres veces, medio en broma medio en serio, la había besado. Jenny puso la mesa y calentó los platos antes para no tener que comerse el pollo con arroz frío. La velada fue very nice, indeed, y Natàlia pudo comprobar que, efectivamente, Jimmy había cambiado mucho. Ahora ya ocupaba la plaza soñada en la ciudad donde había nacido, Liverpool, y recordaría aquella estancia en común en la pequeña ciudad de Bath como una de las épocas más maravillosas de mi vida, te lo prometo, y había pronunciado un I promise you tan serio y concentrado que a Natàlia se le escapó la risa. Se lo había dicho a ella, a Natàlia, mientras tomaban un cream-tea con scones, los dulces escoceses, en la Pump Room, el salón de techo neoclásico y con amplios ventanales que da a los antiguos baños romanos. Mientras Jimmy untaba con mantequilla y confitura un scorn, Natàlia le decía que Jenny era sencillamente encantadora. Holgaba añadir que era la mujer que más le convenía en el nuevo episodio de su vida: se daba por entendido. Jenny era un Hogarth puro, las mejillas de un tenue color rosa, la barbilla resuelta, ojos de gatita, morena y con una nariz que se ponía roja con frecuencia. La piel delicada y blanca, siempre a punto de cuartearse. Cuando la conoció, Natàlia pensó que tenía el mérito de ser morena y menuda, de tener los ojos vivarachos y risueños y, sobre todo, una naricilla de rata que enseguida adquiría unas tonalidades rojizas gracias al frío. Era fácil reconocer una película inglesa, y no solo por las inmensas praderas y por las casas de ladrillo, sino por la nariz de las actrices. Una nariz como la de Samantha Eggar en The Collector, la película que hizo que Natàlia se enamorara del barrio de Hampstead, no era fácil de olvidar. ¿De verdad tienes que irte?, le había preguntado Jimmy mientras untaba crema en el dulce escocés. Natàlia le dijo que sí, y volvió a decírselo mientras paseaban cerca del río Avon —fueron los cisnes lo que la hizo llorar, aún no sabe por qué—, Natàlia creía que sí, que tenía que irse, volver a Barcelona. Si no lo hago ahora, no lo haré nunca, llevo casi doce años fuera de casa. ¿Por qué vuelves, Natàlia?, preguntó él, y ella dijo, no lo sé.
—————————————
Autora: Montserrat Roig. Título: Tiempo de cerezas. Traducción: Gemma Deza Guil. Editorial: Consonni. Venta: Todos tus libros.
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Jay Kristoff, con la saga El Imperio del Vampiro, revive el mito en su forma más oscura y sanguinaria
/abril 18, 2025/Desde su publicación en 1897, Drácula ha marcado el género y ha dado forma a la imagen del vampiro moderno. Su influencia se extiende más allá de la literatura, dejando una huella imborrable en el cine, la televisión y los cómics. Sin embargo, no fue el único en explorar la figura del vampiro con profundidad. Décadas después, Anne Rice lo reinventó con Entrevista con el vampiro, humanizando a estas criaturas y dándoles conflictos existenciales que los hicieron aún más fascinantes. También George R. R. Martin, conocido por Juego de tronos, escribió una novela de vampiros poco conocida pero excelente, Sueño…
-

Velázquez, ilusión y realidad
/abril 18, 2025/Las razones de esta popularidad, sin embargo, distan de ser históricas, pocas personas identificarían Breda ni sabrían dar fecha o sentido concreto de su asedio. Y sin embargo Las lanzas ahí están, concentrando las miradas y asentando sus dominios en la imaginación. ¿Qué sucede con este cuadro para haberse distanciado de sus hermanos, los pintados por Zurbarán, Maíno o Jusepe Leonardo para el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro, retratos emblemáticos, conmemorativos de los grandes episodios militares de la monarquía española? Suele aducirse una razón ética: la representación, en la escena central del cuadro, de la magnánima recepción…
-

Confidencial (Black Bag): El cine comercial y adulto todavía existe
/abril 18, 2025/Claro que ese espíritu sixties que mencionamos, y que tampoco le es ajeno a Soderbergh, se podría asimilar el personaje de Fassbender, frío pero polifacético como cualquiera de las incursiones de Michael Caine en el género allá por aquella década. Black Bag, sin embargo, no es un monumento a la nostalgia sino un thriller perfectamente funcional e inteligente, aunque, eso sí, al margen de modas. Un film rapidísimo y tremendamente técnico, tanto en su trabajo de cámara (Soderbergh vuelve a ser director de fotografía bajo el pseudónimo de Peter Andrews) como en el despliegue de diálogos del nuevo mejor colega…




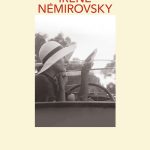

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: