Para leer a Margaret Atwood hay que despejarse el cerebro, es decir, repasar y barrer una a una sus celdillas. Especialmente, las de los prejuicios, que son las opiniones preconcebidas, en muchas ocasiones erróneas y más de una vez inducidas. En una de esas celdillas están nuestras nociones de las cosas. Y, entre esas nociones, una sujeta a manipulación y equívocos orquestados: la del feminismo.
Para leer a Margaret Atwood hay que dejar diáfana esa celdilla y esa noción. Y tenerlo muy claro: feminismo es el principio de igualdad de derechos y obligaciones de la mujer y el hombre, y no lo que el machismo quiere que se crea que es, un supuesto supremacismo femenino que supuestamente declara a las mujeres mayores y mejores que los hombres; o sea, lo mismo que toda la vida ha predicado y practicado el machismo, pero al revés. Eso, no. Eso no es el feminismo.
Sin embargo, todo ello no significa que propugne que hombres y mujeres sean iguales, la misma cosa, idénticos. Creer que somos distintos sigue siendo feminismo. Porque hay diferencias. Muchas y todas necesarias para conocernos unos a otros y a nosotros. Al objeto de airear bien esa celdilla con sus nociones y dejarla meridiana parece que Margaret Atwood escribe siempre. Especialmente en Ojo de gato, una novela de 1988 que ahora recupera Salamandra en España, con magnífica traducción de Victoria Alonso Blanco, veterana en la obra de Atwood.
En Ojo de gato, la autora se pone en la piel de Elaine, una artista de mediana edad que viaja a la ciudad de su infancia, Toronto, para protagonizar una muestra retrospectiva de su obra. Allí se reencuentra con sus recuerdos y consigo misma. Se analiza y se disecciona, a ella y a lo que la rodeó desde los años en los que las secuelas de la Segunda Guerra Mundial aún teñían de gris las vidas de los pueblos hasta los de otros, mucho después, en los que la artista busca encender de rosa su cuerpo maduro («dicen que el rosa debilita al enemigo… Me sorprende que el ejército no se haya dado cuenta ya de eso. Cascos rosa pálido, escarapelas rosa, un batallón entero desembarcando a pie de playa, remontando la duna ataviado de rosa…». Habla una pintora, es decir, alguien capaz de verlo todo a través de una paleta de colores).
Pero no encuentra nada rosado, ni siquiera colorido, en su infancia, a excepción, tal vez, de su familia poco convencional: un padre entomólogo (como el de Atwood en la vida real: «Otras familias iban a por helados. Nosotros, a por escarabajos», contaba la propia autora en una entrevista reciente), una madre excéntrica que parece no ver nada pero lo observa todo y un hermano al que se le escapa la genialidad por los poros sin darse cuenta y le sirve a la protagonista para entender el universo de niños y niñas, futuros hombres y mujeres, que les rodea.
Al llegar ahí con ella, y al tratar de interpretar el coro de sus amigas Carol y Grace liderado por la cruel Cordelia, es cuando debemos usar nuestra celdilla limpia. Margaret Atwood describe una historia de acoso infantil perpetrado por niñas (no niños, señalar el género es intencionado a lo largo de todo el libro) que no golpean, ni dan palizas, ni insultan. Son niñas que emplean «maneras sibilinas», «cuchicheos…»; que hablan entre ellas de Elaine en tercera persona, «como de adulto a adulto» («ayer en catequesis no estaba recta», «se hizo la buenecita», «cada vez está más tonta»); que provocan que se autolesione cuando nadie la ve, que se arranque la piel y se la muerda, y que la colocan al límite cuando la entierran viva en un hoyo húmedo y cuando, más tarde, consiguen que sea la propia Elaine quien se arroje voluntariamente al vacío.
La vida de la protagonista queda marcada desde entonces por la dualidad: necesita la amistad de sus iguales («Cordelia es mi amiga… Antes no tenía amigas y me aterra la idea de perderlas»), pero solo se encuentra a gusto con la de sus diferentes («los niños no me hacen sufrir de esa manera»). Los dos hemisferios del cerebro en lucha y atados por sendas cuerdas.
Cordelia es la soga que se le enreda al cuello muy pronto y cuya presencia y ausencia trazan una línea roja intermitente a lo largo de su existencia.
La segunda cuerda es una canica de ojo de gato azul que compartía con su hermano, el genio Stephen; esa canica y su Aleph borgiano, llena de espacio cósmico (la obsesión de Stephen, igual que la de saber «si el universo es infinito e ilimitado, o infinito pero limitado»), son el otro hilo que también dibuja su trayectoria pero, en este caso, para ofrecerle protección y señalarle el camino.
El hemisferio atormentado frente al refugiado.
Cordelia marca a Elaine. A todas las Elaine: a la niña y después a la adolescente que empieza a compartir su cuerpo con hombres, a enamorarse y a desencantarse. «Mis relaciones con los chicos no comportan ningún esfuerzo, es decir, que apenas les dedico esfuerzo. Son las chicas las que me incomodan, son ellas de quien siento que debo defenderme…».
Cordelia marca, y mucho, a la Elaine mujer, que comienza a relacionarse con otras en plena estela de la tercera ola feminista. Asiste a sus reuniones, se integra («la culpa de que seamos como somos la tienen los hombres»), intenta sentirse más o menos parecida a ellas («bastante hago con no depilarme las axilas»), pero también es consciente de lo que la aleja («a la hora de testificar contra los hombres no las tengo todas conmigo, porque yo vivo con uno»). Y, mientras su hija duerme y ella pinta por las noches, se dice: «Me cuesta entender la fraternidad femenina, porque no he tenido hermanas. La masculina sí la entiendo».
La soga de Cordelia sigue apretando a la Elaine profesional, a quien reclaman y aplauden otras artistas. Un grupo de ellas, reunidas con nombre sugerente, Sub-Versions, organiza la retrospectiva de la Elaine pintora. La estudian, la ensalzan, alaban en ella su dignificación del cuerpo femenino cuando ya nada queda de lo que se considera deseable, aunque en realidad lo que la creadora haya representado no sea más que sus recuerdos de la madre de una de las acosadoras, una mujer que quería convertirla a un cristianismo que exige arrepentimiento de todo el mundo excepto de sus adeptos, porque estos están convencidos de que no han hecho nada malo.
Las galeristas de Sub-Versions también son depositarias del mismo feminismo. De ellas, la artista invitada envidia «su convicción, su optimismo, su falta de cuidado, su valentía ante los hombres, su camaradería». Algunas son lesbianas y, entre ellas, las hay que creen que esa «es la única relación de igualdad posible para la mujer. Si no, no eres una mujer auténtica». La Elaine marcada por Cordelia no lo comparte: «Me avergüenza mi reticencia… pero la verdad es que me daría pavor meterme en la cama con una mujer. Las mujeres acumulan agravios, guardan rencores y son veleidosas. Se pronuncian con justicia y con dureza, a diferencia de los hombres, con sus miopes presunciones empañadas de romanticismo e ignorancia, de prejuicios y deseo. Las mujeres saben demasiado, no se las puede engañar ni confiar en ellas. Entiendo por qué los hombres las temen…».
Hombres y mujeres. Iguales y distintos. Y enfrente, un espejo.
A distinguirlos la obliga durante toda la vida su amiga. Incluso a tomar partido. Elaine se acerca y se aleja de Cordelia del mismo modo en que Cordelia se le aproxima desde su propia nada hasta que termina cayendo, ya en la vida adulta, vencida por el desequilibrio.
Elaine, en cambio, remonta y, al revés que su némesis, asciende y llega a la cúspide de un éxito relativo desde la que consigue, al fin, reflexionar: «Cordelia, pienso, me hiciste creer que yo no era nada. ‘¿Y?’ Y no hay respuesta a esa pregunta».
Toda la novela es un intento de lo mismo: de descartar respuestas después de mucho buscarlas, porque no existen.
Y, a lo largo de todas ellas, Cordelia. Es decir, las diferencias entre iguales. Y la equidad dentro de la disparidad. Y feminismo. Hombres y mujeres. Lo mismo. Distintos.
La Elaine de Ojo de gato es otra Margaret Atwood. No es ninguna de las sirvientas homéricas de Penélope y las doce criadas, ni la ambigua Grace Marks de Alias Grace, ni siquiera ninguna de las mujeres oprimidas de Gilead en El cuento de la criada (esta, escrita con anterioridad a Ojo de gato).
Elaine y Margaret son otra. Más críticas consigo, más analíticas, más duras. Mucho más implacables. También son una mujer, pero la de esta novela va y vuelve de su interior para comparar y para juzgar: a las que tiene a su alrededor y a las que pregunta constantemente sin encontrar respuestas.
En especial, a la de la soga, Cordelia, en la que ve representadas a las demás y, lo que es peor, a ella misma.
«Estás muerta, Cordelia», la Elaine adulta habla con ella en su mente durante el viaje de vuelta.
«Qué va».
«He dicho que estás muerta».
Y la otra le responde concluyente, como siempre con la última palabra, como siempre con una orden:
«Al suelo».
Todas, contra el suelo. Todos también, con sus diferencias y parecidos.
Todas y todos, al suelo.
Solo una grande como Atwood podría ponernos ahí, boca abajo, en postura de pensar.
Y después, frente al espejo, a pesar de las discrepancias, a ver qué averiguamos. Entonces empieza lo difícil.
Saber mirarse —y encontrarse— no es sencillo.
———————————
Autora: Margaret Atwood. Título: Ojo de gato. Editorial: Salamandra. Venta: Todostuslibros.com


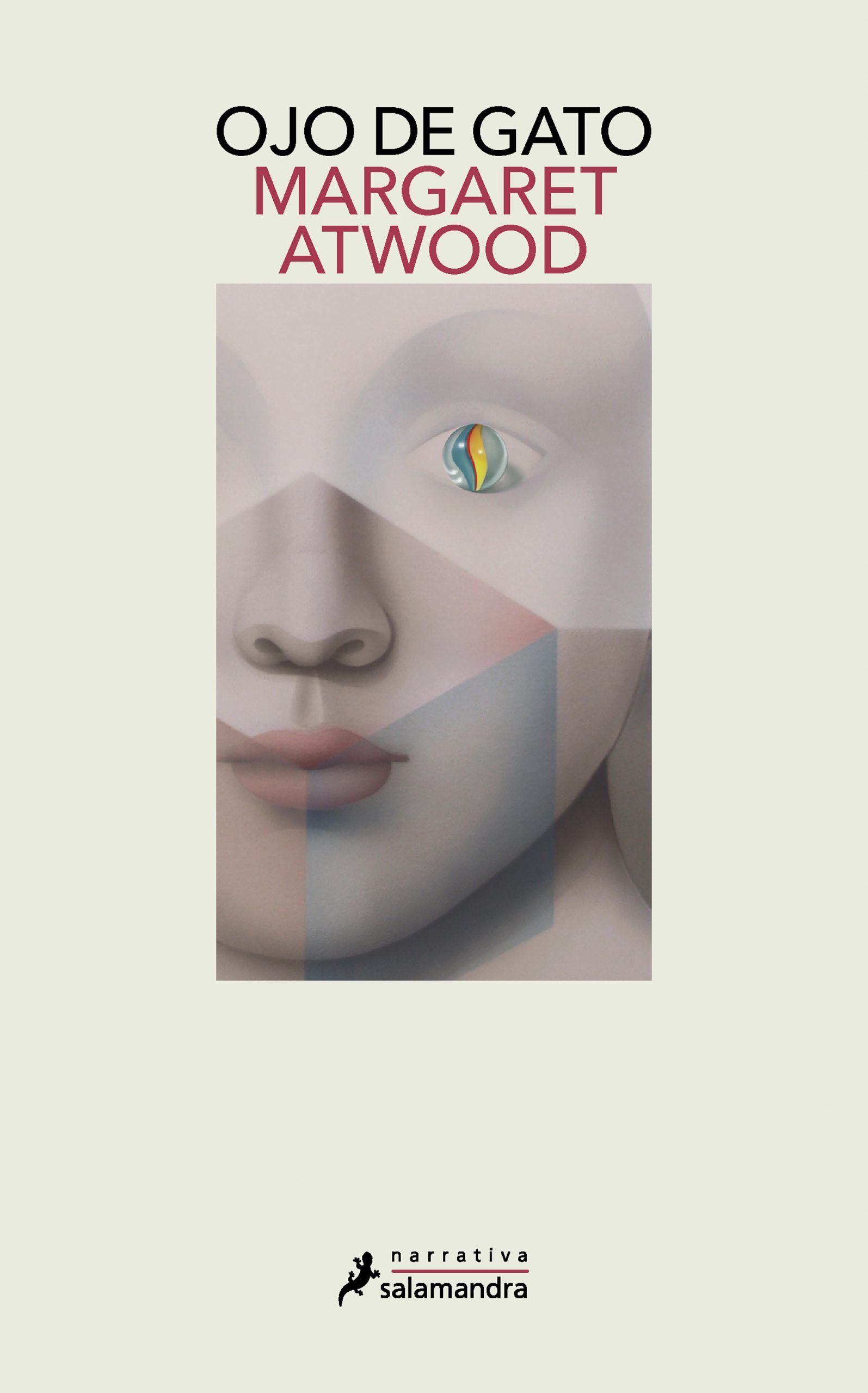


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: