Uno no lee a John Cheever, no. Uno se despoja de John Cheever. Lo hace como le ocurre a ciertos animales cuando dejan olvidada en el lugar en el que yacieron durante el invierno esa capa de pelo que los protegía de la intemperie; o bien como les sucede a algunos insectos y reptiles, que mudan sus ropajes para crecer y hasta para transformarse. En efecto, tal vez será mejor recurrir y apropiarse de este último y manido símil, puesto que de la lectura de la prosa de Cheever salimos distintos, una vez despojados de las palabras que nos envolvieron durante meses, y también más fortalecidos y maduros, transformados. Somos otros, a nuestro pesar. Tal vez no lo quisimos, hubiera sido mejor no avanzar por las páginas de sus Cuentos, Cartas y Diarios, no transitar por su vida. Hacerlo habría de suponer espejearse en su obra y revivir lo que nunca aconteció en las nuestras (o pasó, pero fueron otras las casas y piscinas de nuestros desvelos). Vivir en Cheever. Vivir de Cheever. Tal vez, vivir con Cheever, pero vivir al fin sin ser Cheever. Otro drama que añadir a nuestras biografías. Por suerte, Cheever sigue bien cerca, dejándose ver con la delicadeza con la que escribía, “como si usase una pluma de las alas de un ángel”, que diría su discípulo, el no menos grande John Updike.
Una de las alegrías del año ha sido la recuperación editorial en castellano de la obra breve de John Cheever (Quincy, Massachussets, 1912-Ossining, Nueva York, 1982). Las piezas de sus Cuentos, seleccionados por el propio Cheever y su editor en Knopf Robert Gottleib le valieron, tras su publicación en 1978, el Premio Pulitzer, el National Book Critics Circle Award y la Edward McDowell Medal, reconocimientos a sus casi tres décadas de producción. Ya conocíamos en castellano algún manojo de cuentos gracias a la editorial Magisterio Español (1967) —ay, aquellas lecturas juveniles— y más tarde a la edición en Emecé (1998, trad. de Aníbal Leal) de una colección supervisada por Rodrigo Fresán, quien se ha convertido en el valedor más activo de Cheever en nuestro idioma. Más tarde llegó el amplísimo volumen de RBA heredero de los volúmenes de Emecé editados en 1980 y ya conjuntos en 2006 (2012, trad. José Luis López Muñoz y Jaime Zulaika), el mismo que ahora vuelve a ver la luz con un espléndido colofón de Fresán y aires de justa novedad. En él se pone al día el alcance de la obra cheeveriana, al cantar una vez más las bonanzas y beldades de una creación literaria destinada a la eternidad.
Para qué andarnos con rodeos: John Cheever, “el Chéjov de los suburbios”, es el gran narrador de los tiempos líquidos, sólidos, gaseosos y los que vengan. Hay otros, pero él está entre los pocos escritores que, aunque suelten lastre o accionen el calentador que mueve el globo de su prosa, siempre permanecen a la altura ideal que les confiere señorío en el cielo. Se tornan astros, referencias persistentes a ojos de quienes se dignan mirar al cielo, y llenan con el color de sus ficciones el mundanal ruido de cualquier contemporaneidad que ande sumida en tiempos de impostura, banalidad y ligereza, que jamás habrá que confundir con levedad. Robert Saladrigas ha dicho de él que es el “irónico y patético explorador de las tensiones del individuo en apariencia estable de la clase media norteamericana frente al desaliento histórico y el radicalismo psíquico que lo sitúan en el epicentro del vacío, con la problemática atroz del hombre enfrentado al reto de asumir los oscuros repliegues de su identidad”. Alcohólico, secretamente bisexual, sufriente, pero asumiendo una promesa de salvación al ponerse el traje de mudar, bajar al sótano de sus temores —el famoso basement—, desvestirse, quedarse literalmente en calzoncillos, y empezar a mecanografiar hojas que más tarde serían novelas, cuentos, cartas —correspondencia editada por primera vez en lengua española, con agradecido índice onomástico— y diarios —con necesaria cronología y felices anotaciones de Rodrigo Fresán—, vida traspasada al papel, el amarillento para sus novelas y cuentos, el rallado para sus diarios, pero que en todos ellos laten aquellas palabras que cerraban sus días al expresar “el enorme beneficio de vivir aquí mientras el amor nos renueva.”
A partir de cierto momento, uno cae en la tentación de reunir citas y citas del autor y de sus exégetas, pero sería en vano, porque lo que hay que hacer es leer a Cheever. Con cuidado, con sumo cuidado; casi se diría que de puntillas y con linterna, a pesar del sol radiante. Los sutiles cambios de perspectiva, los matices variopintos y ese flujo continuo de la prosa que parece asunto natural esconde un esfuerzo de inventiva que no puede pasar desapercibido, que nos requiere atentísimos y sobrios (sí, nada de homenajes enmascarados al autor, hipócrita lector, mi hermano), para asemejarnos al fin a sus personajes dotados de tan rara elocuencia y zambullirnos en su prosa, hermosa donde las haya. Hay, sin embargo, que leer con atención, como decía, puesto que las firmes estructuras de los cuentos de Cheever esconden un trabajo de carcoma, de apolillamiento en el que cuando menos te lo esperas, todo cede y caemos a un vacío predicho que se nos ha pasado por alto: son los tropismos en los que se juega la vida cada uno de sus personajes y hasta el lector mismo. Que caigan ellos es caer nosotros. Ese lazo perpetuo que une ficción y realidad es otra de las muestras de la sabiduría narrativa del autor de El nadador. Si Frank Perry hizo de ese relato una película (1968), con un melancólico y atribulado Burt Lancaster en la piel de Neddy Merryl atravesando en trece kilómetros a nado las treinta piscinas que le separaban de su casa, alguien debería hacer una canción con estas palabras de finales de los setenta escritas en sus Diarios: “Los blues de recoger los pedazos. Estoy triste todo el tiempo. Los blues de recoger los pedazos, no puedo ordenar los pedazos. Los blues de recoger los pedazos, pero el rompecabezas no es mío.” De hecho, no importa el rompecabezas. Importan las ansias de armarlo. Esa era la preocupación de Cheever. Armar el rompecabezas. Hacerlo supondrá armar su vida. Tan entrelazado estaba el arte con su existencia. Todo era uno y lo mismo. Hasta el fin. Todd Solonz trató de apropiarse de esa pesadilla del sueño americano en la comedia negra que sigue siendo Happiness (1998), pero Cheever ya le llevaba unos cuantos de cientos de yardas de adelanto con aquella pesadilla infernal que tanto recordaba a la Odisea, publicada como tantas otras en The New Yorker (18 de julio de 1968). Aquí, sin embargo, la anagnórisis iba a ser demasiado cruel. Homero en el fondo no era tan mal tipo.
“Un hombre solo es un ser solitario, una piedra, un hueso, un palo, un receptáculo para la ginebra Gilbey”, escribe Cheever en los Diarios. También era de la opinión que “la literatura ha sido la salvación de los condenados, ha inspirado y guiado a los amantes, vencido la desesperación, y tal vez en este caso pueda salvar al mundo.” El asunto es jugar. El nadador, por ejemplo, gira entorno a un propósito: “¿puede un hombre envejecer en una tarde?” Cheever escribirá ese relato para responderse a sí mismo la pregunta. A fe que lo consigue. Y cómo. Dos meses de trabajo y ciento cincuenta páginas de notas para quince páginas de cuento. Pero menudo cuento. El escritor tardó tiempo en reponerse de aquel rapto emocional. La experiencia lo dejó sin aliento y le costó dios y ayuda volver a escribir otros cuentos después de El nadador, entre otras cosas porque Neddy Merryl se convirtió en algo más que en la relectura mitológica de Narciso. Merryl se acabó pareciendo demasiado a Cheever, o Cheever demasiado a Merryl, tanto da. Siempre sucedía lo mismo.
El marido rural es otro cuento perfecto, alabado entre otros por Vladimir Nabokov, Ernest Hemingway, William Maxwell y Truman Capote. En 1955 consiguió el premio O’Henry al mejor relato publicado el año anterior (The New Yorker, 20 de noviembre de 1954), aunque lo que en verdad enmascaraba era una micronovela cuyo protagonista sobrevivía a un accidente aéreo y regresaba a casa ante la indiferencia total de su familia, para acabar con la imagen de unos reyes con vestimentas doradas atravesando las montañas cabalgando sobre sus elefantes. Cheever en estado puro. El “Ovidio de Ossining”, como también se conoce a Cheever, personifica el azoramiento que empezó a latir en los corazones de los años cincuenta y llega hasta hoy sin apenas alterar sus constantes vitales. “Cuando leí tus cuentos me emocionó ver la transformación que se producía en la página impresa. No hay nada que importe de verdad, salvo esa acción transformadora del alma”, le escribe en una carta su amigo Saul Bellow, el premio Nobel de 1976 y autor de Herzog (1964) y Ravelstein (2000). También él hubiera aseverado, como hizo su amigo poco antes de morir, que “una página de buena prosa siempre será invencible”. No hay tiempo para una novela… “Un cuento o un relato es aquello que te cuentas a ti mismo en la sala de un dentista mientras esperas que te saquen una muela. El cuento tiene una importante función en la vida, me parece (…). Esperamos una contraorden ante la muerte y puesto que no hay tiempo suficiente para una novela, pues bueno, ahí está el cuento. Estoy seguro que en el momento justo de la muerte nos contamos un cuento y no una novela”. Creemos que está en lo cierto. Un día de estos lo averiguaremos. Mientras John Cheever lo estaba descubriendo, Bellow hablaba en su sepelio sobre la intención del arte de su amigo, que no fue sólo hallar evidencia de una vida moral en el caos de una sociedad, sino también brindarnos la poesía de ese asombro, estupendo y ensoñador mundo en el que vivimos.”
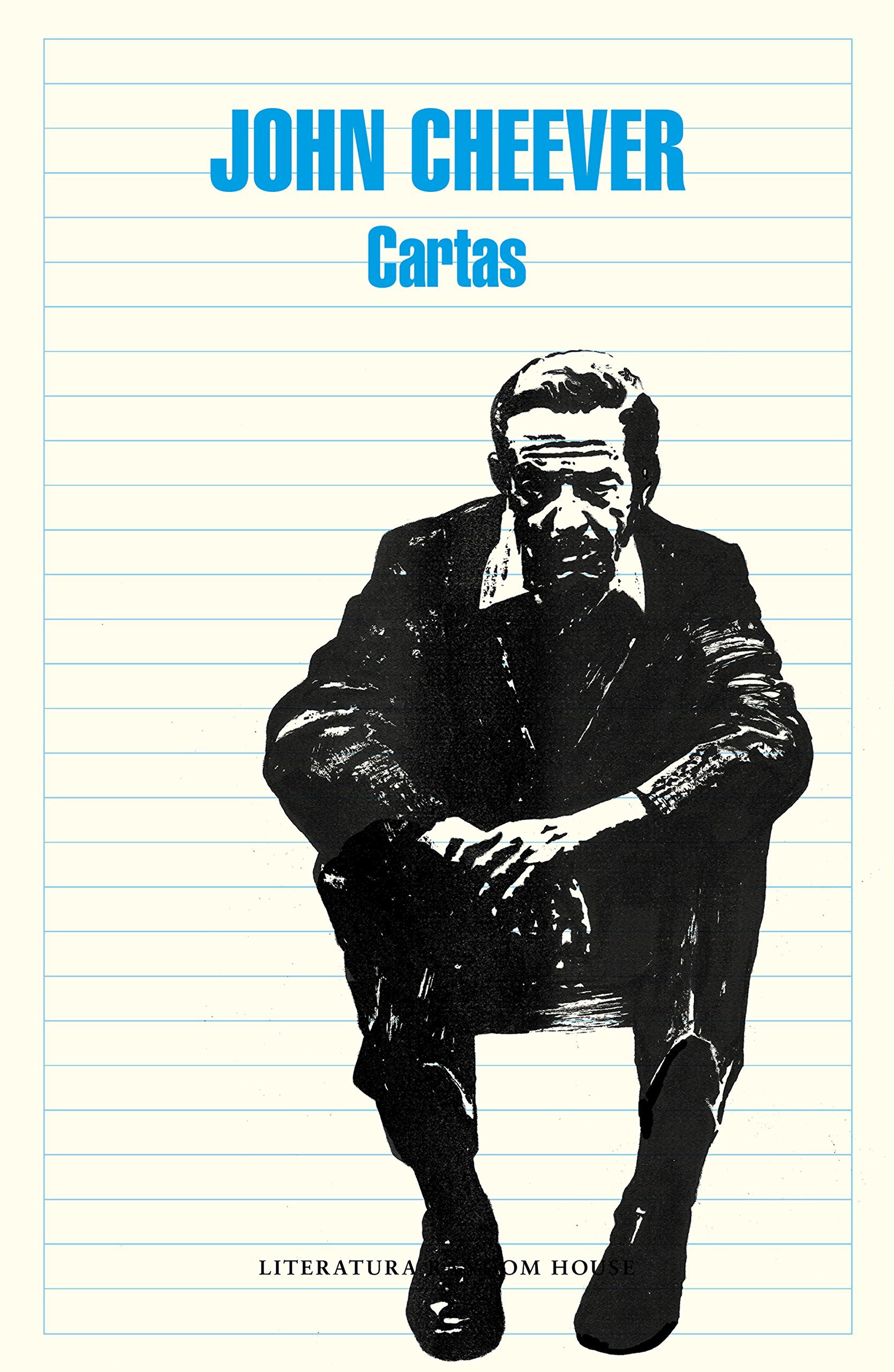
——————————
Autor: John Cheever. Editorial: Random House Mondadori. Títulos: Cartas (ed. Benjamin H. Cheever; trad. Miguel Temprano). Venta: Amazon. Cuentos (ed. Robert Gottlieb). Venta: Amazon. Diarios (ed. de Robert Gottlieb, anotada por Rodrigo Fresán). Venta: Amazon



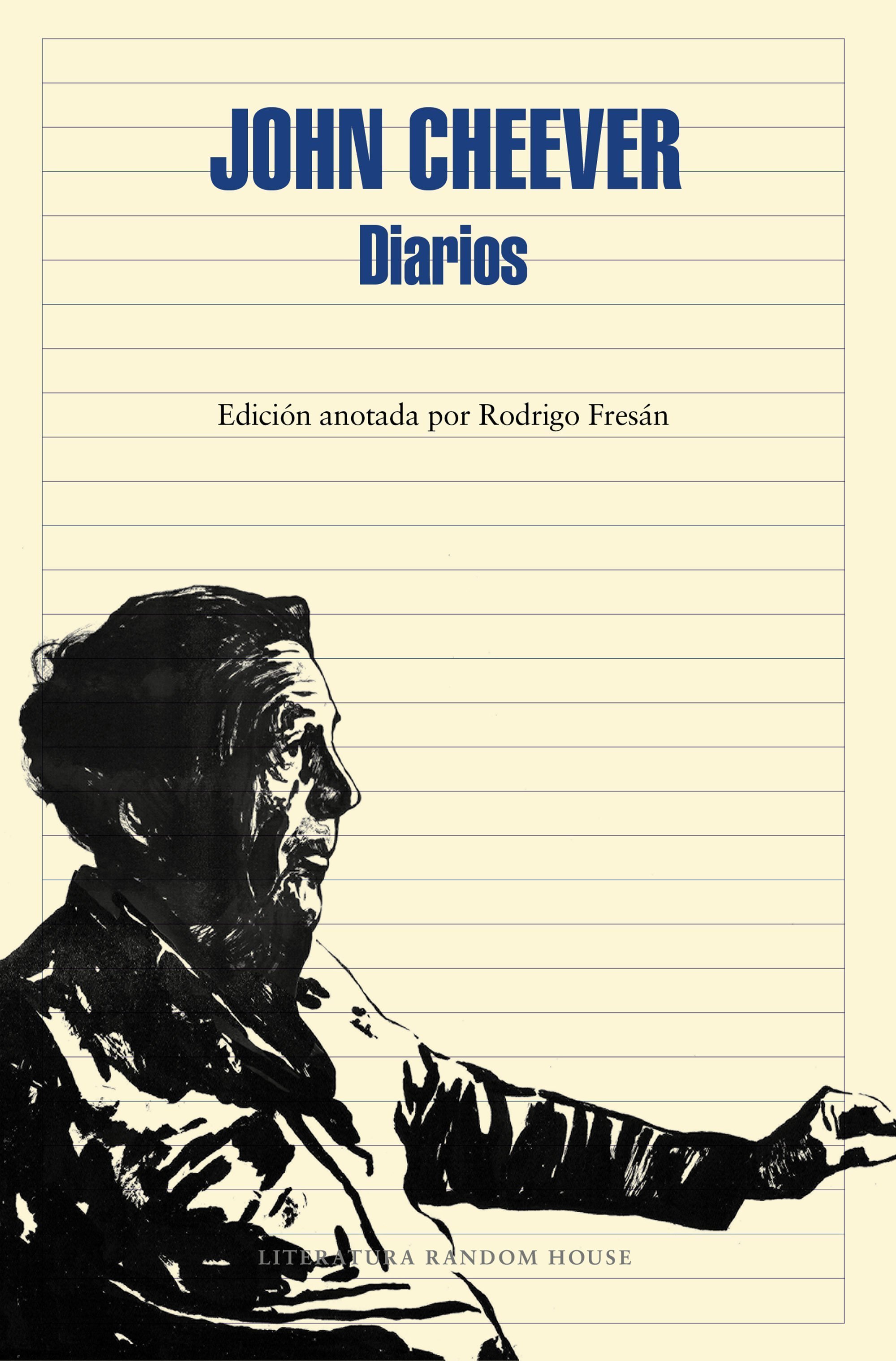



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: