Una de las razones por las que me decanté por mi actual teléfono móvil es que, entre sus prestaciones, cuenta con un «modo zen». Un sistema que, una vez activado, impide absolutamente, y de forma irreversible, el uso del dispositivo para todo lo que no sea efectuar o recibir llamadas de emergencia durante el tiempo que le indiquemos, a la vez que produce un sonido que imita la naturaleza o la música meditativa. Acompañado de un té verde y unos auriculares con cancelación de ruido obtengo mi combo perfecto de concentración a la carta: qué delicia escribir, trabajar, leer, relajarse sin la molesta interrupción de bocinas, cánticos de madrugada, timbres, ladridos o voces inoportunas, sin la tentación de consultar mis redes sociales cada diez minutos o abrir el último vídeo enviado al grupo de mensajería instantánea. Desde hace décadas, identificamos como minimalista el deseo de aislarse de una sociedad bulliciosa, de encapsularnos para lograr cierto control sobre el caos que nos rodea, pero ¿es el minimalismo una combinación de pequeños rituales urbanos para una vida mejor?
Kyle Chayka (1988) se ha embarcado en una auténtica odisea interior para responder a esta pregunta. Sus hallazgos llevan por título Desear menos: Vivir con el minimalismo (Gatopardo Ediciones, 2022), y constituyen una valiosa indagación histórica, sociológica —crítica, en suma— de las raíces del minimalismo a través de sus protagonistas más destacados, un ensayo que rastrea la vida y obra de los principales artistas, compositores, arquitectos y filósofos asociados a este movimiento, con un firme objetivo: demostrar que se trata de algo más que filtros de Instagram, camisas de lino y atractivas tipografías para nuestras tarjetas de visita.
Bastan unas páginas para comprobar que el periodista y crítico cultural estadounidense no ha escrito un libro de autoayuda ni un decálogo de máximas hygge para hacer amigos frente a la chimenea, sino una bola de demolición contra la visión del minimalismo «de catálogo» ejemplificada, entre otros, por la gurú del orden Marie Kondo (1984) o el mesiánico Steve Jobs (1955-2011).
Chayka se sirve de cuatro espacios mentales —reducción, vacío, silencio y sombra— para estudiar las raíces y evolución del término a partir de la obra pictórica de Agnes Martin (1912-2004), pero también de la Casa de Cristal de Philip Johnson (1906-2005) o los cubos de hormigón del combativo Donald Judd (1928-1994). Para el autor, la abstrusa Vexations de Erik Satie (1866-1925) anuncia el advenimiento de John Cage (1912-1992), pope del sonido avant-garde, y de músicos ampliamente reconocidos como Philip Glass (1937), La Monte Young (1935) o el malogrado Julius Eastman (1940-1990). Su periplo llega hasta el Kioto de los jardines de roca y las puertas correderas, donde lee la obra atemporal de Murasaki Shikibu (aprox. 978-1014) y Sei Shōnagon (aprox. 968-1000/1025), y donde sigue las huellas de Shūzō Kuki (1888-1941), filósofo que influenciaría el existencialismo de Jean-Paul Sartre (1905-1980) y que —junto a escritores como Jun’ichirō Tanizaki (1886-1965)— advertiría la relevancia de los grises frente a la dualidad, de convivir en armonía con todas las posibilidades al mismo tiempo —como una suerte de gato de Schrödinger al que no le importase estar vivo o muerto.
Dotado de una prosa sencilla, a Chayka no le faltan argumentos para sostener que, en puridad, el minimalismo está más emparentado con la entropía y el fluir del viento que con la búsqueda obsesiva de una pureza monocromática, de líneas suaves y vacío artificial, pesquisa que, por supuesto, puede revestir eficacia a ojos de algunos, pero también derivar en la intolerancia hacia lo discordante y, en última instancia, aumentar la ansiedad ante la evidencia de que la vida jamás será encapsulable. Pese a lo que ciertos tópicos o tendencias —más enfocados a un fulgor comercial que espiritual— nos induzcan a creer, el autor apunta que no existe una forma única de minimalismo. Vestir de blanco, practicar yoga al amanecer y distribuir los calcetines en la cómoda con una rigidez inmaculada puede distraer nuestra atención, pero, por sí solo, no aliviará el sufrimiento causado por una pandemia, la pérdida de una amiga o un desamor.
Puede que el minimalismo sea tan inasible como la propia vida. No obstante, Chayka y la mayoría de personalidades citadas experimentaron mono no aware, expresión japonesa proveniente del budismo zen y traducida como «empatía hacia las cosas» o «sensibilidad ante lo efímero». Si este concepto resulta exótico y misterioso, recordemos que ya Antonio Machado (1875-1939) —quizás el más zen de nuestros poetas— lo glosó, a su modo, en aquel verso inmortal: «todo pasa y todo queda». Y lo cierto es que no hace falta irse muy lejos para apreciar mundos sutiles, ingrávidos como pompas de jabón; en ocasiones, de hecho, basta con apagar el móvil y abrir un libro revelador.
——————————
Autor: Kyle Chayka. Título: Desear menos. Vivir con el minimalismo. Editorial: Gatopardo Ediciones. Traductora: María Antonia de Miquel. Venta: Todostuslibros, Fnac, Casa del Libro, Amazon.
-

Vivir, viajar, escribir
/abril 24, 2025/A Marco Ottaiano Tanto me gusta viajar que mientras lo hago no echo de menos escribir, no necesito hacerlo, seguramente porque ya tengo la sensación de estar llenándome por dentro, llenándome para escribir. Como le oí una vez al escritor José Calvo Poyato se puede escribir sin escribir, y yo creo que cuando viajamos ya escribimos, interiormente, y cuando leemos también lo hacemos. De otro modo. Nos estamos preparando claramente para hacerlo. A mí me preguntan mucho cuánto tiempo escribo al día, y yo siempre digo que escribir es la fase final de un proceso, un proceso en el que…
-

Una antología reúne todos los poemas, cuadernos, un guion y las canciones de Jim Morrison
/abril 24, 2025/El libro ha sido editado, según ha explicado Libros del Kultrum, en colaboración con el Estate of Jim Morrison y desarrollado a partir de las directrices que el propio líder de The Doors esbozó en Plan for Book, un documento que se incluye entre las reliquias exhumadas póstumamente de los cuadernos de Morrison. La edición bilingüe de esta antología recopila en un solo volumen la obra del artista en sus diversas vertientes como creador, que hasta ahora estaba dispersa. El volumen se acompaña de una miscelánea de 160 fotografías que incluyen extractos de sus veintiocho cuadernos, escritos todos de su…
-

Escribir desde el margen
/abril 24, 2025/Una mirada sobre la lengua, la exclusión simbólica y la posibilidad de seguir escribiendo sin permiso. Ni siquiera desde un lugar claro. Algunos lo hacen desde una fisura. Una zona intermedia, sin linaje ni blindaje institucional. Sin la promesa de pertenecer. Sin una ciudad que respalde ni un canon que nombre. Escribir desde el margen no es un acto de heroísmo. Es una consecuencia. A veces biográfica. A veces política. A veces simplemente geográfica. Hay territorios que no son centro de nada. Ni cultural, ni literario, ni simbólico. En sus mapas, el idioma se quiebra, la identidad se difumina y…
-

Un problema que nos compete a todos: Adolescence
/abril 24, 2025/Ante los quince minutos de fama warholianos que actualmente se disputan desde el formato audiovisual los distintos programas, surgen constantes propuestas perdedoras y victoriosas que normalmente sucumben al pozo del olvido; sólo algunas permanecerán en la memoria de quienes las visionan, por su indiscutible calidad. Una de las series que actualmente está obteniendo gran éxito de público es Adolescence. Creada para Netflix por Jack Thorne y Stephen Graham, está dirigida por Philip Barantini. Un reconocimiento que ha obtenido gracias al boca a boca y no precisamente a la publicidad desplegada, que ha brillado por su ausencia. Sus creadores han tenido…


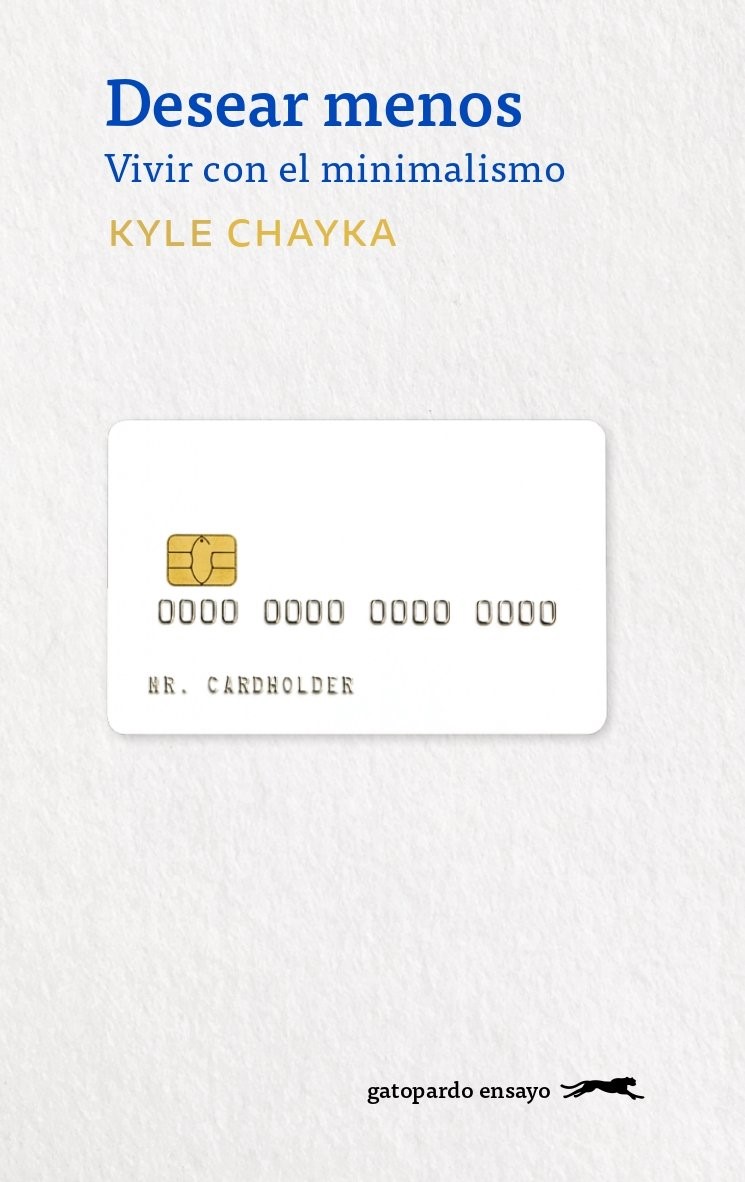

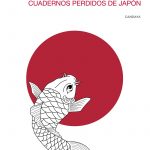
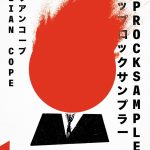
Un libro o un disco, que si bien no tengo ni tuve nunca, conozco: Caminante no hay camino, se hace camino al andar.