Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo 1908 – Turín 1950) publicó la edición definitiva de su cancionero Trabajar cansa en la editorial Einaudi de Turín en 1943, tras una importante reelaboración estructural de la primera edición del libro, publicada en las ediciones Solaria de Florencia en 1936. El autor acompañó los poemas de dos apéndices, El oficio de poeta, de 1934, y A propósito de algunos poemas no escritos todavía, de 1940.
Visor presenta al lector en lengua española la versión del poemario tal y como la concibió Pavese. Zenda ofrece varios de esos versos.
LOS MARES DEL SUR
(A Monti)
Caminamos una tarde por la falda de una colina,
en silencio. En la sombra del tardío crepúsculo
mi primo es un gigante vestido de blanco,
que se mueve con calma, con el rostro bronceado,
taciturno. Callar es nuestra virtud.
Algún antepasado nuestro debe de haber estado muy solo
—un hombre grande entre idiotas o un pobre loco—
para enseñar a los suyos tanto silencio.
Mi primo ha hablado esta tarde. Me ha preguntado
si subía con él: desde la cima se divisa
en las noches serenas el reflejo del faro
lejano, de Turín. “Tú que vives en Turín…”
me ha dicho “… pero tienes razón. La vida hay que vivirla
lejos del pueblo: se aprovecha y se goza
y después, cuando se vuelve, como yo a los cuarenta años,
se encuentra todo nuevo. Las Langas no se pierden”.
Todo esto me ha dicho y no habla italiano,
sino que usa lento el dialecto, que como las piedras
de esta misma colina, es tan escabroso
que veinte años de idiomas y de océanos distintos
no lo han dañado. Y camina por la cuesta
con la mirada comedida que he visto, de niño,
usar a los campesinos un poco cansados.
Veinte años ha estado recorriendo el mundo.
Se fue cuando yo era aún un niño en brazos de mujeres
y lo dieron por muerto. Luego oí hablar de él
a las mujeres, como en un cuento, a veces;
pero los hombres, más graves, lo olvidaron.
Un invierno a mi padre ya muerto le llegó una postal
con un gran sello verdoso de naves en un puerto
y deseos de buena vendimia. Fue un gran estupor,
pero el niño ya criado explicó ávidamente
que la postal venía de una isla llamada Tasmania
rodeada de un mar muy azul, feroz de tiburones,
en el Pacífico, al sur de Australia. Y añadió que sin duda
el primo pescaba perlas. Y arrancó el sello.
Todos dieron su parecer, pero todos concluyeron
que, si no había muerto, moriría.
después todos se olvidaron y pasó mucho tiempo.
Oh, desde que he jugado a piratas malayos
cuánto tiempo ha pasado. Y desde la última vez
que he bajado a bañarme en un sitio mortal
y he seguido a un compañero de juegos sobre un árbol
tronchándole sus hermosas ramas y le he roto la cabeza
a un rival y me han pegado,
cuánta vida ha transcurrido. Otros días, otros juegos,
otras sacudidas de la sangre frente a rivales
más evasivos: los pensamientos y los sueños.
La ciudad me ha enseñado infinitos miedos:
una multitud, una calle me han hecho temblar,
un pensamiento a veces, espiado en un rostro.
Siento aún en los ojos la luz burlona
de miles de farolas sobre el tropel de pasos.
Mi primo ha vuelto, acabada la guerra,
gigantesco, entre pocos. Y tenía dinero.
Los parientes decían en voz baja: “en un año, a mucho decir,
se lo ha comido todo y se vuelve otra vez.
Los desesperados mueren así”.
Mi primo tiene una cara decidida. Compró una planta baja
en el pueblo y se hizo construir un garaje de cemento
con un flamante distribuidor de gasolina delante
y en el puente bien grande en la curva un cartel anunciador.
Luego metió allí dentro un mecánico para recoger el dinero
y él recorrió todas las Langas fumando.
Mientras tanto se había casado, en el pueblo. Cazó a una
muchacha
delgada y rubia como las extranjeras
que sin duda había encontrado un día por el mundo.
Pero salió aún solo. Vestido de blanco,
con las manos en la espalda y el rostro bronceado,
por la mañana recorría las ferias y con aire de sorna
trataba en caballos. Me explicó luego,
cuando falló el proyecto, que su plan
había sido el de quitar todas las bestias al valle
y obligar a la gente a comprarle los motores.
“Pero la bestia” decía “más grande de todas,
he sido yo al pensarlo. Debía de saber
que aquí bueyes y personas son una misma raza”.
Caminamos desde hace más de media hora. La cumbre está
cerca,
aumenta por alrededor el crujir y el silbar del viento.
Mi primo se para de repente y se vuelve: “Este año
escribo en el anuncio: —Santo Stefano
ha sido siempre el primero en las fiestas
del valle del Belbo— y que digan lo que quieran
los de Canelli”. Luego, continúa la cuesta.
Un perfume de tierra y de viento nos envuelve en la oscuridad,
alguna luz en la distancia: casas, automóviles
que apenas se escuchan. Y yo pienso en la fuerza
que me ha devuelto a este hombre, arrancándolo al mar,
a las tierras lejanas, al silencio que dura.
Mi primo no habla de sus viajes realizados.
Dice secamente que ha estado en aquel lugar y en aquel otro
y piensa en sus motores.
Solo un sueño
le ha quedado en la sangre: se ha cruzado una vez,
de fogonero en un barco holandés de pesca, con el cetáceo,
y ha visto volar los arpones pesados en el sol,
ha visto huir ballenas entre espumas de sangre
y perseguirlas, y levantarse las colas, y luchar en el bote.
Me lo cuenta alguna vez.
Pero cuando le digo
que es uno de los afortunados que han visto la aurora
en las islas más bellas de la tierra,
al recuerdo sonríe y responde que el sol
se levantaba cuando el día era viejo para ellos
ANTEPASADOS
Estupefacto del mundo me llegó una edad
en que lanzaba los puños al aire y lloraba solo.
Escuchar las conversaciones de hombres y mujeres
no sabiendo responder, tiene poca gracia.
Pero también esto ha pasado: ya no estoy solo
y, si no sé responder, sé prescindir de eso.
He encontrado compañeros encontrándome a mí mismo.
He descubierto que, antes de nacer, he vivido
siempre en hombres fuertes, señores de sí,
y ninguno sabía responder y todos estaban tranquilos.
Dos cuñados han abierto una tienda —la primera fortuna
de nuestra familia— y el extraño era serio,
calculador, despiadado, mezquino: una mujer.
El otro, el nuestro, en la tienda leía novelas
—era mucho para el pueblo— y los clientes que entraban
oían responder con pocas palabras
que el azúcar no, que ni siquiera el sulfato,
que todo estaba agotado. Ha sucedido más tarde
que este último ha echado una mano al cuñado arruinado.
Cuando pienso en esta gente me siento más fuerte
que cuando me miro en el espejo hinchando los hombros
y preparando los labios para una sonrisa solemne.
Ha vivido un abuelo mío, remoto en los tiempos,
que se dejó engañar por un campesino suyo
y entonces cavó él las viñas —en verano—
para ver un trabajo bien hecho. Así
he vivido siempre y siempre he tenido
una cara segura y me han pagado en mano.
Y las mujeres no cuentan en la familia.
Quiero decir, las mujeres aquí están en casa
y nos traen al mundo y no dicen nada
y no cuentan nada, y no las recordamos.
Cada mujer nos infunde en la sangre algo nuevo,
pero se anulan todas en la obra y nosotros,
renovados así, somos los únicos que duramos.
Estamos llenos de vicios, de caprichos y de horrores
—nosotros, los hombres, los ancestros— alguno se ha matado,
pero nunca hemos tenido una vergüenza,
no seremos nunca mujeres, nunca sombras para nadie.
He encontrado una tierra buscando compañeros,
una tierra mala, donde es un privilegio
no hacer nada, pensando en el futuro.
Porque el trabajo solo no me basta a mí y a los míos;
nosotros sabemos reventarnos, pero el sueño más grande
de mis ancestros fue siempre no hacer nada, valientes.
Hemos nacido para vagabundear por aquellas colinas,
sin mujeres, y tener las manos detrás de la espalda.
PAISAJE I
(Al pollo)
No está ya cultivada aquí arriba la colina. Están los helechos
y la roca descubierta y la esterilidad.
Aquí el trabajo no sirve ya para nada. La cumbre está quemada
y la respiración es la única frescura. El gran esfuerzo
es subir aquí arriba: el ermitaño llegó allí una vez
y desde entonces se ha quedado para recuperar las fuerzas.
El ermitaño se viste con piel de cabra
y tiene un aroma musgoso de bestia y de pipa,
que ha impregnado la tierra, las matas y la cueva.
Cuando fuma la pipa apartado en el sol,
si lo pierdo no sé localizarlo, porque es del color
de los helechos quemados. Allí suben visitantes
que se desploman sobre una piedra, sudados y angustiados,
y lo encuentran extendido, con los ojos en el cielo,
respirando profundamente. Ha hecho al menos un trabajo:
sobre el rostro ennegrecido ha dejado espesarse la barba,
pocos pelos rojizos. Y depone los excrementos
en una explanada, para que se sequen al sol.
Laderas y valles de esta colina son verdes y profundos.
Entre las viñas los senderos conducen a locos grupos
de muchachas, vestidas de colores violentos,
para hacer fiestas a la cabra y gritar desde allí a la llanura.
Alguna vez aparecen filas de cestas de fruta,
pero no suben a la cumbre: los aldeanos las llevan a casa
sobre los hombros, retorcidos, y se hunden en medio de las
hojas.
Tienen demasiado que hacer y no van a ver al ermitaño
los aldeanos, pero bajan, suben y cavan fuerte.
Cuando tienen sed, tragan vino: llevándose a la boca
la botella, levantan los ojos a la cumbre quemada.
Con el frescor de la mañana están ya de vuelta cansados
por el trabajo del alba y, si pasa un pordiosero,
toda el agua que los pozos vierten en medio de los cultivos
es para el que la beba. Sonríen a los grupos de mujeres
y les preguntan cuándo, vestidas de piel de cabra,
se sentarán sobre tantas colinas para ennegrecerse al sol.
—————————————
Autor: Cesare Pavese. Título: Trabajar cansa. Editorial: Visor.


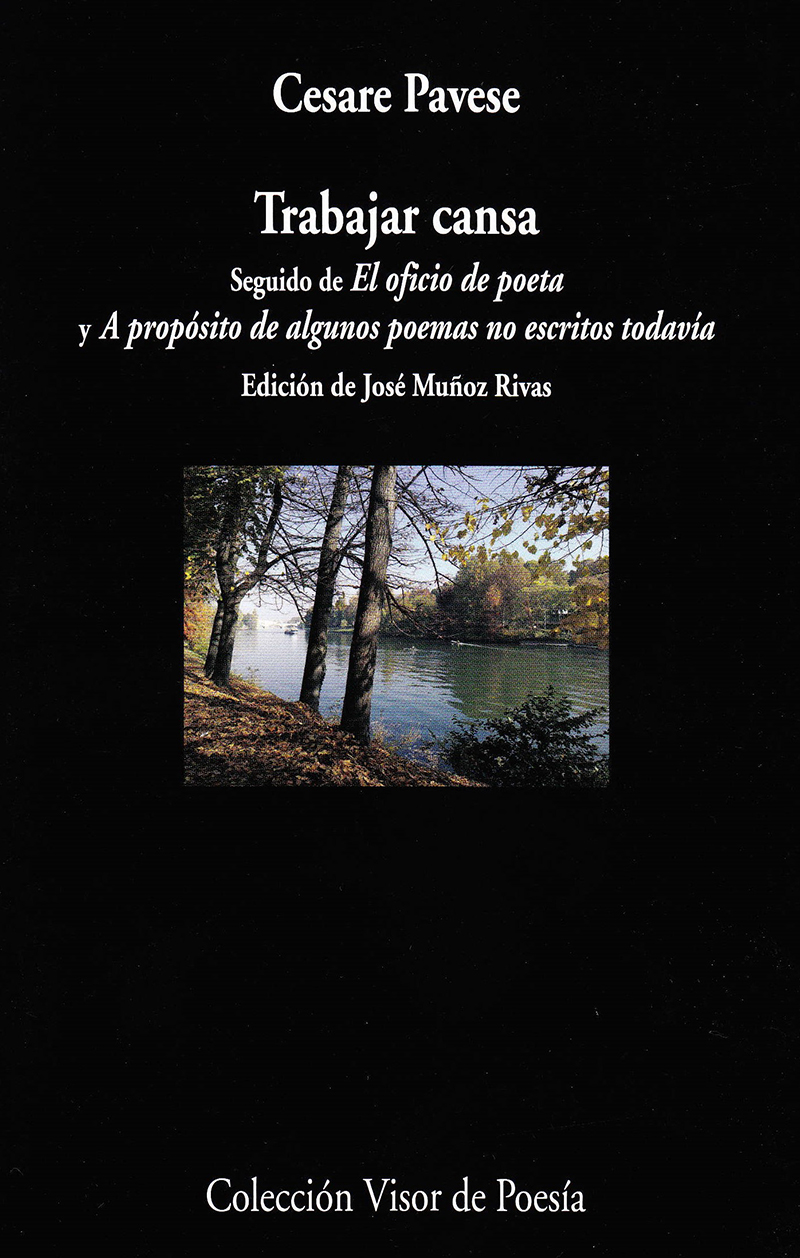



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: